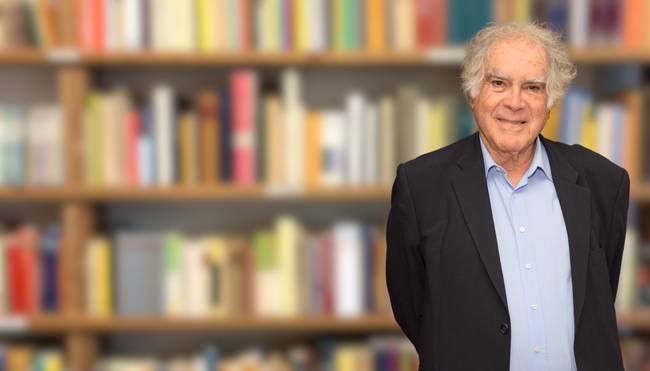La democracia del siglo XXI
Nueva Sociedad 269 / Mayo - Junio 2017
La actual crisis de la democracia no se limita a la «crisis de representación». Las elecciones tienen hoy menor capacidad de representación por razones institucionales y sociológicas y existe malestar y desasosiego ciudadano. El «pueblo» ya no es aprehendido como una masa homogénea sino más bien como una sucesión de historias singulares. Y para dar cuenta de ello, resulta urgente ampliar la democracia de autorización a una democracia de ejercicio, lo cual requiere de una democracia narrativa, con ciudadanos iguales en dignidad y reconocimiento. De lo contrario, el déficit de representación seguirá provocando oscilaciones entre la pasividad y el miedo, que a menudo favorecen a los llamados populismos de derecha.

Nota: traducción del francés de Lucas Bidon-Chanal.
El desencanto democrático contemporáneo es un hecho establecido. Se inscribe con evidencia en una historia hecha de promesas incumplidas e ideales traicionados. Pero ¿de dónde proviene precisamente y cómo superarlo? Necesitamos un diagnóstico y debemos rastrear soluciones. Una parte del problema involucra, sin duda, los defectos y faltas de los hombres y las mujeres políticos, a menudo aislados de la sociedad, muy concentrados en sus carreras y a veces incluso corruptos. Pero este proceso de la clase política, sobre el que prosperan los partidos populistas, está lejos de explicarlo todo. De hecho, existen causas estructurales y profundas que subyacen al fenómeno contemporáneo de la desafección democrática. Me gustaría hacer hincapié aquí en una de ellas, en el centro del problema: el declive del desempeño democrático de las elecciones.
El declive del desempeño democrático de las elecciones
Para poder medir la naturaleza y el alcance de este fenómeno, debemos recordar primero lo que era la teoría clásica de la elección, que reconstituyo aquí pues se mantuvo implícita y fragmentada en los hechos. Si tomamos el conjunto de las justificaciones históricas de las elecciones, podemos constatar que se espera de ellas que cumplan con las cinco funciones democráticas esenciales:
- una función de representación, al designar representantes que expresen los intereses y los problemas de los diferentes grupos sociales;
- una función de legitimación de las instituciones políticas y los gobiernos;
- una función de control sobre los representantes, que involucra la perspectiva de una reelección que ejerce presión sobre ellos para que cumplan sus compromisos y lleven a cabo sus programas. (Las nociones de voto retrospectivo y de reelección siempre han sido fundamentales para la aprehensión del carácter democrático de la elección);
- una función de producción de ciudadanía, al dar consistencia al principio de «una persona/un voto» que define el sufragio universal (y que contribuye así en primer lugar a la producción de una «sociedad de iguales», retomando la fórmula de Alexis de Tocqueville, fundada en la condición de igualdad compartida por todos; el ejercicio del derecho de voto expresa en efecto una condición de igualdad para todos en tanto cumplen una función);
- una función de animación de la deliberación pública, históricamente expresada por el modo de organización de las elecciones que reposaba sobre la participación en asambleas electorales en las que se podía intercambiar argumentos. (Durante la Revolución Francesa, el ciudadano era definido como «miembro de una asamblea primaria»). Aquí hay que recordar que el voto individual, expresado por el paso por un cuarto oscuro (llamado Australian ballot), no se difundió sino hasta principios del siglo xx.
Si cumplían estas funciones, las elecciones de hecho podían ser consideradas como el instrumento democrático por excelencia. Sin embargo, pronto se hizo evidente, desde las primeras experiencias del sufragio universal, que estas cinco funciones estaban lejos de cumplirse de forma automática. De ahí la larga historia, desde comienzos del siglo xix, de los proyectos de reforma y los cambios institucionales para mejorar el desempeño democrático de las elecciones. Implementación de las elecciones proporcionales, formación de partidos de clase que sucedieron a agrupaciones de notables, o inclusive la adopción del principio de paridad para mejorar la calidad representativa de los representantes surgidos de elecciones; establecimiento de comités electorales y de primarias para reducir el peso de los aparatos políticos y asociar a los ciudadanos a la selección de los candidatos; adopción de reglas que prohíben la acumulación de mandatos o restringen el número consecutivo de estos para limitar la tendencia a la profesionalización de la política; mecanismos de revocación (recall) o de juicio político (impeachment) para controlar a los representantes elegidos, lo que da lugar a la interrupción del mandato y al llamado a nuevas elecciones; instalación de comisiones independientes para garantizar el buen funcionamiento del proceso electoral y hacer más transparentes las elecciones; limitación de los gastos electorales para reducir el papel del dinero; organización de campañas oficiales para poner en pie de igualdad a los candidatos. Los proyectos en este campo son numerosos y todavía queda mucho por hacer para mejorar la calidad del proceso electoral. Pero no podemos permanecer en esta visión del progreso democrático para lograrlo. Por varias razones:
1. En primer lugar, las elecciones tienen hoy menor capacidad de representación por razones institucionales y sociológicas. Desde una perspectiva institucional, la creciente centralidad del Poder Ejecutivo ha modificado la noción de representación. El proyecto de representar a la sociedad había sido concebido en el nivel de asambleas parlamentarias. Se trataba, según la famosa fórmula de Mirabeau de 1789, de concebirlas como la composición ideal de una imagen de la sociedad a una escala reducida. La noción de representación era inseparable de la expresión de una diversidad. Pero hoy en día es la elección del Poder Ejecutivo la que se encuentra en el centro de la vida democrática (sea esta elección directa, como en Francia, o indirecta, derivada de una mayoría parlamentaria, como en Alemania o Gran Bretaña). Es lo que se ha denominado «presidencialización de las democracias». El problema es que una sola persona, el jefe del Ejecutivo, no puede tener un carácter representativo propiamente dicho, en tanto la representación implica, por definición, la manifestación de una pluralidad. Con la excepción de los regímenes cesaristas/populistas/totalitarios (equivalentes desde este punto de vista), que pretenden fundarse en el principio de encarnación: Napoleón afirmaba de forma pionera en este dominio ser un «hombre-pueblo» (en correspondencia con un retorno secularizado a la noción del rey-soberano que incorpora a la sociedad, tal como lo había formulado Thomas Hobbes).
Desde un punto de vista sociológico, la noción de representación se sustentaba implícitamente en la idea de que la sociedad se compone de órdenes, de cuerpos, de clases (lo que llevó a Jean-Jacques Rousseau a afirmar que el concepto de representación tenía un carácter medieval). Esta dimensión sigue imponiéndose, pero la sociedad no puede ser aprehendida solo de este modo. Hemos ingresado también en una nueva era de la identidad, ligada al desarrollo de un individualismo de singularidad. Esto modifica las percepciones de la sociedad y las expectativas de los ciudadanos. Se abre con ello una nueva etapa de la emancipación humana, una etapa caracterizada por el deseo de acceder a una existencia plenamente personal. Su advenimiento está relacionado con la complejización y heterogeneización del mundo social, así como también con las mutaciones del capitalismo. Pero, más profundamente aún, se vincula con el hecho de que los individuos se hallan determinados tanto por su historia personal como por su condición social. Son la confrontación con los acontecimientos, los trances sufridos y las oportunidades encontradas los elementos que hoy dan forma a la existencia, marcan puntos de estancamiento, condenan a regresiones o implican mejoras de posición. El transcurso de la vida de dos personas provenientes del mismo entorno o que han tenido la misma formación podrá divergir fuertemente dependiendo de si han pasado por la experiencia de situaciones de desempleo o de un divorcio. Los trabajos de los psicólogos ya han puesto de relieve el hecho de que los individuos no son hoy tan sensibles a aquello que poseían en un momento dado como a aquello que temen perder o que esperan ganar. Consideran su existencia cada vez más de forma dinámica. El individuo-historia, necesariamente singular, se ha superpuesto así al individuo-condición, más bien identificado de manera estable con un grupo, constituido en torno de una característica central. Representar situaciones sociales se vuelve entonces necesario, mientras que antes solo se trataba de representar condiciones sociales. No es tanto la designación de un representante lo que se vuelve necesario en este caso, sino la consideración de las experiencias y las situaciones vividas.
2. Las elecciones también se han vuelto menos efectivas para legitimar los poderes, aunque siga siendo evidente que la característica mínima de un sistema democrático reside en la elección de los gobiernos por parte de los gobernados. Esta afirmación fundacional ha cubierto desde el primer momento una importante aproximación: la asimilación práctica de la voluntad general a la expresión mayoritaria. Pero no se la ha discutido. El hecho de que el voto de la mayoría establezca la legitimidad de un poder ha sido, en efecto, universalmente admitido como un procedimiento identificado con la esencia misma del hecho democrático. La legitimidad definida en estos términos se impuso naturalmente como ruptura con el mundo antiguo, en el que las minorías dictaban su ley. La evocación de la «gran mayoría» o de la «inmensa mayoría» bastaba entonces para dar cuerpo a la afirmación de los derechos de muchos frente a la voluntad claramente particular de regímenes despóticos o aristocráticos. Pero el hecho es que así se han entremezclado en la elección democrática un principio de justificación y una técnica de decisión. Su asimilación rutinaria terminó enmascarando la contradicción latente que los sustentaba. Los dos no son de hecho de la misma naturaleza. En tanto procedimiento, la noción de mayoría puede imponerse al espíritu, pero no es lo mismo si se la entiende sociológicamente. En este último caso, adquiere una dimensión inevitablemente aritmética: designa lo que sigue siendo una fracción, aun si es dominante, del pueblo. Ahora bien, la justificación del poder a través de las urnas siempre se ha referido implícitamente a la idea de una voluntad general y, por lo tanto, a un pueblo como figura del conjunto de la sociedad. Se ha hecho como si el número más grande valiera para la totalidad y como si la elección mayoritaria fuera por tanto suficiente para justificar la acción de los gobernantes. Esta aproximación ha hecho olvidar que la democracia electoral se basaba en algo que pertenece al orden de una ficción, en el sentido jurídico del término. El problema es que esta ficción se ha vuelto cada vez más problemática por una razón importante: el término mismo de «mayoría» ya no tiene el valor simbólico y práctico que antes poseía. Aunque quede perfectamente definido en términos aritméticos y jurídicos, muy difícilmente pueda serlo en términos sociológicos. El interés del número más grande no se puede asimilar tan fácilmente como en el pasado al de una mayoría. El «pueblo» ya no es aprehendido como una masa homogénea, sino más bien como una sucesión de historias singulares, una suma de situaciones específicas. Es por esto que las sociedades contemporáneas se comprenden cada vez más a partir de la noción de minoría. La minoría ya no es la «pequeña parte» (que debe someterse a una «gran parte»): se ha convertido en una de las múltiples expresiones difractadas de la totalidad social. La sociedad actualmente se manifiesta bajo la apariencia de una amplia presentación de las condiciones minoritarias. «Pueblo» es ahora también el plural de «minoría».
3. La temporalidad de la vida política, por su parte, se ha transformado de diferentes maneras. El concepto de programa, en primer lugar, ha perdido su consistencia en un mundo dominado por la incertidumbre, en el que cotidianamente es preciso lidiar con crisis locales y acontecimientos internacionales. Los programas partidarios, que alguna vez fueron el centro de las campañas electorales y delineaban los grandes contrastes entre los partidos, se suponía que debían ser puestos luego en práctica. Establecían de esta manera un vínculo entre el momento de la elección y el tiempo de la acción gubernamental. Pero la nueva relación con la urgencia, ligada a una mayor personalización de las confrontaciones, ha modificado esta capacidad de «proyección democrática» de la elección. Al mismo tiempo, esta última se ha reducido a un simple proceso de nominación y se encuentra ya ligada solo débilmente a una forma de validación de las decisiones de los gobernantes. Cabe agregar que, en este contexto, el voto retrospectivo (retrospective voting) ya no desempeña su rol más que como una democracia de rechazo, como una democracia negativa. No cumple ya una función reguladora. No contribuye al control de los gobernantes una vez elegidos, sino a una democracia de ejercicio que prolonga la democracia de autorización.
4. El proyecto de construir una sociedad de iguales estaba en el corazón de las revoluciones fundacionales del siglo xviii, tanto en Estados Unidos como en Francia, y el derecho de voto había sido considerado uno de sus símbolos más evidentes. Se hablaba con frecuencia de las elecciones como «fiestas de la democracia», dimensión que era validada por su conexión con las mencionadas asambleas deliberativas. Esta dimensión se reavivó a principios del siglo xx, de un modo perverso y degradado, con la noción schmittiana de «democracia de aclamación». También reapareció más recientemente con la ideología populista del referéndum concebido como manifestación inmediata y sensible del pueblo. Pero el hecho es que la dimensión deliberativa y comunitaria de la elección se ha desvanecido, como lo demuestran los porcentajes de abstención por un lado y la reducción del debate de ideas a eslóganes simplistas por otro. Las elecciones se convirtieron, al mismo tiempo, en el momento privilegiado de expresión de frustraciones democráticas, y esto se materializa en el ascenso de los partidos populistas. La producción de una sociedad de iguales ha dado paso a la celebración de un pueblo abstracto cuyo rostro está dibujado negativamente en el rechazo de unas elites de contornos escurridizos.
Por estas razones ha declinado el desem-peño democrático de las elecciones. Sin duda, siguen jugando un papel esencial. Tienen una función reguladora imprescindible y necesaria al constituir un poder de última palabra. La virtud de su definición mínima, tal como lo ha formulado Joseph Schumpeter, sigue siendo la de poner fin a los conflictos de forma pacífica, dado que todo el mundo puede al menos acordar sobre el hecho aritmético de que 51 es mayor que 49. Pero esto no es suficiente para colmar las expectativas democráticas insatisfechas. Es por eso que hoy estamos en busca de una democracia poselectoral (término que considero más adecuado que el de posdemocracia). Quisiera esbozar en seguida algunos de sus rasgos tomando la idea de que una complejización de las formas y los resortes de la democracia permite encarar su desarrollo.
Complejizar la democracia para realizarla
Al describir el advenimiento del mundo democrático del que era testigo, Alexis de Tocqueville observaba: «La noción de gobierno se simplifica: el número solo hace la ley y el derecho. Toda la política se reduce a una cuestión de aritmética». Se debería decir exactamente lo contrario en la actualidad. El progreso democrático implica hoy complejizar la democracia mediante la multiplicación de los registros de expresión de la voluntad general, la ampliación de los términos de representación y el establecimiento de formas plurales de soberanía. La simplificación de la democracia hoy va a la par de su traición, bajo la forma de regímenes «autoritarios-liberales» y de movimientos populistas que la hacen posible.
Hacia una representación narrativa. En 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano señalaba enfáticamente que «la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos humanos son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos». La precisión es esencial: la calidad de la democracia depende de la presencia permanente en la vida pública de las realidades que viven los ciudadanos y del recuerdo de sus derechos. Democracia no significa solo soberanía popular, deliberación pública, designación de representantes; democracia también significa atención a todos, consideración explícita de todas las condiciones. Esto implica, por tanto, desarrollar una representación narrativa junto con la clásica representación-delegación (que funciona muy mal, en vista de cómo la función representativa de los partidos políticos se fue erosionando a medida que estos se iban integrando al mundo de los gobernantes). No ser representado es, en efecto, ser un invisible en la esfera pública, que los problemas de su vida no sean tenidos en cuenta y discutidos. La representación posee, en este caso, una dimensión cognitiva y expresiva. Esto va más allá de la noción de representación-figuración tal como clásicamente se la contrapone a las concepciones procedimentales. En efecto, existe una dimensión activa y multiforme en la representación-narración, mientras que la representación-figuración presupone una atención a las condiciones sociales concebidas de manera muy global.
Este proyecto de una democracia narrativa es también un medio para construir una sociedad de individuos plenamente iguales en dignidad, igualmente reconocidos y considerados, que puedan hacer sociedad común. Una mayor visibilidad y una mayor legibilidad conducen además a mejorar la gobernabilidad de la sociedad y las posibilidades de reforma. Una sociedad con un déficit de representación de sí misma oscila, en efecto, entre la pasividad y el miedo. Tiende a estar dominada por el resentimiento, que combina la cólera y la impotencia, y no puede pensar concretamente en la acción sobre sí misma. Debe constantemente simplificar y caricaturizar lo real para esperar volverlo maleable. La mala representación conduce de este modo a esfumar la realidad, a hacerla indecible. Entonces, la sociedad termina siendo marcada por una visión fantasmática de sí misma, erigiendo chivos expiatorios para explicar todos sus males. La democracia no puede vivir si los hombres y las mujeres no se reconocen tal como son para formar un mundo común. Esto requiere que exista una forma de comprensión recíproca entre sus miembros. El costo de la mala representación es por eso tanto social y moral como individual. «Vivimos en una terrible ignorancia los unos de los otros», se lamentaba Jules Michelet cuando buscaba explicar la dificultad de los individuos para formar un pueblo fraternal en la nueva república democrática de 1848. Cuando se ocultan las realidades, se dejan las vidas en la oscuridad, los prejuicios y los fantasmas gobiernan la imaginación. Esto también es lo que alimenta la desconfianza y los temores. Cuando los individuos se ignoran, los mecanismos de repliegue y de «guetización» se multiplican. Una sociedad no puede desarrollar mecanismos de solidaridad y de reciprocidad si no hay un cierto grado de confianza en su seno. Ahora bien, esta «institución invisible» que es la confianza tiene una dimensión directamente cognitiva, tal como observara enfáticamente Niklas Luhmann. No se puede de hecho confiar en quien es un extraño total, en alguien de quien nada se sabe. No se puede construir con aquellos de quienes se ignora casi todo.
La puesta en práctica de una democracia narrativa depende menos de dispositivos institucionales que del desarrollo multiforme de empresas que tengan como objetivo «narrar la sociedad». Esto concierne tanto a las ciencias sociales como a la literatura, la fotografía o el cine. En eeuu, durante la Gran Depresión de la década de 1930, se hizo un intento en esta dirección con el lanzamiento del Proyecto Federal de Escritores. Recientemente he intentado, por mi lado, constituir en Francia el embrión de un Parlamento de los Invisibles. Hay allí un campo de trabajo democrático esencial.
Las nuevas vías de la legitimidad democrática. Estos nuevos canales corresponden a enfoques de la generalidad democrática que atenúan la consumación de su expresión electoral-mayoritaria tradicional, que busca encontrar el sentido de una voluntad general entendida como expresión unánime de la sociedad. Dos nociones pueden ayudarnos a avanzar en esta dirección: la de imparcialidad y la de pueblo-principio. La imparcialidad refiere a una definición negativa de la voluntad general. Una institución imparcial es una institución de la que nadie (ningún grupo de interés, partido político o individuo en particular) puede apropiarse. El poder democrático de todos se presenta en este caso bajo las formas del poder de nadie. Las autoridades independientes de vigilancia y regulación se apoyan en este principio. Algunas fueron creadas por asambleas legislativas para controlar y equilibrar un Poder Ejecutivo sospechado de partidista; otras, por el propio Ejecutivo para restaurar su credibilidad debilitada o conceder algunos de sus poderes en esferas en las que no se sentía técnicamente equipado. Su número crece actualmente en todas partes, también bajo la presión de los ciudadanos que temen el abuso del poder partidista por ser simplemente mayoritario.
El pueblo-principio refiere al hecho de que «el pueblo» no es solo una población, sino que también tiene una dimensión histórica. El pueblo no posee solo una consistencia inmediata, estática; se aprehende también dinámicamente como una comunidad fundada sobre valores compartidos. ¿Y cómo esta dimensión colectiva puede ser calificada si no es a partir de los principios que la constituyen? Dar políticamente su lugar al pueblo-principio implica entonces representar al pueblo «legal» en su figura constitucional, lo que justifica la superioridad normativa del orden constitucional. Los tribunales constitucionales tienen la función de representar a este pueblo permanente en el que cada individuo cuenta, ya que sus derechos están garantizados, mientras que el orden mayoritario a menudo toma decisiones influidas por los acontecimientos o por la preocupación de privilegiar intereses específicos. El poder de todos se define aquí como el poder de cualquier persona (es decir, de todos los individuos que tienen el derecho a tener protegidos sus derechos).
La creciente influencia de estos dos tipos de instituciones ha modificado progresivamente la naturaleza y el alcance de los poderes Legislativo y Ejecutivo tal como habían sido concebidos por la teoría liberal y democrática clásica. Después de haber acrecentado su rol, las autoridades independientes de regulación y vigilancia, como los tribunales constitucionales, han cambiado los términos en que se podía entender la democracia. Pero solo se trata de un cambio de hecho, y estas instituciones aún no han sido conceptualizadas como nuevas formas políticas con un rol específico en el orden democrático. Al mismo tiempo, estas pueden también conducir a una profundización inédita de las democracias y no simplemente al refuerzo de un liberalismo tímido. El papel de los tribunales constitucionales, por ejemplo, puede inscribirse en la perspectiva tradicional de un crecimiento del poder del derecho destinado a limitar y encuadrar la expresión de la soberanía popular. La oposición subyacente entre government by will y government by constitution no hace sino reproducir un viejo topos liberal. La cuestión de la corrección de los límites del poder mayoritario en este caso sigue inscribiéndose implícitamente en la vieja perspectiva de la denuncia de los riesgos de la «tiranía de la mayoría» a la que se entregaban en el siglo xix quienes tenían miedo de ser aplastados por el advenimiento del sufragio universal. Pero el desarrollo de estos tribunales también se puede ver como un instrumento para reducir el margen de maniobra de los gobernantes y, por lo tanto, como una forma de aumentar el control social sobre los representantes. Una Constitución, explicaba en ese sentido Édouard Laboulaye, un importante jurista del siglo xix, se puede entender como «la garantía de que dispone el pueblo contra aquellos que hacen sus negocios, a fin de que no abusen en su contra del mandato que este les ha confiado». Las autoridades independientes de vigilancia y regulación son también susceptibles de ser pensadas en los dos puntos de vista opuestos.
Cabe observar que las «democracias autoritarias» (como las de Rusia, Turquía e incluso Polonia y Hungría), que también podríamos llamar populistas, a menudo se oponen violentamente al papel de estos dos tipos de instituciones. De hecho, son defensoras de una democracia puramente electoral-mayoritaria. Por lo tanto, no solo debemos criticarlas por su iliberalismo, sino también por su incumplimiento democrático; el problema es que muchos demócratas no tienen hoy esta inteligencia en su crítica instintiva.
Por último, podemos señalar que la noción de democracia indirecta, tal como la he definido, que conduce a refundar sobre nuevas bases aquella de régimen mixto, es más operativa que la distinción clásicamente utilizada en ciencias políticas entre input y output democracy.
La democracia de ejercicio, más allá de la democracia de autorización. Nuestros regímenes pueden llamarse democráticos, pero aun así no somos gobernados democráticamente. Este es el gran hiato que alimenta el desencanto y el desconcierto contemporáneos. Precisemos: nuestros regímenes son considerados democráticos en el sentido de que el poder surge de las urnas luego de una competencia abierta y de que vivimos en un Estado de derecho que reconoce y protege las libertades individuales. Se trata ciertamente de democracias en gran medida inacabadas. Los representados se sienten con frecuencia abandonados por sus representantes estatutarios, y el pueblo, pasado el momento electoral, se percibe muy poco soberano. Pero este hecho no debe enmascarar otro, erróneamente identificado en su especificidad: el del mal gobierno, que también corroe profundamente nuestras sociedades. Aunque la vida política se organice en torno de instituciones que definen un tipo de régimen, es también resultado de la acción gubernamental, es decir, de la gestión cotidiana de los asuntos públicos, instancia de toma de decisiones y de mando. Es el lugar de un ejercicio del poder, que en términos constitucionales se denomina «Poder Ejecutivo». Con él tienen que lidiar los ciudadanos inmediata y cotidianamente. A la vez, el centro de gravedad de la exigencia democrática se ha desplazado imperceptiblemente. Aunque durante mucho tiempo esta última se relacionó principalmente con la determinación de un vínculo positivo entre representantes y representados, ahora es la relación de los gobernantes hacia los gobernados la que también debe ser considerada.Para los ciudadanos, la falta de democracia significa no ser escuchados, ver que las decisiones se toman sin consulta, que los ministros no cumplen con sus responsabilidades, que los dirigentes mienten con impunidad, o constatar que la corrupción abunda, que la clase política vive aislada y no rinde cuentas y que el funcionamiento administrativo permanece opaco. El problema es que esta dimensión de la política nunca fue pensada como tal. La democracia siempre ha sido considerada como régimen, pero apenas como una forma de gobierno; evidencia de esto es que los términos «régimen» y «gobierno» a menudo se han confundido 1. La cuestión pudo haber parecido secundaria en la primera forma histórica del régimen democrático, la del modelo parlamentario-representativo, en la que el Poder Legislativo dominaba a los demás. Pero hoy el Ejecutivo se convirtió en el eje, lo que implica el giro hacia un modelo presidencial-gobernante de las democracias. Mientras que antes era el sentimiento de mala representación el que concentraba todas las críticas, hoy también se debe dar una respuesta al de mal gobierno.
En la época del predominio del Poder Ejecutivo, la clave de la democracia reside en las condiciones de control de este último por parte de la sociedad. La relación gobernados-gobernantes se ha convertido en la cuestión principal. El problema es que la única respuesta que se viene dando a este imperativo se limita a la elección del jefe del Ejecutivo. Pero solo se ha puesto en marcha una democracia de autorización, el acuerdo de un permiso para gobernar. Ni más ni menos. Esto claramente no es suficiente, como podemos ver en el mundo de los funcionarios elegidos, que están lejos de comportarse como demócratas.
Si bien se puede considerar que, en ciertas condiciones, la elección es capaz de determinar adecuadamente la relación entre representantes y representados, no ocurre lo mismo con la relación entre los gobernados y los gobernantes. Este punto es esencial. La designación de un representante ha consistido históricamente en el principio para expresar una identidad o transmitir un mandato, todas cuestiones que idealmente podían lograrse por el hecho electoral. En efecto, se la consideraba capaz de establecer el representante en su calidad y su funcionalidad intrínsecas, con la noción de permanencia que este término implica, mientras que la elección de un gobernante solo legitima su posición institucional y no le confiere ninguna cualidad. El desempeño democrático de tal elección –vuelvo sobre esto– es, en este sentido, inferior al de un representante.De ahí, en este caso, la necesidad urgente de ampliar la democracia de autorización a una democracia de ejercicio. El objetivo es determinar las cualidades que se esperan de los gobernantes y las reglas positivas que organizan sus relaciones con los gobernados. Es en el establecimiento de tal democracia donde se juega lo esencial de aquí en más. De hecho, son sus carencias las que permiten que la elección de la cabeza del Poder Ejecutivo abra el camino para un régimen iliberal, incluso dictatorial en algunos casos. Nuestro presente abunda en ejemplos de esta naturaleza, cuya primera ilustración fue el cesarismo francés en el siglo xix.
Las patologías sangrientas y destructivas de la democracia constituyeron en el siglo xx, junto con el totalitarismo, patologías de la representación. Se trataba entonces de poderes que pretendían haber superado las aporías estructurales del sistema representativo y sus incompletitudes a través de una encarnación perfecta de la sociedad, constituyendo «poderes-sociedad», justificando su absolutismo por esta adecuación. Estas viejas patologías sin duda siguen siendo una amenaza. Pero las nuevas patologías del siglo xxi han cambiado de naturaleza. Hoy derivan de la restricción de la democracia gobernante al simple procedimiento de autorización o a formas de referéndum que constituyen una expresión generalmente empobrecida de la voluntad general. Si existe una enfermedad del presidencialismo, es en el sentido de esta atrofia. Cabe señalar que esta noción de democracia de ejercicio es más fuerte y más amplia que la referencia que a menudo se hace en ciencias políticas a la necesidad de tener en cuenta la idea de calidad democrática. Esta última, que tiene un acento en la gestión, no está incluida de hecho en una redefinición global de la noción misma de democracia.
Tal democracia de ejercicio puede ser enfocada en dos direcciones. En primer lugar, hacia los principios que deben regir a los gobernantes en su relación con los gobernados. Tres me parecen esenciales: la legibilidad (noción más amplia y más activa que la de transparencia), la responsabilidad y la reactividad (acaso el término más adecuado para traducir la noción de responsiveness en inglés). Estos principios describen los contornos de una democracia de apropiación. Su aplicación permitiría a los ciudadanos ejercer de forma más directa funciones democráticas que durante mucho tiempo han sido acaparadas por el poder parlamentario. Ellos dan también pleno sentido al hecho de que el poder no es una cosa sino una relación, y que son entonces las características de esta relación las que definen la diferencia entre una situación de dominación y una simple distinción funcional, dentro de la cual se puede desarrollar una forma de apropiación ciudadana del poder. En segundo lugar, hacia la determinación de las cualidades personales requeridas para ser un «buen gobernante». Cualidades que no deben postularse para crear un retrato robot idealizado, en el que se superponen todos los talentos y virtudes, sino para considerar más operativamente las que sean necesarias para establecer un vínculo de confianza entre gobernantes y gobernados de modo de fundar una democracia de confianza. La confianza, repito, entendida como una «institución invisible», cuya vitalidad ha tenido una importancia decisiva en la época de la personalización de las democracias. Se imponen dos principalmente: la integridad y el hablar con franqueza (la parresía, cuya importancia en la antigua Grecia ha recordado Michel Foucault).
Construcción de una democracia de confianza y de una democracia de apropiación son las dos claves del progreso democrático en la época presidencial-gobernante. Estos principios de buen gobierno, sin embargo, no deben aplicarse solo al Poder Ejecutivo en sus diversas instancias. También son llamados a regir el conjunto de las instituciones no elegidas que tienen una función reguladora (las autoridades independientes), las distintas categorías de magistraturas y todo el mundo de la función pública. Se trata de personas e instituciones que ejercen de una forma u otra una autoridad sobre otros y que participan de este modo de los órganos de gobierno.
Es verdaderamente una segunda revolución democrática la que debe operarse en esta perspectiva, después de aquella que constituyó la conquista del sufragio universal. Esta nos hará ingresar en la democracia poselectoral. He propuesto una descripción de sus principales direcciones y su institucionalización en mi último libro, El buen gobierno 2; me limito entonces a hacer referencia a él. Frente a la democracia intermitente de las elecciones, se trata de una democracia permanente, que apunta a instaurar los principios que acabo de exponer.
De la voz del pueblo al ojo del pueblo. La voz del pueblo tradicionalmente ha sido la de las urnas, aunque puede tomar otras formas de expresión, como por ejemplo los petitorios o las manifestaciones en la calle. Pero en la época de la democracia de ejercicio, es también el ojo del pueblo el que aparece para jugar un papel significativo. Al lado del ciudadano-elector, la figura del ciudadano-controlador tomará entonces una importancia creciente. Esta figura tiene una larga historia. Fue en los primeros días de la Revolución Francesa cuando el término «vigilancia» (surveillance) se impuso para definir una modalidad específica del ejercicio de la soberanía del pueblo. «Amigos de la libertad, que una vigilancia eterna nos ponga a salvo de los peligros que tendríamos que correr si nuestro destino fuera confiado enteramente a nuestros ministros», se podía leer en un famoso periódico de la época. La vigilancia del pueblo era comprendida como necesaria para dar vida al ideal de un gobierno guiado por el cuidado del interés general. La vigilancia era un medio para limitar las disfuncionalidades del poder y remediar lo que he llamado «entropía democrática» (definida como un proceso de deterioro de las relaciones entre elegidos y electores). El ojo de la vigilancia del pueblo se ha impuesto por esta razón como uno de los temas principales del imaginario revolucionario. Fue una manera de erigir una forma de desconfianza en virtud democrática activa. También fue un modo de consagrar a la opinión pública como figura sensible y cotidiana del pueblo. «La palabra pueblo es un nombre vacío si no significa opinión pública», decía un importante jurista de la época. Sin la manifestación de esa opinión, insistía, «el pueblo ya no tiene nombre, se trata de un ser puramente metafísico».
Más tarde, en virtud de su asociación con los excesos del Terror, se abandonó el término «vigilancia». La dualidad confianza/desconfianza electoral de los ciudadanos a la que se refería fue sustituida finalmente por una distinción mucho menos rica, la de la oposición entre democracia directa y democracia representativa. Hoy es evidente que se trata de una reducción que empobrece el ideal democrático, y el culto contemporáneo del referéndum se ha convertido en expresión emblemática de esto, con la ilusión de que canalice una expresión total y definitivamente cumplida del pueblo. Ilusión aritmética al fin, el pueblo no se reduce a la mayoría; duplicada por una ilusión procedimental, la democracia no se reduce a tomas de decisión aisladas, sino que implica la construcción, deliberada en el tiempo, de una historia común. La noción de democracia de vigilancia, con el carácter de permanencia que implica, merece hoy por ello ser restablecida. Traté de describir sus diferentes figuras en mi libro La contrademocracia 3: allí subrayé la distinción que convendría hacer entre una desconfianza positiva, forma de actividad cívica que marca la exigencia democrática, y una desconfianza puramente negativa, crítica sistemática de los poderes y rechazo de los gobernantes. Es aún más esencial que veamos hoy en día esta segunda figura prosperar bajo las formas de la retórica populista.
El desafío contemporáneo
El ideal democrático, tal como lo he abordado, solo puede progresar complejizando la democracia, tanto sus instituciones como sus procedimientos y las modalidades de expresión de la sociedad. Por el contrario, los poderes de la simplificación son los que tienden a corromper ese ideal pretendiendo completarlo. Así tenemos la simplificación de la representación por la pretensión de la encarnación y el culto del líder, la simplificación del ejercicio de la soberanía por la sacralización del referéndum, la simplificación de la idea de voluntad general por la omnipotencia del hecho mayoritario y el rechazo de otras figuras de expresión de la generalidad. Complejización contra simplificación: el gran combate de nuestro tiempo. Su resultado dependerá en parte de la capacidad de arrojar luz sobre sus fundamentos teóricos. Esta es una de las principales tareas de las ciencias sociales de nuestro tiempo. La democracia debe más que nunca definirse como el régimen que no deja de interrogarse sobre sí mismo. Debe seguir siendo una experiencia viva y exigente y no quedar fijada en un modelo.
-
1.
Ese fue claramente el caso en los siglos XVIII y XIX, cuando el término «gobierno» se tomaba como sinónimo de régimen y abarcaba por lo tanto a los poderes Legislativo y Ejecutivo. La expresión común «gobierno representativo» designaba de esta manera lo que llamo aquí la forma parlamentaria representativa del régimen democrático. -
2.
Manantial, Buenos Aires, 2015.
-
3.
La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza, Manantial, Buenos Aires, 2007.