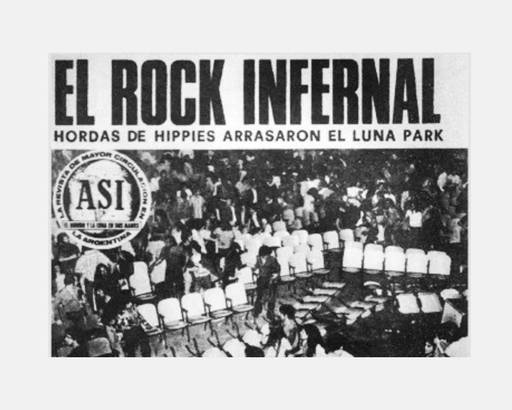El efecto mariposa: crisis brasileña y secuelas regionales
junio 2017
El declive del gigante sudamericano se ha profundizado de tal forma que sus efectos ya son imposibles de revertir en el corto plazo. Lo que hagan los países de América Latina no parece modificar la situación. La pregunta es ¿cuánto tiempo más llevará la crisis?

La última vez que Brasil había atravesado una crisis fue en los años 1998-1999. Por aquel entonces, gobernaba Fernando Henrique Cardoso, Lula acumulaba tres derrotas seguidas en las elecciones presidenciales y la idea de «Brasil potencia» era, para muchos, una mera fantasía.
A diferencia del actual escenario de crisis generalizada, la de 1999 fue más bien una crisis económica. Aunque, es cierto, tampoco tuvo la envergadura del deterioro económico actual. De 1997 a 1998, el crecimiento del PBI pasó de un 3,3% a un 0,2%. Entre 2015 y 2016, en cambio, el producto bruto brasileño se achicó cerca de 7,5%. De igual forma, los efectos políticos de uno y otro momento tampoco tienen demasiado parangón: si bien puede decirse que, en cierto modo, la crisis del fin del siglo XX contribuyó a la llegada de Lula al gobierno en 2002; por entonces no hubo nada parecido a una impugnación generalizada a la clase dirigente ni un sistema político, como ahora, al filo del colapso.
Aun así, aquella mini crisis de 1998-1999 se las arregló para que su onda expansiva impactara en el resto de la región: las reformas neoliberales sumaron un país más en su lista de fracasos; el Mercosur entró en su peor fase de declive y Argentina profundizó las contradicciones de un modelo económico que terminaron en el estallido del año 2001. Ahora bien, si en la crisis de 1999, Brasil estornudó y los países sudamericanos se resfriaron ¿qué pasará ahora que está internado en terapia intensiva?
Auge y caída de una (casi) potencia
Desde que en la década de 1990 abandonó las hipótesis de conflicto y se autoconvenció que tenía las condiciones para erigirse como una potencia regional con proyección global, el país verde amarelo desplegó una política regional centrada en tres pilares: estabilidad regional, internacionalización de capitales y creación de instituciones de gobernanza regional.
Para que un país sea reconocido por las grandes potencias como un par debe, entre tantas cosas, demostrar que puede apaciguar a su propio vecindario. Atendiendo a lo que pide el sistema, Brasil –que tiene la ventaja (o la desventaja) de limitar con 9 de los 12 países sudamericanos- se propuso contener cualquier tipo de desestabilización en su propio vecindario. Con Cardoso en la presidencia, supo mediar en la guerra entre Perú y Ecuador de 1995, se involucró de lleno para desactivar las crisis paraguayas de 1996 y 1999 y se preocupó como pocos por la militarización del conflicto colombiano. Ya con Lula en el gobierno, la política exterior «activa y altiva» cobraría nuevos impulsos: Brasil integró el Grupo de Amigos de Venezuela frente al golpe de Estado de 2002, terció en la crisis «secesionista» boliviana de 2008 y comandó la suspensión de Paraguay del Mercosur tras la polémica destitución de Fernando Lugo en 2012.
La expansión de las empresas brasileñas hacia el resto de la región fue otro de los puntos nodales de la marca «Brasil potencia». Como explica el politólogo Esteban Actis en un riguroso estudio, entre 2004 y 2012 la internacionalización de capitales brasileños vía inversiones directas tuvo un promedio anual de 22.105 millones. Entre 1988 y 1995, en cambio, el promedio había sido de 720 millones. Pero no solo eso, de los siete países con mayor presencia de empresas brasileñas hasta ese año, cinco eran sudamericanos1. Eso explica por qué, cuando explotó el Lava Jato, Oderbrecht, Vale, JBS o Camargo Correa no eran nombres desconocidos para los demás países latinoamericanos.
La tercera espada de la política regional de Brasil estuvo en el rediseño de la integración en el subcontinente. Sobre todo, para lograr la tan ansiada «sudamericanización» de la integración regional2. En este marco nacería la Comunidad Sudamericana de Naciones, devenida en 2008 como Unasur, conjuntamente con su buque insignia: el Consejo de Defensa Suramericano.
Lo
particular de estas tres estrategias es que, además, cada una podía
operar en favor de la otra. Así, por ejemplo, la
internacionalización de Petrobras en Bolivia sirvió para garantizar
la estabilidad del país andino cuando Evo Morales decidió, en 2006,
nacionalizar los hidrocarburos. Brasil adoptó el papel de
«comprensivo» y mostró a las demás empresas que había
una corporación que aceptaba la medida sin querer tumbar al
gobierno.
Lo mismo pasó con las instituciones regionales:
la Unasur actuó en reiteradas ocasiones como un foro para resolver
distintas crisis -al interior y entre países-. El Consejo
Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, por su parte,
incorporó entre sus proyectos aquellos delineados por IIRSA3 que beneficiaban la expansión de las grandes empresas brasileñas.
Sin embargo, lejos de los sueños de un futuro entre los grandes, el escenario actual arroja una realidad totalmente distinta: arrastradas por la crisis, estas tres estrategias se han ido a pique, dejando un tendal de vicisitudes para la región.
Consecuencias económicas
Una de los efectos más notorios de la debacle brasileña pasa por las implicancias que tiene para el comercio y, en última instancia, para el crecimiento de los países sudamericanos. El PBI regional ya lleva dos años consecutivos de retroceso -por debajo de cualquier otra región emergente- y para el total de 2017 se espera un crecimiento bastante modesto, de menos del 2%. Brasil es, en gran parte, responsable de ello: el gigante sudamericano es el principal destino de las exportaciones de Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es el cuarto mercado de los productos chilenos, el quinto de los venezolanos y el sexto de los productos que exporta Perú. A su vez, los productos brasileños están en el top 3 de las importaciones de todos estos países.
El fracaso de la estrategia de internacionalización de capitales brasileños empeora aún más el panorama. En el último tiempo, la mayoría de las empresas brasileñas han liquidado gran parte de sus activos en el mercado sudamericano o, directamente, se han retirado de esos países. Esto deja un vacío que, muchas veces, incluye obras y proyectos sin terminar. Pero, además, tal como reza una vieja ley de la geopolítica, «todo espacio que queda vacío, se ocupa». En este sentido, la ausencia de un ordenador económico regional ofrece un terreno fértil para que potencias extrarregionales terminen ocupando ese lugar.¿Quién si no? Sí, China.
Consecuencias políticas
Los efectos políticos de la crisis brasileña se pueden dividir en varias aristas. El silencio de la mayoría de los países de la región frente al fraudulento impeachment contra Dilma Rousseff, primero, y frente a las medidas represivas por parte del gobierno de Temer, después, suscitaron la controversia respecto de la debilidad de la democracia en la región. Ello se agravó por la existencia de un doble estándar -en comparación con las medidas adoptadas por el gobierno venezolano- a la hora de criticar la merma en la institucionalidad democrática.
Posteriormente, la explosión del Lava Jato puso en agenda el problema del financiamiento espurio de la política. Gran parte de este entramado de corrupción involucraba prebendas por parte de las empresas a cambio de favores políticos. Empresas que, en su mayoría, integraban la lista de compañías «internacionalizadas», llevando consigo las prácticas de sobornos a cambio de privilegios. En este sentido, la crisis brasileña ofrece al resto de los países una imagen bastante contundente de cómo el destape de la olla de la corrupción puede terminar barriendo con casi toda la clase política de un país. De hecho, el Lava Jato ya ha salpicado a ex presidentes, ministros, diputados y otros altos cargos de países como Venezuela, República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, Colombia y México.
Sumado a lo anterior, una de las consecuencias políticas más notables para la región tiene que ver con la inestabilidad que atraviesa hoy a Brasil y de la que no se vislumbra una calma en el corto plazo. Paradojas de la historia, si hasta hace poco el proyecto brasileño de potencia regional se basó sosegar las coyunturas críticas en los demás países, hoy es el propio Brasil quien desestabiliza al resto de la región.
Consecuencias para la integración
Como último aspecto, vale resaltar las implicancias que tiene el trance brasileño para el futuro del regionalismo sudamericano. Hoy día, la Unasur languidece en un profundo letargo, el Consejo de Defensa Suramericano abandonó sus proyectos más ambiciosos y el Mercosur ha sido cooptado por las disputas con Venezuela.
La falta de instancias regionales para encauzar las diferencias entre los países de la región no hace más que alimentar la «heterogeneidad centrífuga» que caracteriza al escenario actual latinoamericano. Es decir, gobiernos con distintas orientaciones políticas y económicas que, más que buscar un mínimo de denominadores comunes, exacerban las diferencias, generando un círculo vicioso de polarización-bloqueo-fragmentación.
La vertiginosidad que empapa a la política brasileña hace que la letra escrita de hoy, pueda parecer muerta mañana. Pero lo cierto es que el declive brasileño tiene y tendrá, indefectiblemente, consecuencias para la región. No importa quién suceda a Temer o si el propio Temer sigue al frente. Más allá de alguna reducción de daños, los países del vecindario tampoco pueden hacer mucho por torcer el rumbo: hay una serie de efectos que parecen imposibles de ser revertidos en el corto plazo.
-
1.
Actis, Esteban (2014). «Los condicionamientos domésticos en los diseños de política exterior: la internacionalización del capital brasileño y su impacto en la política exterior de Brasil (2003-2013). Implicancias en la relación bilateral con la Argentina». Rosario. Tesis doctoral.
-
2.
Comini, Nicolás (2016). «Suramericanizados. La integración regional desde la Alianza al Kirchnerismo». Buenos Aires: Ediciones Universidad del Salvador
-
3.
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional