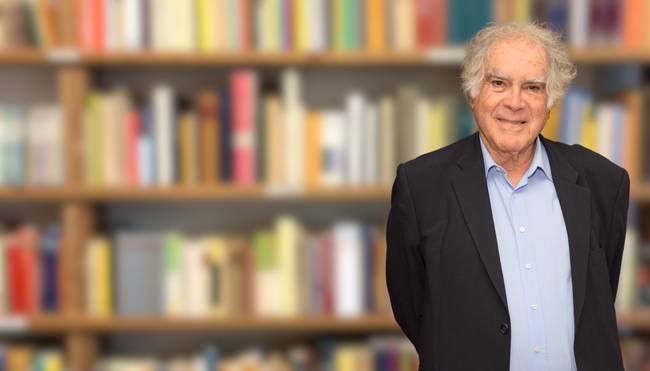«El laberinto de la choledad», casi tres décadas después
Nueva Sociedad 292 / Marzo - Abril 2021
El término «gamonalismo» sigue siendo útil para pensar las dinámicas de la sociedad peruana. Aunque ya casi no aparezca en los textos de ciencias sociales y hoy no existan las haciendas del pasado, sigue siendo una forma de pensar las desigualdades de poder en las relaciones sociales cotidianas. Son los tonos, no las razas, los que sirven para definir quién es más y quién es menos, un rasgo fundamental en una estructura social jerárquica como la que pervive en el Perú.

El libro El laberinto de la choledad fue reeditado en 2012, 20 años después de su redacción. Tuvo un reducido tiraje inicial y circuló ampliamente mediante fotocopias de fotocopias, una especie de samizdat de la precariedad cultural. Se convirtió en un libro choleado. De este modo, para mi sorpresa, el texto quedó en un limbo interesante, pues hasta ese momento creía que el limbo sería un espacio aburridísimo donde no pasaba nada. Era un limbo no del todo ajeno al tema del ensayo, circulaba ampliamente pero no era formalmente reconocido, como les sucede a muchas personas en el Perú. No hay una exclusión formal en el sentido de una prohibición explícita, pero tampoco la incorporación al universo de lo normal. Ni ilegal ni normal, esa es la fórmula preferida para las prácticas de discriminación, aplicable tanto a grupos de personas como a artefactos culturales. Y en 2021 el libro volverá a ser editado por Taurus en Lima.
La versión original fue escrita a fines de la década de 1980 y publicada en 1992, años terribles en la vida pública peruana. También años de una extraña efervescencia y de búsqueda de mejores maneras de vivir que difícilmente eran reconocidas en los debates intelectuales de la época. Un ejemplo típico de esa incapacidad para registrar «lo que está pasando» se vincula con la migración. El libro empieza con una discusión sobre la forma diferente de entender la decisión de emprender un viaje que implica una estadía prolongada en el extranjero. Por aquellos años, cuando la migración al exterior ya empezaba a ser un hecho masivo, algo que en la actualidad nadie negaría, había extrañísimas disquisiciones de académicos sobre cómo había peruanos que solo tenían un documento de identidad civil o el registro militar, y otros que eran peruanos privilegiados que tenían pasaporte. Claro, y esto es importante, el tono compasivo pertenecía a gentes que tenían bien asegurada la posesión de su pasaporte. ¡Qué risible suena todo esto a la distancia de los años1! El Perú cambiaba a un ritmo veloz, pero las interpretaciones iban a paso de procesión. De hecho, había una regresión cultural en la intelectualidad crítica de la época que imponía un tono de fatalismo histórico, petrificante y contemplativo, en comparación con el ritmo acelerado de la década de 19702. Había, y hay, una manera de entender a los demás a partir de las diferencias que establece un privilegio: yo me preocupo mucho por los peruanos de libreta militar o de dni, pero dejo bien en claro que estoy entre quienes tienen pasaporte. Ese era el razonamiento predominante: la caridad como ostentación discreta –nunca mejor justificado el oxímoron– del privilegio. Así uno se puede permitir el lujo de afirmar que «el Perú me duele», como una manera de diferenciación de la gente que lleva una existencia prosaicamente adolorida. Esas formas de razonamiento están lejos de extinguirse. Un ejemplo usual todavía consiste en deplorar ruidosamente el «bajo nivel educativo de la población» para dar a entender que el orador justamente no tiene ese «bajo nivel educativo».
Estas formas de comprensión de los demás jamás las encontré convincentes. Era como entender la realidad a través de un vidrio. ¿Por qué no entender a la colectividad a la que pertenezco a partir de lo que compartimos, de las conexiones que nos involucran? Esa pregunta me parecía obvia. Pero al tratar de responderla me di cuenta de dos dificultades: primero, que los rasgos compartidos son justamente los que necesitan ser excluidos para que un orden jerárquico pueda tener coherencia. Segundo, que había un historicismo que se encargaba de sustraer al presente cualquier densidad propia y hacía del pasado el verdadero lugar de comunidad y consistencia.
Muchas cosas han cambiado desde entonces. Para las ciencias sociales peruanas de aquella época no existían los cholos ni las cholas. El único trabajo que había hecho alguna mención, y con pinzas, había sido uno de Aníbal Quijano sobre la emergencia del grupo cholo. Me parece que la preocupación del autor era entender un grupo social que no encajaba en los esquemas de clases sociales en uso en las décadas de 1960 y 19703.La figura del laberinto era no menos importante, aludía a la necesidad de orientación que es propia de momentos que siguen a la cristalización de cambios en la vida pública4. El tránsito posoligárquico que había empezado con los gobiernos civiles de la década de 1980 no había creado una comunidad política en sintonía con las prácticas cotidianas: fue nula la voluntad de institucionalizar amplios espacios de la vida pública, como la informalidad. Una realidad que hasta la fecha persiste y no da muestras de estar en retirada. Los temas en debate estaban marcados por la preocupación acerca de la identidad, una cuestión que en periodos anteriores no había recibido atención bajo ese rótulo. Algo que no deja de ser paradójico, pues el Perú es, por decir lo menos, una experiencia comunitaria intensa. El siglo xx ha conocido una ampliación extraordinaria de la conciencia histórica, en gran medida por los hallazgos arqueológicos. El caso más destacable, pero muy lejos de ser el único, es el complejo arquitectónico de Machu Picchu.
La reacción conservadora, ante el nuevo orden de cosas, elaboró un cliché a partir de una frase suelta que Mario Vargas Llosa había escrito desde París, en la primera página de Conversación en La Catedral (1969): «en qué momento se jodió el Perú». Siempre me llamó la atención tanta simplonería convocada alrededor de una frase que ciertamente no era pronunciada por quienes estaban en las condiciones de vida más precarias. Por el contrario, había un tufillo autocomplaciente en la manera de pronunciarla que le quitaba toda credibilidad. El Perú se había choleado, y eso, entonces y ahora, produce incomodidad en la cultura escrita.
¿Debemos olvidar el gamonalismo? Todavía no
El otro gran tema era el relacionado con la violencia política. Ahí empezó una tendencia en los debates que se prolongó varios años y que consiste en negar cualquier vínculo con la modernidad en la explicación y comprensión de los problemas sociales5. Esta curiosa estrategia apologética del presente asume que todos los problemas del Perú, en particular los que se relacionan con la asimetría en las relaciones de poder, se originaron mucho, pero mucho tiempo atrás. Una variante historicista del pecado original. Así como hay el mantra neoliberal «mercado libre» e «inversión extranjera» que es invocado para enfrentar cualquier dificultad en el plano económico, hay dos términos comodín que explican prácticamente todo: el sustantivo «tradición» y el adjetivo «colonial».
Ante la violencia extrema de Sendero Luminoso, que empezó en 1980, de pronto se descubrió que había una tradición autoritaria de varios siglos atrás. ¡Caramba!, un par de décadas antes, cuando hubo un vigoroso movimiento de sindicatos campesinos en el Cuzco, en 1964, un lema pronunciado frecuentemente en las movilizaciones era «¡wanunchu gamonal!» (¡muerte al gamonal!). En ese momento, la invocada «tradición autoritaria» de «varios siglos» no fue reconocida por nadie, y menos todavía se trazaba algún paralelismo entre Hugo Blanco, el dirigente político de las movilizaciones, y la represión policial, y algún episodio del siglo xvi, como parte de una interpretación definitiva de lo que sucedía. Matices más, matices menos, la discusión giraba en torno de dos conceptos: «reforma agraria» y «gamonalismo». Sorprende el actual velo de silencio que cubre al segundo término. Incluso en la actualidad, la reforma agraria de 1969 es todavía mencionada, generalmente por la derecha política, como ejemplo de fracaso absoluto. Casi nadie la entiende como la más definitiva emancipación social que hubo en el siglo xx, a pesar de su demora.
Se ha instalado el silencio alrededor del gamonalismo en los estudios sobre la cultura pública peruana. En la práctica, el término «gamonalismo» ha sido sustituido por «racismo», que, en mi opinión, tiene un alcance crítico considerablemente más limitado. Es tan unánime el silenciamiento, que cabe pensar si no estamos ante un proceso de encubrimiento de una serie de prácticas que siguen teniendo mucha vigencia entre nosotros. La crítica elaborada por lo mejor del pensamiento social peruano durante el siglo xx y segunda mitad del xix fue implacable en el cuestionamiento al gamonalismo. Un régimen que, en torno de la figura del hacendado omnipotente, generaba una serie de prácticas que involucraban formas tanto benevolentes como despóticas de ejercer la autoridad tutelar: jueces, militares y curas participaban de esas prácticas que definieron gran parte del estilo cívico del Perú republicano6. Una amplia serie de autores, que va desde Clorinda Matto hasta José María Arguedas, pasando por el educador José Antonio Encinas, puso el énfasis una y otra vez en el gamonalismo como el principal mal público. Esa es una tradición intelectual honorable y laica en la que me reconozco.
Pero el silencio de las ciencias sociales sobre este punto va en dirección contraria a las expresiones del sentido común. Cuando alguien o un grupo está en una situación en la que un personaje se porta con prepotencia, abuso, si pasa por encima de los demás, la expresión de rigor es: «¿Qué le pasa a este, cree que está en su chacra?». Un miembro de una de las minorías políticas del Parlamento puede referirse a un representante de la mayoría y decir: «Fulano cree que el Congreso es su chacra y que puede hacer lo que le da la gana». El cambio de significado en el uso del término indica nuevas relaciones sociales. Hace una o dos generaciones, «chacra» era usado como adjetivo para indicar que algo estaba hecho de mala manera, rústica, descuidadamente. Pero «chacra» ha recobrado su condición de sustantivo, ni más ni menos que para referirse al espacio del abuso, de pasar por encima de los acuerdos y de las reglas. Precisamente, el estilo gamonal. Lo característico del gamonalismo no es la «exclusión», el término que usan las instituciones multilaterales a escala global, sino la proliferación de formas particulares de inclusión para evitar las formas de inclusión generales e igualitarias. Así, el universo social se compone de una serie de grupos que, según su posición en la balanza de poder7, definen arbitrariamente los términos de inclusión. Es lo que se llama más familiarmente las «argollas». Es no menos sintomático que en los debates se hable con más facilidad de tradiciones autoritarias o del racismo que de las argollas. El único sector cultural que hace un uso público del término, de un modo regular y en un sentido denunciativo, son los comentaristas deportivos, cuando explican algún conflicto entre un jugador y su club, o las pugnas por ocupar cargos directivos. ¿Cuáles son los rasgos del gamonalismo que persisten una vez que su símbolo territorial, la hacienda, desapareció? La respuesta no es difícil: todo lo que espontáneamente es señalado como perteneciente a «su chacra». Un mundo donde la solidaridad se convierte en sinónimo de complicidad y encubrimiento. Un mundo donde persiste la actitud del hacendado, pero sin el halo de autoridad, con toda la secuela de conflicto que ello supone.
Good bye, Lenin! Hello, racism!
A mediados de la década de 1990 cobró fuerza una interpretación que dejó de lado la cuestión de «las tradiciones autoritarias de la herencia colonial» para pasar a ensayar con el racismo como la patología central de la vida social peruana. Claro, se sobreentiende que el racismo también tiene que ser colonial. ¿Cómo es que aparece este tema?
Hay dos acontecimientos que permiten una explicación inicial: en 1992 fue capturado Abimael Guzmán, y en cuestión de meses Sendero Luminoso se desinfló, algo que debería ser sorprendente teniendo en cuenta la inconmovible «tradición autoritaria multisecular y de raíz colonial» que supuestamente le daba sustento y legitimidad. Lentamente, la preocupación por la violencia se diluyó como tema de interés académico. El otro acontecimiento ocurrió unos años antes, pero la intensidad de sus consecuencias no fue evidente de manera inmediata: en 1989 se caía el Muro de Berlín. Además del desmoronamiento del modelo soviético, su sustento ideológico, el marxismo-leninismo, quedó fuera de juego8. La lucha de clases entendida como beligerancia retórica cayó en el descrédito. ¿Cómo seguir, entonces, con la misma melodía pero cambiando la letra? Seguramente una perspicaz lectura ya lo advirtió: con la lucha de razas.
Plantear esta cuestión en el Perú no deja de ser curioso, especialmente en el terreno de los reconocimientos colectivos: el único santo peruano, Martín de Porres, no es precisamente blanco9. En Lima hay una universidad que lleva su nombre y no tiene por distintivo central ser un reducto de la etnicidad afroperuana. ¿Y el Señor de los Milagros, todo un emblema de la cultura peruana, muy presente por cierto en comunidades de inmigrantes, cómo es conocido? Como el Cristo Moreno. Este es el tipo de situaciones que prefieren evadir quienes se apresuran a considerar el racismo como la principal patología pública del país. Si nos situamos en los términos de inclusión/exclusión, negar la exclusión supone afirmar la inclusión. Pero los ordenamientos jerárquicos proceden de distinta forma: la inversión y la complementariedad son los rasgos característicos de las prácticas. Grupos que se encuentran en los últimos escalones de la subordinación en determinados momentos o espacios asumen una posición representativa y emocionalmente intensa. Típicamente, el elemento que articula las jerarquías no se da en torno de la raza, sino de la distinción entre trabajo manual e intelectual10. No es la raza, cualquiera sea la definición que se le dé, sino el trabajo, el elemento definitorio de las subordinaciones. De ahí que podemos ver una forma extrema de esta subordinación en el trabajo doméstico, uno de los reductos más tenaces de la cultura de la servidumbre. Sin embargo, a visitantes extranjeros que vienen de sociedades donde el racismo o la xenofobia son problemas centrales de sus culturas políticas, el trabajo doméstico les parece un típico ejemplo de racismo.
Sigamos. En el siglo xx hubo no uno, sino al menos cuatro presidentes «étnicamente diversos» respecto del ideal criollo blanco: Luis Miguel Sánchez Cerro (1930-1933), Juan Velasco Alvarado (1968-1975), Alberto Fujimori (1990-2000) y Alejandro Toledo (2001-2006). De ellos, el único aborrecido, y con furia, por la derecha conservadora es Velasco Alvarado, y no me atrevería a decir que por motivos raciales. De hecho, fue el único que le puso la mano encima al gamonalismo, y eso hasta ahora les duele. Podríamos seguir con otros hechos: las barras más bien violentas de los clubes de fútbol Alianza Lima y Universitario, a pesar de que unos son «grones» y otros son «cremas», no tienen una diferenciación racial o étnica apreciable y esta es por completo prescindible en las autodescripciones grupales11. Fue una gran frustración antropológica sin duda que Sendero Luminoso, en medio de su violencia sin límites, no planteara ningún tipo de apelación racial durante su docenio sangriento (1980-1992). Por último, las actuales mafias del narcotráfico, a cuyo cargo están las formas más despiadadas de violencia en el presente, tampoco parecen tener un componente étnico o racial definido. En las noticias policiales sobre asesinatos, los feminicidios tienen una nitidez sin equivalente con motivaciones de orden racial o étnico. Por contraste, en la página web de una importante universidad estadounidense hay un link a una actividad cultural que lleva por título «Esfuerzos inspiradores para mejorar las relaciones raciales»12. ¿Se puede imaginar algo semejante en la web de una universidad peruana concerned con el racismo?
Lo anterior es para mostrar que, en el caso peruano, en los momentos de cohesión, sea a propósito de las devociones masivas o el reconocimiento a los presidentes, o en los momentos de mayor conflicto –terrorismo, narcotráfico, homicidios–, las líneas raciales no presentan atributos con la intensidad suficiente para delimitar campos o equilibrios en la balanza de poder. He omitido mencionar el bastante obvio terreno de las mezclas sexuales para mantenerme dentro de los términos en que se plantea la cuestión racial usualmente en las ciencias sociales peruanas. Aunque no puedo dejar de mencionar mi extrañeza por su omisión, dado el abundante vocabulario psicoanalítico utilizado, pero que evita preguntarse por las acciones de la gente respecto a su sexualidad y sobre todo en una ciudad como Lima, donde la proliferación de hostales es algo que pertenece al terreno de la evidencia. Por cierto, en los hostales, a diferencia de las discotecas, nadie «se reserva el derecho de admisión».
¿Lo llamaremos pigmentocracia?
Entonces, ¿cómo explicar la importancia que tienen el tono de piel y los apellidos en «la presentación de la persona en la vida cotidiana»13? Se trata en efecto de tonos, no de razas, y sirven para definir quién es más y quién es menos, un rasgo fundamental en una sociedad jerárquica. Algo muy diferente a determinar quién está dentro y quién está fuera. Es el universo del tutelaje engendrado por el gamonalismo. ¿Qué novedad hay en todo eso? Es lo que fue denunciado durante todo el siglo xx y antes: el mundo de la humillación, de la prepotencia, propio de la hacienda, de la chacra. Un par de situaciones pueden ilustrar mejor lo dicho.
En 2001 fue publicado un libro muy pertinente para esta discusión y que no mereció mayor atención de la crítica: Testimonio de un fracaso: Huando. Habla el sindicalista Zósimo Torres, de Charlotte Burenius14. Es la historia de vida del personaje del título, desde su infancia, su carrera como dirigente sindical campesino, cooperativista y actual agricultor. Lo inusual es que la entrevistadora fue hijastra de uno de los hacendados dueños de Huando y que pasaba las vacaciones de verano en la casa-hacienda, cuando niña y adolescente, en los mismos años en que el dirigente sindical vivía en los galpones destinados a los trabajadores. La autora es hija de padres escandinavos; el entrevistado, hijo de padres de la zona de Huando. Todos los elementos para que el racismo estuviera en el primer plano de la atención… si este fuera el elemento explicativo central del mundo en que vivieron. Naturalmente que no aparece ni por asomo. Dada la trayectoria de ambos, muy críticos de sus entornos sociales, es difícil creer que haya un componente encubridor. Sí hay, en cambio, una amplia descripción de cómo era dirigida la hacienda –ubicada en la costa del departamento de Lima y considerada «moderna», a diferencia del arcaísmo imperante en el sur andino–, que corresponde al mundo gamonal: la arbitrariedad, la encarnación de las normas en la figura de los hacendados, el particular rechazo a la biblioteca del sindicato, la distintiva afición de Torres por la lectura, estimulada en la niñez por una tía protestante, su negativa a poner un negocio cuando la cooperativa quebró, el reencuentro con un compañero y compadre que apoyaba a los hacendados. Pero el relato que surge no se parece a La cabaña del tío Tom. Es un diálogo difícil en el que la entrevistadora y el entrevistado reconstruyen los momentos en que sus trayectorias vitales se cruzaron, de manera involuntaria la primera vez y luego como un proyecto deliberado.
El segundo elemento es la intervención de una estudiante en un curso de maestría que di hace algún tiempo. Había una discusión sobre el tema de las líneas raciales como elemento de identidad en el Perú. La mayoría de las intervenciones mostraban una tendencia a reconocer distintos tonos de mezcla. Una estudiante levanta la mano y afirma: «No estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros; vivimos en una sociedad muy racista y les voy a poner mi caso: cuando era niña jugábamos, mi hermano y yo, con nuestros amiguitos del barrio muy bien, pero cuando llegaban sus padres se alejaban de nosotros. Les decían que no se juntaran con nosotros porque teníamos la piel oscura». Una adición decisiva culmina el relato: «y no sé por qué decían eso porque no somos negros, mi padre es de Ica…». El tono de denuncia en la intervención no deja dudas respecto de la importancia de los colores o tonalidades de piel, pero no llega a conectar con una apelación a líneas raciales que definan la identidad y agrega más bien una determinación geográfica. Esta situación es la que una profesora de Derecho de Yale, Amy Chua, autora de un libro ineludible sobre el odio étnico en el mundo contemporáneo, llama «pigmentocracia»:
Con la excepción de Argentina, Chile y Uruguay (donde desde muy pronto los pueblos indígenas fueron en buena parte extinguidos), la sociedad latinoamericana es fundamentalmente pigmentocrática. Se caracteriza por un espectro social con elites más altas, de piel más clara y sangre europea en un extremo; masas más bajas, más oscuras y de sangre india en el otro, y una gran cantidad de «cruces» en medio. El origen de la pigmentocracia se remonta al periodo colonial.15
Esa gran cantidad de «cruces» en medio es justamente lo que caracteriza a una sociedad jerárquica: el orden a través de la subordinación antes que a través de la separación. Eso es un problema político antes que un asunto de mentalidades o de psiquismos individuales, y tampoco es un asunto, como la propia Chua cree, de orígenes coloniales. El racismo en sus variantes más conocidas se expresó como separación, como expulsión. Ello suponía una elite nítidamente diferenciada y autosuficiente, es decir con una ética del trabajo moderna, posterior a los tiempos coloniales. Esa autosuficiencia requiere necesariamente de ideales de excelencia propios, diferentes de la preocupación por establecer la subordinación en cada interacción de la vida diaria. La discriminación, vista así, supone un enorme desperdicio de energías sociales. Lo cierto es que tales elites en varios países latinoamericanos tienen –dicho de una forma coloquial– la flojera propia del rentismo: siempre quieren tener cerca a alguien que les haga las cosas. A eso alude la expresión del «cholo barato»; si fuera «caro», las relaciones de servidumbre no tendrían lugar. Sin duda, quisieran ser racistas, para sentirse más occidentales, pero terminan diciendo como Macunaíma: ¡qué pereza! Al final todo no pasa de un reglamento segregador en las playas durante el verano o una eventual bronca en un restaurante. Es el racismo de Quico, el personaje del Chavo del Ocho: puede jugar muy bien con sus amigos y solo cuando pierde, no antes, dice «¡Chusma, chusma!».
Bob López y el lugar de la autenticidad
El ensayo «Apología de Bob López. Lo esencial es visible a los ojos» fue incorporado en El laberinto de la choledad16. A propósito del cuento «Alienación» (1975), de Julio Ramón Ribeyro, expreso mi manera de entender las identidades raciales en la cultura peruana. Me interesa destacar que la postura caracterizada ahí como «punto de vista del narrador» en buena cuenta es la postura que la izquierda tradicionalmente ha expresado en cuestiones de política cultural y permite entender mejor el desencuentro con los cambios ocurridos en el Perú durante el último medio siglo.
Al caracterizar a Roberto López como «alienado» y mostrar los cambios en su nombre, Roberto, Bobby, Bob, y las correspondientes costumbres, hay un reclamo por la autenticidad. ¿Cómo es ser auténtico? Es una lástima que esta pregunta haya desaparecido, si alguna vez estuvo, de los debates públicos. Para el narrador la respuesta es clara: el protagonista debe ser como el panadero Cahuide Morales, que lleva una vida entregada al duro trabajo manual y ajena a cualquier pretensión de belleza. Además, su propio apellido pone el acento en su corrección moral. Es el lugar que le corresponde, como indica un razonamiento consistente con un orden jerárquico donde cada cual tiene su lugar. Es cierto que tendría mucho sentido la afirmación si la realidad fuera en efecto así, jerárquicamente ordenada. El problema justamente está en que cada vez más hay más personas, grupos, familias que no se reconocen en ese orden jerárquico en el que se formó la República.
El reverso de la «alienación» –tal como se usa en las discusiones culturales que resultan más familiares– es algo que parece ser la autenticidad. Muy alejado, en realidad distinto por completo, del uso que le dieron Hegel y Marx: el proceso de enfrentarse al propio trabajo como algo extraño, ajeno, impuesto. Me importa señalar el contraste, pues Bob López hace una continua apropiación de la realidad, con sus ilusiones y sus acciones. Se apropia de todo aquello que «no le correspondería» por ser zambo: jeans, zapatillas, idioma inglés, viajes a Estados Unidos, el amor de una mujer que es objeto de los deseos del grupo de amigos, un cabello y piel arreglados. (Esa cosa tan curiosa: si alguien de piel blanca se la oscurece en el verano, es algo aceptado, pero si alguien de piel oscura quiere empalidecer es un alienado, huachafo, brichero, etc.).A López no le falta identidad, él siente que tiene derecho a lo que el mundo ofrece. Es una existencia con proyecto, como decía la filosofía existencialista de mediados del siglo xx. Su carencia es otra. Le falta la vergüenza suficiente para contenerlo en el lugar que le toca en la jerarquía por ser hijo de una lavandera. No sé si eso deba considerarse un defecto moral. Para el narrador, como para buena parte de la izquierda, fuera de la elite nada es proyecto, todo es destino, y una «vida buena» es vivir de acuerdo con lo que el destino te ha reservado. Todo ello no sería tan problemático si no fuera por el decisivo proceso de migraciones que marcó nuestra vida colectiva durante la segunda mitad del siglo xx.
¿Dónde está la autenticidad? ¿Del lado de Bob López o, por ejemplo, de Rendón Willka, el líder comunero justiciero de Todas las sangres, la novela de José María Arguedas (1964)? La respuesta abrumadora en la época en que el cuento de Ribeyro fue escrito (1975), y temo que también en la actualidad, va a favor del personaje arguediano. Siempre hay que desconfiar de los problemas humanos que son presentados como compuestos de una parte completamente mala y otra completamente buena. Quizás la mayor dificultad esté en elaborar una narrativa que pueda integrar los anhelos, los proyectos y los sentimientos de pertenencia a la parte del mundo que nos precede17.Asociar la autenticidad18 con un dato de nacimiento ha sido un recurso muy frecuente, de ahí que la autenticidad y un universo de castas sean prácticamente sinónimos en sociedades tan marcadas por la desigualdad como la peruana. Entiendo el problema de otra manera: ser auténtico siempre tiene un componente de ir a contracorriente, de renuncia; de lo contrario, nadie se ocuparía en pensar sobre el asunto. Autenticidad y normalidad serían sinónimos. Entramos en contacto con la autenticidad cuando dejamos de ver la vida como la huella de un destino y nos embarcamos en proyectos bajo nuestra responsabilidad. De ahí que en la adolescencia y en la actividad artística, donde la originalidad es vivida como una urgencia, la autenticidad se convierta en un desafío existencial. En este proceso, la búsqueda de ejemplos por seguir es fundamental, y hasta diría que inevitable. La autenticidad no excluye la imitación, pero sí la incorporación acrítica de las rutinas. Es un resultado antes que un punto de partida, es el ejercicio de la voluntad a contracorriente. De ahí que históricamente se haya vinculado a las vanguardias artísticas y a la reacción conflictiva que suscitaron.
La cuestión de la autenticidad en nuestra cultura bien puede ser expresada en el lema nietzscheano: llega a ser lo que eres. De alguna forma la autenticidad supone algún grado de libertad de expresión. Por lo general, este problema se aborda en términos típicamente ontológicos: ¿existe libertad de expresión? Lo más frecuente es que a propósito de esta cuestión unos grupos son más libres que otros y, por lo tanto, con mayor derecho a la autenticidad. Si a un sector no se le reconoce el derecho a la libertad de expresión, su comportamiento auténtico será visto como «alienado», como una traición a los orígenes; por ejemplo, si el hijo zambo de una lavandera aprende inglés y quiere viajar a eeuu. Por el contrario, si un miembro de otro grupo tiene libertad de expresión, como sucede con «el punto de vista del narrador», la divergencia con los orígenes, por ejemplo pasar de Miraflores, un distrito de clase media en Lima, al Barrio Latino en París será un acto auténtico, en nombre de una vocación.
Lo mismo puede decirse de la sinceridad; una de las peores consecuencias de no respetar el derecho a la libertad de expresión en la era moderna es que se pierde inexorablemente el sentido de la sinceridad. La mayor parte de la comunicación será oblicua, como parte de una estrategia socialmente defensiva. Aparte de la virtud moral genérica, hay grupos que pueden permitirse ser más sinceros que otros. En estos casos la sinceridad aparece como una demostración de poder; soy sincero porque me puedo hacer cargo de las consecuencias de mis acciones sinceras. Cuando el auditorio se burla de alguien considerado diferente en el sentido de inferior o lo desprecia, el espacio para la sinceridad probablemente se reduzca a la condición de un sinónimo de un comportamiento agresivo. Si algo podemos aprender del notable relato de Ribeyro, es que los recursos morales también están sujetos a la distribución desigual, pero en un sentido muy preciso: algunas personas aparecerán como más auténticas y más sinceras que otras. De hecho, este es el reproche básico a Bob López que da sustento al relato: no es tan auténtico ni tan sincero como el punto de vista del narrador.
Para Bob López la moral es un asunto de asociaciones, de pertenencia a distintos colectivos, dentro del país y fuera de él. El trabajo cooperativo con su amigo Cabanillas significa una buena muestra de lo que afirmamos. Su meta es una profunda aspiración moral: pasar de un universo marcado por jerarquías, donde el origen y el nacimiento son determinantes, a otro donde las clasificaciones sociales le permitan cultivar una individualidad. Ya Richard Rorty señalaba que la moral es el nombre que damos cuando nos encontramos con prácticas o situaciones que difieren de la manera de encarar las rutinas establecidas19.
-
1.
Hoy, poco menos de 10% de la población peruana, no necesariamente de la parte más acomodada, vive en el extranjero.
-
2.
José Watanabe lo expresa así en su poema «A los ‘70s»: «Mi ciudad era rápida, cada día más rápida / Tenía veredas como fajas continuas, pero nosotros íbamos más veloces / Qué iba a estar quieto mirando gotas en el vidrio de una ventana / Qué iba a estar tan cómodamente de este lado / Donde el calor de una habitación me permite actos ociosos / El índice adelantándose al camino de una y otra gota que se funden y resbalan / Prevenir el camino me parece posible, veo, casi toco / Las gotas / Pero el dedo nunca acierta: el agua está del otro lado». En J. Watanabe: Historia natural, Peisa, Lima, 1994.
-
3.
A. Quijano: Dominación y cultura: lo cholo y el conflicto cultural en el Perú, Mosca Azul, Lima, 1980.
-
4.
V. un ensayo posterior, «Elencos ingeniosos. Que todo parezca igual para que todo cambie» en G. Nugent: La desigualdad es una bandera de papel. Antimanual de sociología peruana, La Siniestra / Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2020.
-
5.
Una excepción importante es la explicación dada por Carlos Iván Degregori en varios textos sobre el surgimiento de Sendero Luminoso: la reapertura de la Universidad de Huamanga en la década de 1960 habría llevado a una acelerada modernización de las expectativas de los estudiantes, muchos de ellos de familias rurales, y el contraste entre ese ideal de modernidad y el entorno marcado por el estancamiento en la pobreza habría sido un factor crítico. C.I. Degregori: El surgimiento de Sendero Luminoso. Ayacucho 1969-1979, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1990.
-
6.
Esta idea la presento extensamente en G. Nugent: El orden tutelar. Sobre las formas de autoridad en América Latina, Desco / Clacso, Lima, 2010.
-
7.
Norbert Elias: La civilización de los padres y otros ensayos, Norma, Bogotá, 1998.
-
8.
Aunque no debe dejarse de lado que el Partido Comunista Chino se define aún como marxista-leninista y está en el poder en el país-estrella de la globalización.
-
9.
En la película Borat (Larry Charles, 2007), protagonizada por el comediante británico Sacha Baron Cohen, hay una escena en la que el personaje principal, en Nueva Orleans, acompaña hasta su casa a una mujer negra prostituta luego de una hilarante velada con un grupo de blancos. En el porche de la casa, puede verse una pequeña estatua de San Martín de Porres. Esa imagen sería impensable en un barrio blanco estadounidense. En el Perú, la imagen de San Martín de Porres no marca límites raciales de manera apreciable.
-
10.
Este aspecto es fuertemente subrayado por Louis Dumont en Homo Hierarchicus. Ensayo sobre el sistema de castas, Aguilar, Madrid, 1970, y en Ensayos sobre el individualismo: una perspectiva antropológica sobre la ideología moderna, Alianza, Madrid, 1987.
-
11.
En Alberto Flores Galindo, la apreciación es diferente: «El racismo no consiguió eficacia porque antes de existir como discurso ideológico funcionaba como práctica cotidiana. No solo regían las relaciones entre dominantes y dominados sino que se reproducían en el interior mismo de los sectores populares (...). Esta historia de exclusiones puede prolongarse hasta la Lima de nuestros días en la contraposición racial que subyace a las disputas entre clubes deportivos, la composición de bandas de asaltantes chalacos [del Callao] y limeños (...). De un lado predominan mestizos; del otro zambos y mulatos». A. Flores Galindo: La tradición autoritaria, Lima, Casa Sur, 1999, p. 46.
-
12.
«Inspiring Efforts to Improve Race Relations», video disponible en www.youtube.com/watch?v=k7tzkmu4yqk.
-
13.
Erving Goffman: La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 1981.
-
14.
Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2001.
-
15.
A. Chua: El mundo en llamas. Los males de la globalización, Ediciones B, Buenos Aires, 2005, p. 69.
-
16.
Desde la redacción de El laberinto de la choledad, diversas lecturas ampliaron mis referencias conceptuales, pero hubo un texto que lamenté sinceramente no haber leído antes. Habría organizado las ideas de otro modo. Me refiero a un notable ensayo del pensador indio Ashis Nandy, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism (Oxford UP, Delhi, 1983). Me enteré de la existencia de sus trabajos gracias a una breve selección compilada en Imágenes del Estado. Cultura, violencia y desarrollo, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2011.
-
17.
Hubo que esperar algunas décadas para encontrar este problema planteado con la complejidad que merece en la literatura peruana con La iluminación de Katsuo Nakamatsu, de Augusto Higa (APJ, Lima, 2009). La tensión entre el mundo de los ancestros y los ideales estéticos es planteada de manera radical y desgarrada. Esta pequeña obra maestra mantiene una misteriosa consonancia, un aire inacabado, con El zorro de arriba y el zorro de abajo (1969) de Arguedas. Higa nos presenta un verdadero viaje al «corazón de las tinieblas» desde las calles de Lima.
-
18.
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) señala en una de sus definiciones de «auténtico»: «Honrado, fiel a sus orígenes y convicciones». El problema surge cuando hay una divergencia entre los orígenes y las convicciones.
-
19.
R. Rorty: «Ética sin obligaciones universales» en El pragmatismo, una versión, Ariel, Barcelona, 2000.