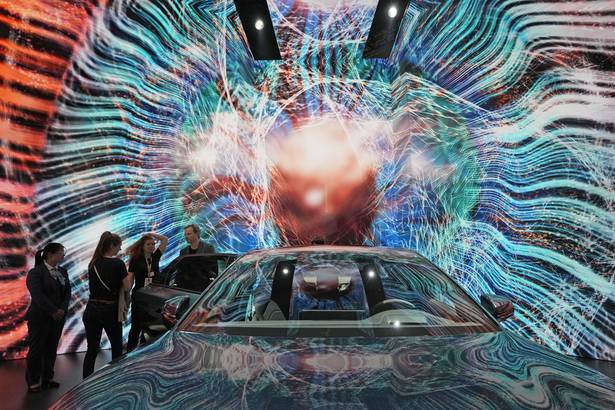Discutir el «campo»
Una grieta en el suelo latinoamericano
enero 2021
¿Qué y cómo se cultiva en América Latina? Entre la agricultura industrial, la sojización, los granos transgénicos y los agroquímicos por un lado, y las respuestas agroecológicas, en menor escala, por el otro, la región se debe un debate amplio sobre su modelo de desarrollo rural.

El silencio rara vez es salud en la ciencia. La disciplina que nos trae los alimentos que consumimos cada día no debería ser la excepción a la regla. Incendios forestales en la Amazonía, acuerdos para producir cerdos en megagranjas argentinas con destino chino y otras esporádicas discusiones, agitan aguas que rara vez miramos hasta el fondo. Los movimientos ecologistas tienden a construir discursos contra las corporaciones como si se enfrentaran a Goliats, pero en numerosas ocasiones carecen de un «pivot metodológico» que les permita construir sentido. ¿Cómo se origina y se produce el discurso dominante de la producción agroindustrial contemporánea? ¿Y cómo se produce aquel que lo enfrenta afirmando que es posible producir para todos, con eficiencia y cuidando el ambiente?
Lo cierto es que, para adentrarnos en ese terreno, es necesario reconocer la existencia de escuelas diferenciadas y antagónicas. Una que, a los efectos de simplificar, podemos denominarla «escuela química» o de «rendimiento por hectárea». Y otra a la que llamaremos «escuela sistémica», que hace eje en la agricultura agroecológica y la orgánica.
La llamada «escuela química» es nítidamente hegemónica a escala continental. Su modelo se ha publicitado al ritmo de su propio crecimiento, no solo con anuncios en formatos televisivos, radiales y gráficos, sino también con la instauración de un «sentido común» que asume que es ese —y no otro— el modelo válido para la producción de alimentos. La agricultura química o por hectárea es producto de la revolución industrial, a la vez que del positivismo decimonónico. La idea de que son necesarios insumos que permitan desarrollar una «antropización de lo natural» se derivan de aquellos procesos, sostenidos en paradigmas objetivistas y mecanicistas que, apelando a una idea de permanente evolución, consideraban que debía producirse una cantidad cada vez mayor de alimentos.
El agrónomo e investigador Alexander Wezel remarca que el gran salto en el paradigma de la «escuela química» se produjo entre las décadas de 1930 y 1960, cuando se obtuvieron logros en la investigación sobre el control de plagas, el manejo de suelos, la predicción de variables climáticas y su impacto. La Segunda Guerra Mundial constituyó el gran salto adelante en términos de química aplicada a la producción. En 1942 hizo su aparición el 2,4D (2,4-diclorofenoxiacético), uno de los herbicidas hormonales más utilizados hasta el día de hoy, pero que fue concebido en Inglaterra para aumentar el rendimiento de los cultivos que alimentaban a un país en armas. Años después, el Departamento de Defensa de Estados Unidos descubrió que combinando el 2,4D con la fórmula 2,4,5-T, se tenía por resultado el llamado «agente naranja». Se trataba de un nuevo herbicida y defoliante, que fue utilizado en el marco de la guerra de Vietnam como armamento químico.
La revolución deja gente en el camino
A partir de la década de 1960, a la concepción malthusiana se le añadió el prefijo «neo». Y, como sabemos, lo «neo» viene con esteroides. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según su sigla en inglés) define a la denominada «revolución verde» como un conjunto de tecnologías integradas por componentes materiales: variedades de alto rendimiento (VAR) mejoradas, el abastecimiento controlado de agua y la mejora del aprovechamiento de la humedad, los fertilizantes y plaguicidas, y las técnicas de gestión asociadas a cada componente. En definitiva, se trató de una transferencia tecnológica a países periféricos para que aumenten tanto la producción vegetal como animal. Arroz resistente a la salinidad, maíz adaptado a suelos muy ácidos, sorgo y mijo más resistentes a la sequía comenzaron a pulular en los suelos asiáticos. Durante el período de 1963-1983 (años importantes de la revolución verde) la producción total de arroz, trigo y maíz en los países en desarrollo aumentó, según los cálculos de FAO, un 3,1%, 5,1% y 3,8% anual respectivamente. No se trataba de repartir, sino de aumentar el tamaño de la torta para que sobre. Argentina fue, en América Latina, uno de los países en lo que esa dinamización se hizo fácilmente perceptible. El periodo comprendido entre la década de 1930 y fines de la década de 1950, había sido de total estancamiento en el agro argentino, limitando su capacidad de tecnificación y el agregado de valor. Durante la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962), el agro volvió a tener avances destacables mediante el uso de semillas híbridas, nuevas técnicas e insumos. Uno de ellos fue la diversificación de cultivos, entre ellos una soja (aun no transgénica ni resistente al herbicida glifosato) que tímidamente iba haciéndose un lugar en la pampa húmeda. El fenómeno también tuvo lugar en otros países del continente.
Más verdes que los verdes
Mientras muchos aplaudían la revolución verde, otros comenzaban a mirarla de costado. Los efectos en la capacidad de aumento de cultivos eran innegables, pero también lo fueron los daños socioambientales. No solo en cuanto a pérdida de biodiversidad, sino también en términos de costos humanos. La frontera agrícola avanzaba desplazando a campesinos que se volvían pobres en la ciudad. Para la década de 1990, la transgénesis e insumos asociados bajaron los costos de producción, lo que le permitió a un país como Argentina desarrollar la llamada «revolución de las pampas», a partir de la aprobación de la soja transgénica y resistente al herbicida glifosato (soja RR). La semilla genéticamente modificada más el herbicida glifosato permitió que el cultivo fuese rentable. Al poco tiempo el cultivo llegaría a Brasil, Uruguay y Paraguay. El boom sojero se completaría con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001. La aparición del gigante asiático en escena disparó los precios de las commodities e impulsó la carrera biotecnológica –que llegaría a cultivos como maíz, algodón y alfalfa–. Pero ese modelo hizo que los costos, inicialmente más bajos, estén siempre asociados a un paquete tecnológico que a los agricultores les llega herméticamente cerrado.
En ese contexto, comienza a surgir un nuevo abordaje del problema agrícola. Se trata de la agroecología, que comienza a promover un paradigma integral, abierto e interdisciplinario. En una primera etapa, asociada al surgimiento de movimientos ecologistas en los países centrales, se consideró a esta visión como una innovación desde el punto de vista tecnológico a partir de la comprensión de dinámicas ecológicas aplicadas a los cultivos y al manejo de los recursos naturales. A estas concepciones se le sumó una visión política de empoderamiento del agricultor, lo que coincidió con la aparición de movimientos campesinos en América Latina. En ese marco, comenzaron a ponerse en debate las concepciones rectoras hasta ese momento y, consecuentemente, se criticó aquello que se percibía como el «colonialismo del saber». Según la nueva concepción, los países periféricos debían encontrar las soluciones a sus limitantes productivos de acuerdo al ambiente que los rodea, tanto ecológico como humano. Las tecnologías estandarizadas ya no podían ser la solución para todo el Tercer Mundo.
El capital se revoluciona reciclando
Hojear los suplementos de agricultura en periódicos en español implica quitarse el sombrero frente a jean Baudrillard y su visión de un capitalismo que toma viejos conocimientos y los presenta como un «pastiche modernizado». Grandes carriers tecnológicos presentan como innovadoras técnicas que la agroecología viene poniendo en práctica hace cuarenta años: cultivos de cobertura, espacios refugio, cultivos asociados. Viejas formulas químicas son presentadas con ínfimas modificaciones efectivas, pero con cambios en sus nombres comerciales y mucho marketing. cabe recordar que más allá del debate sobre la seguridad para la salud humana y ambiental, hay consenso en que malezas y plagas lo largo de tiempo generan resistencia a esas viejas fórmulas. Más allá de las características del capitalismo moderno que han marcado pensadores como Baudrillard o Umberto Eco, en este caso una de las razones de este accionar se encuentra en la relativa consolidación de la biblioteca de enfrente. Por ejemplo, a una conferencia de un teórico de la agroecología como el chileno Miguel Altieri, en la californiana Universidad de Berkeley, ya no solo asisten agrónomos sino una panoplia de personas provenientes de distintas disciplinas. La agroindustria hegemónica necesita renovarse y lo hace mirando hacia atrás, presentando como propias técnicas complementarias que no pongan en riesgo su capacidad de mantener el control de qué, cómo y a qué costos se produce.
Esta articulación discursiva se lleva adelante a lo largo de toda la cadena: la gastronomía elitiza alimentos, a la vez que utiliza los conceptos de «ancestral» y «tradicional» hasta vaciarlos de contenido. Chefs y empresarios gastronómicos se presentan a sí mismos como «protectores de los pequeños productores de alimentos», a quienes convierten en proveedores para el turismo internacional y para restaurantes destinados a un público de alto poder adquisitivo. Sin episteme clara, esta visión paternalista rara vez tiene en cuenta los costos que puede llegar a tener en el encarecimiento del stock alimentario en las comunidades alejadas de los grandes centros de consumo. Este modelo de negocios se lleva al extremo en Perú, donde Lima se ha convertido en una capital gastronómica internacional a fuerza de mano de obra precaria y careciendo de una visión inclusiva con verdadero peso específico.
¿Y el Estado?
Las respuestas políticas en el Cono Sur también parecen ser híbridas. El Movimiento al Socialismo de Bolivia (MAS) fue, durante años, la voz cantante del campesinado. Sin embargo, bajo la gestión de Evo Morales el avance de la frontera agrícola sobre la Amazonia boliviano siguió a todo vapor, en parte gracias al decreto que permitió extender de 5 a 20 hectáreas la superficie para incendios controlados en el marco de viejas prácticas agrícolas (de «chaqueo») que rara vez se dejan monitorear. La selva y sus habitantes parecieron ser el cordero sacrificial de la siempre tirante relación entre el Altiplano y la burguesía agrícola. Por el contrario, en Brasil, con menos estridencia, los años de Marina Silva al frente de la cartera ambiental parecieron dar ciertos frutos, al menos en una situación de avance sobre bosques y poblaciones locales que parecía incontrolable años antes de la llegada al poder del Partido de los Trabajadores (PT). Lo que sucedió con la llegada de Bolsonaro es bien conocido y la situación socioambiental actual del país merecería un artículo aparte. Por su parte, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino ingresó a la producción de eventos biotecnológicos desde organismos estatales. Si bien esto implicaría cierta garantía de orden público en términos de propiedad intelectual, nunca logró superarse el formato de paquete tecnológico cerrado que impera en el mercado internacional. Más acá en el tiempo, la reciente resolución en 216/2020, del gobierno de Alberto Fernández, generó escozor entre investigadores y ambientalistas. La decisión administrativa busca aumentar la producción de granos y legumbres en las llamadas zonas de exclusión y amortiguamiento, constituidas por espacios semiurbanos donde no es recomendable aplicar agroquímicos. Esto implicaría consensuar formas de producción que no repliquen a la clásica agricultura extensiva pampeana. Sin embargo, la resolución se encuadra en la llamada iniciativa 200 millones (de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres) para 2030. Muchos suponen que el programa está pensado específicamente para maximización de rindes y la obtención de divisas. En definitiva, falta un modelo inclusivo y diversificado para que la pequeña producción periurbana genere márgenes de ganancia.
Las visiones cerradas de organizaciones sociales híbridas urbano-rurales que proponen «retornos al campo» a través de huertas comunitarias, difícilmente sean una respuesta válida al problema de exclusión y distribución poblacional. La propiedad común y el autoconsumo pueden ser soluciones válidas a los bolsones de pobreza y exclusión habituales en la región. Pero generar excedentes y divisas es fundamental para países con constantes crisis de stop and go frente a cualquier intento de desarrollo. El «cómo seguir» continúan siendo un interrogante abierto. La próxima revolución no solo deberá ser verde. También deberá encontrar la manera de saberse problematizada, diversa e inclusiva.