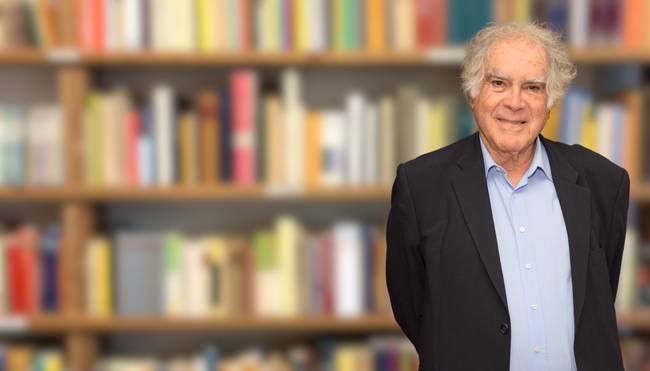Natalia Ginzburg y la política emancipatoria
octubre 2022
En los últimos años hay un renovado interés en los escritos de la novelista italiana de posguerra Natalia Ginzburg. Sin embargo, lo que está ausente en la lectura de su obra es tanto el contexto político como su intenso, aunque lejos de la polémica explícita, compromiso con la transformación social.

«Ten por seguro», dice entre suspiros Lidia Levy en la novela autobiográfica de Natalia Ginzburg Léxico familiar, «que si viene Stalin a quitarme a la criada lo mato». En ese libro, publicado originalmente en italiano en 1963 y retraducido al inglés por Jenny McPhee en 2017, lo familiar y lo político están entrelazados. Lidia y Giuseppe Levy, madre y padre de Ginzburg, ofrecen numerosos comentarios jugosos a lo largo de la novela. «¡Te prohíbo hablar de política con las criadas!», dice ella, y «Le parezco burguesa porque tengo los armarios ordenados». Lo que nos queda es la imagen de una vida familiar en la que el antifascismo y la política de izquierda tienen cierta importancia pero no son omnipresentes.
Ginzburg también describe el placer de la familia cuando uno de sus hermanos es arrestado por su activismo antifascista («mi padre estaba feliz de tener un hijo conspirador»), sus frecuentes chistes políticos (el padre «solo toleraba las bromitas antifascistas») y un enfoque notablemente grácil de la riesgosa tarea de dar refugio a enemigos del Estado fascista en la Italia de Mussolini. Aun así, el relato autobiográfico de la gran familia de Ginzburg y de su vida durante la guerra se lee a menudo menos como una novela política que como una narración con un trasfondo político, una historia de iniciación al estilo Nancy Mitford pero con el agregado de una pizca de antifascismo.
Para sus lectores actuales en lengua inglesa, Ginzburg es la poeta de los matrimonios insatisfactorios y las relaciones frustradas (Las palabras de la noche, Y eso fue lo que pasó y El camino que va a la ciudad), los embarazos no deseados (Todos nuestros ayeres y, de nuevo, El camino que va a la ciudad) y las familias complicadas (Querido Miguel, Léxico familiar y Todos nuestros ayeres). Por sobre todo, es la cronista infatigable de la Italia de provincias durante la guerra y la posguerra: un mundo en el que es «fácil distinguir a los pobres de los ricos mirando el fuego encendido», donde «las mujeres pierden los dientes a los treinta años a causa de las fatigas y la mala alimentación» y donde la disentería, los piojos y la miseria están tan difundidos como los chismes y el parloteo que Ginzburg registró con maestría.
En reseñas y ensayos, se la recuerda por su brillo –Sally Rooney afirma que Todos nuestros ayeres es una «novela perfecta»– pero también por una curiosa distancia de la política. Tim Parks, en un artículo para la London Review of Books, le reprocha a Léxico familiar no decir «nada sobre el fascismo, la resistencia, la condición judía o el antisemitismo». Para él, Ginzburg «no considera nunca ni remotamente la vida pública de las personas sobre las que escribe, o sus ideas políticas. (…) Lo único que se evoca con intensidad son las relaciones entre los integrantes de la familia».
Pero mientras que para los lectores actuales puede ser fácil trazar una línea divisoria entre Ginzburg y la política, ese es un lujo que ella no podía darse. Nacida Natalia Levi en 1916 en Palermo, Ginzburg creció en Turín como la menor de los cinco hijos de Giuseppe Levi y Lidia Tanzi. Levi –científico y profesor de anatomía– era judío, mientras que su esposa, Tanzi, era católica. Aunque Ginzburg fue criada en una familia laica, esas convicciones personales significaban poco para el gobierno de benito Mussolini o los soldados alemanes durante la ocupación nazi. La familia de Ginzburg era abiertamente socialista (su padre y tres de sus hermanos pasaron tiempo en la cárcel por sus creencias políticas) y se mezclaba con un entorno de destacados pensadores italianos de izquierda: la revolucionaria feminista Anna Kuliscioff, el escritor Cesare Pavese y el activista ruso de origen judío Leone Ginzburg.
De Leone Ginzburg se enamoraría finalmente Natalia. En Léxico familiar, lo describe como un hombre en una situación «precaria» –«podían arrestarlo y llevarlo a prisión»–, que llevaba un abrigo demasiado corto y un «sombrero muy usado ladeado sobre sus negros cabellos». A pesar de la precaria situación política y las ropas andrajosas, la pareja se casó. Mientras se desarrollaba la guerra y la familia crecía (la pareja tuvo tres hijos en cuatro años), los Ginzburg fueron enviados al exilio interno en un pueblo del sur de Italia (el ensayo de Ginzburg «Invierno en Abruzos» registra el episodio de manera brillante y contenida). Leone regresó a Roma para seguir publicando su periódico clandestino, pero pronto fue capturado por los fascistas. Ginzburg escribe, con su concisión característica: «Leone había muerto un gélido febrero en el sector alemán de la cárcel de Regina Coeli».
La propia Ginzburg no era ajena a los enfrentamientos con el ejército de ocupación. Tras la invasión alemana a Italia en 1943 –temerosa del destino de los judíos, que estaban siendo cercados por los nazis–, escapó de una manera bastante inédita. En una entrevista de 1992, rememoró cómo su casera les dijo a los alemanes que ella «era una prima suya napolitana, cuya casa y posesiones –incluidos, por supuesto, todos los papeles identificatorios– habían resultado destruidas por una bomba». Como necesitaba llegar a Roma, la casera les «pidió a los alemanes que me llevaran». «¡Me condujeron a Roma con mis hijos en un camión militar alemán!», recordaba Ginzburg.
Su vida posterior a la guerra no fue menos política. En 1950, volvió a casarse con Gabriele Baldini, intelectual católico y profesor de literatura inglesa, y luego de tres décadas en el corazón de la vida cultural italiana, que incluyeron un breve paso por el Partido Comunista, fue elegida para el Parlamento por una lista independiente de izquierda en 1983.
Dado su profundo compromiso de toda la vida con la política de izquierda, ¿por qué es hoy tan fácil leer la ficción de Ginzburg completamente divorciada de ese contexto? Parte de la razón tiene que ver con ella misma: en sus textos, era indefectiblemente autocrítica respecto a su conocimiento político, y así escribe en su ensayo «Il governo invisibile» [El gobierno invisible] (1972): «hay muchas personas que no entienden nada de política. Yo soy una de ellas». En 1987, recuerda haber tenido sentimientos encontrados sobre su elección al Parlamento: «Al principio no quería aceptar. No quería postularme». Y cuando abraza creencias políticas, a menudo las formula en términos curiosamente infantiles: así, describe cómo, cuando tenía siete años, «Me explicaron qué era el socialismo (…). Me pareció algo que era imprescindible concretar de inmediato. Me resultó raro que aún no se hubiera puesto en práctica». La autopercepción de Ginzburg no dista tanto de la de Anna, la heroína de Todos nuestros ayeres: abiertamente revolucionaria, soñando con luchar contra el fascismo en las barricadas, pero con poca idea de aquello por lo que está luchando.
No obstante, la supuesta incapacidad de Ginzburg en 1972 de entender la política encierra una advertencia fundamental. Escribe: «Debo confesar que pese a no entender nada de política, siento a menudo una abrumadora tentación de hablar sobre ella». Y vaya si lo hizo: en los años posteriores a la publicación de ese ensayo, y hasta su muerte en 1991, Ginzburg escribió e hizo campaña por una amplia variedad de cuestiones políticas, que deberían ser recordadas a la par de su ficción.
Como lo demuestra el relato de su arriesgado viaje de regreso a Roma junto al ejército alemán, Ginzburg –pese a su crianza laica y a su familia católica– no pudo olvidar con facilidad su identidad judía. Incluso tuvo que publicar su primera novela, El camino que va a la ciudad, bajo un seudónimo, a fin de eludir las restricciones que tenían los judíos para publicar. En una entrevista de 1991, habló sobre su doble identidad: «Soy judía (...). Soy judía solo del lado paterno, pero siempre pensé que mi mitad judía debía recibir más peso y seguir siendo más problemática que mi otra mitad».
Hay un ensayo publicado en 1973, tras la masacre de las Olimpiadas de Múnich en 1972, llamado «Gli ebrei” (“Los judíos»), en el que Ginzburg aborda qué significa ser judía. Allí, habla de una «secreta complicidad” cuando encuentra a otra persona judía, así como de su crítica a la retórica sionista de la época. Escribe: «a veces he pensado que los judíos de Israel tienen derechos de superioridad sobre otros, siendo sobrevivientes de un holocausto», pero luego piensa que es un error: «el sufrimiento y la masacre de inocentes (…) no nos dan (…) ninguna clase de superioridad». No hay forma de escapar de su identidad judía, pero aun así escribe sobre ella con distancia. Su condición de judía –y la de su familia, esposo y amigos– es puesta bajo escrutinio, interrogada y reconstituida en sus palabras característicamente precisas. Siente el llamado de una identidad grupal, pero la refuta al tiempo que la afirma. Es imposible no leer Léxico familiar (escrito años después de que la guerra diezmara tantas vidas judías) como reflejo, de algún modo, de esta curiosa dualidad: sus personajes son judíos y son perseguidos por su tradición, pero ella prefiere poner el acento en sus manías, amores y pérdidas individuales.
En paralelo a sus escritos sobre identidad judía, Ginzburg se dedicó a otras causas políticas en la década de 1970. En Italia, la anticoncepción estuvo prohibida hasta 1971. El aborto no se legalizó hasta un referéndum en 1978, y las leyes fascistas de Mussolini no distinguían entre anticonceptivos y aborto. Buena parte de la ficción de Ginzburg trata sobre niños concebidos o nacidos fuera del matrimonio (desde el bebé de Anna en Todos nuestros ayeres hasta el desafortunado embarazo de Delia en El camino que va a la ciudad, o el niño concebido como fruto de un affair en su obra La peluca). En Todos nuestros ayeres, el irresponsable novio de Anna le da dinero para «ir a ver a una comadrona» que pudiera sacarle al bebé, y nunca vuelve a escribirle.
En 1973, Ginzburg asumió esta preocupación más allá de su ficción. En su clásica prosa sutil (Ginzburg no se inclinaba por la polémica chillona), escribe: «Me parece hipócrita afirmar que el aborto no es asesinato. El aborto es asesinato… Pero no se lo puede comparar con nada, porque no se parece a ninguna otra cosa; no traiciona ningún otro derecho. (…) Abortar no significa suprimir a otra persona, sino al pálido y remoto boceto de una persona».
Es típico de Ginzburg que, mientras afirma su creencia en algo, se las ingenia para hacer una concesión a la otra parte: pocas cosas son blanco y negro, y la reflexión considerada se prefiere a las consignas políticas.
En la misma época, Ginzburg escribió un ensayo sobre el feminismo en el que afirmó: «las palabras ‘Proletarios del mundo, uníos’ me resultan extremadamente claras. Las palabras ‘Mujeres del mundo, únanse’ me suenan falsas». Para la crítica que alaba a Ginzburg como autora de «clásicos feministas», este ensayo plantea una dificultad. Ginzburg refuta que exista una diferencia entre hombres y mujeres («cuantitativamente, son iguales») para luego escribir: «entre las vidas de mujeres nacidas en la servidumbre y las de mujeres que forman parte de la sociedad privilegiada, no existe ni la más pálida conexión». Al cuestionar la base del feminismo (la idea de que las mujeres forman un grupo coherente), Ginzburg enfatiza su socialismo.
La ambigüedad y la reflexión profunda caracterizan el pensamiento político de Ginzburg. Escribe lo que cree, y no lo que podría ser eficaz en una campaña. En su ensayo temprano sobre su falta de conocimiento político, sostiene que «expresarse políticamente significa pensar y expresarse con un propósito específico en mente». Ginzburg obedece su propio mandato. Pero para sus lectores actuales en lengua inglesa esta verdad permanece inaccesible, no en menor medida porque sus ensayos sobre la identidad judía, el aborto y el feminismo no están disponibles en traducciones completas.
Hubo una cuestión sobre la cual Ginzburg se expresó con un «propósito específico en mente». En 1989, Italia se vio conmocionada por el caso de la adopción de Serena Cruz, una niña filipina que les fue quitada a sus padres adoptivos debido a sospechas de ilegalidad en sus papeles. Para Ginzburg –cuyos ensayos, novelas y obras ponen el acento en la vida familiar por sobre todo el resto–, esto fue algo abominable. Publicado en 1990, su último libro Serena Cruz o la verdadera justicia (que tampoco está disponible en inglés en traducción completa [hay edición en español, Nd.E.]) es inquebrantablemente político. Allí escribe:
«Las familias pueden ser terribles, represivas, obsesivas; o indiferentes, distantes o desatentas; o venenosas, corruptas, podridas; lo son con mucha frecuencia. Pero los niños las necesitan. No se puede arrancar a un niño de una familia y plantarlo en otra, excepto por causas extremadamente serias. Incluso en ese caso, eso destruirá su espíritu».
Su convicción sobre la importancia de la vida familiar decantó en una teoría del gobierno: «Los ciudadanos conforman el Estado. Es su derecho absoluto ser asistidos por el Estado cuando se encuentran en una extrema necesidad. Es deber estricto del Estado ir en su ayuda (…) En cambio, reduce a las familias a polvo».
Es típico de Ginzburg –la escritora cuyos recuerdos más famosos de los tiempos de guerra se enfocan en caminar con sus niños por la nieve y mirarlos mientras comen naranjas podridas– mostrar su faceta más política cuando habla sobre la vida familiar. Pero hay algo abiertamente político y antisentimental en su escritura doméstica. Para Ginzburg, era la familia lo que se encontraba en la frontera de la política, desde la opresión de los tiempos de guerra hasta las realidades cotidianas del matrimonio, el divorcio, los nacimientos y el aborto. Negarle este contexto político es subestimar y malinterpretar seriamente su obra.
Fuente: La versión original de este artículo en inglés se publicó en Verso Books Blog, el 28/7/2022 y está disponible aquí.
Traducción: Silvina Cucchi.
Fuente de la foto: Infobae