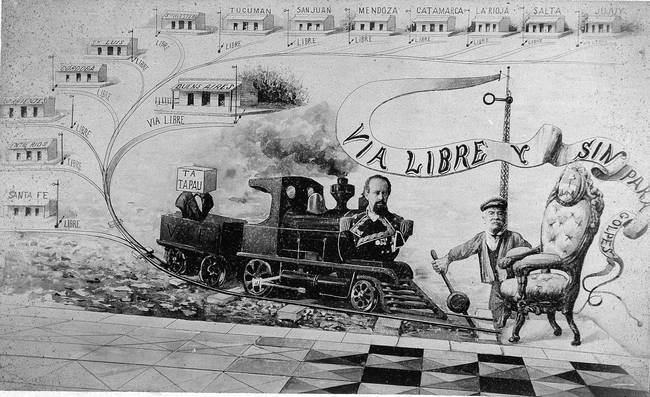La dirección y los límites de los cambios
Nueva Sociedad 216 / Julio - Agosto 2008
En Cuba se ha producido una sucesión política –de Fidel Castro a su hermano Raúl– que se anuncia acompañada de cambios. No es posible aún evaluar su magnitud y dirección, pero la información disponible sugiere que se concentrarán en la esfera económica, abriendo mayores espacios al mercado en la asignación de recursos. Un límite claro a estas reformas será la fragmentación y la falta de autonomía de la sociedad cubana, un requisito para la reproducción del proyecto de poder de una elite crecientemente posrevolucionaria.

Durante lustros, la política cubana fue una especie de letanía soporífica, aggiornada en sus detalles tras cada congreso quinquenal del Partido Comunista de Cuba (PCC). En los 90 esto empezó a cambiar, con un inusual incremento de los debates y de la búsqueda de nuevos caminos, todo lo cual fue sofocado por la ofensiva conservadora de 1996 llevada a cabo por el Buró Político del PCC. Durante diez años, animada por un discreto repunte económico y más adelante por los alegres subsidios venezolanos, la clase política cubana volvió a su estado natural, la inmovilidad, y la idea del cambio desapareció nuevamente de su discurso. El cambio, se dijo entonces, ya se había producido en 1959, cuando la insurrección triunfante derrocó a la dictadura de Fulgencio Batista y abrió el camino al socialismo. La única crítica permitida volvió a ser la del propio Fidel Castro, alimentando así el complaciente sofisma de que el viejo gobernante era su propia oposición. Sin embargo, en julio de 2006 Fidel Castro desapareció virtualmente de escena y sus herederos se encontraron frente a una situación de mediocridad económica, aherrojamiento burocrático y apatía social que difícilmente podía mantenerse por mucho tiempo sin generar graves consecuencias. Ello obligó al general Raúl Castro –hermano menor y sucesor de Fidel– a retomar la apelación al cambio y, en consonancia con ello, a convocar, en julio de 2007, a un debate popular que prácticamente nadie mencionó hasta que se informó oficialmente que había concluido, y en el cual aún no sabemos exactamente qué se dijo.
En las elecciones que tuvieron lugar en febrero de 2008, tras la renuncia de Fidel Castro a continuar al frente del Estado, Raúl fue finalmente elegido presidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros. Unos días más tarde, tras concluir un pleno del Comité Central del PCC, el nuevo líder anunció el fin de la «provisionalidad». Formó una supercomisión ejecutiva de siete miembros supuestamente encargada de dirigir al país de manera colegiada y convocó al VI Congreso del PCC, que deberá tener lugar a fines de 2009, tras 12 años de posposiciones, cuando razonablemente ya Fidel no estará en este mundo y la elite habrá logrado reorganizarse y trazar un rumbo en estos expectantes «días después».
En todo momento, el general-presidente ha reafirmado su voluntad de hacer cambios, especialmente en la eliminación de las excesivas prohibiciones que saturan la vida cotidiana y la administración en Cuba, y que clasificó en dos tipos: las sencillas, que serían eliminadas de inmediato, y las complejas, que serían analizadas con más detenimiento, aunque sin precisar cuáles eran unas y cuáles las otras, sin comprometerse con plazos y dejando claro a los amantes de las emociones fuertes que no se producirían cambios espectaculares. Para despejar dudas acerca de la gradualidad y el probable contenido de los cambios, escogió como primer vicepresidente al político cubano menos carismático desde los tiempos de la colonia y al representante más notorio del dogmatismo y el inmovilismo: José Ramón Machado Ventura. Además, ha producido cooptaciones y nombramientos de personas a las que por sus edades y posicionamientos políticos todos considerábamos como notas al pie de página prescindibles en la historia de la Revolución Cubana.
A pesar de todos estos datos en contra, creo que efectivamente el general va a intentar producir cambios. Raúl Castro es un hombre pragmático, sin ínfulas fundacionales, con un sentido de la finitud que nunca tuvo su hermano y una mayor capacidad para entender qué pasa en la vida cotidiana. Aunque tiene en su contra haber encabezado los actos represivos más estridentes que se han producido en Cuba, también ha sido el impulsor de las principales reformas económicas. De hecho, en las últimas semanas la sociedad cubana ha experimentado más cambios que en todo el lustro precedente, aun cuando algunos de ellos –como la autorización a comprar computadoras, rentar teléfonos móviles o alojarse en hoteles– no han hecho otra cosa que otorgar a los cubanos un derecho legal que los terrícolas –con la posible excepción de los que viven en Corea del Norte– consideran un atributo consuetudinario librado a las potencialidades de cada bolsillo.
La sucesión jugada al corto plazo
Aunque muchos tratadistas señalan a Raúl como un hombre que ha vivido atribulado por la fuerte personalidad de su hermano mayor, la vida le ha otorgado una recompensa postrera, al ofrecerle el poder en condiciones particularmente favorables. Lo que en otro lugar he llamado «una cómoda sucesión».
En el plano internacional, Raúl Castro asume la jefatura de Estado en medio de una alineación política continental muy favorable (la mejor de toda la historia), resultado tanto de la proliferación de gobiernos centroizquierdistas en América Latina como de una administración estadounidense sumamente hostil y agresiva, pero muy débil y empantanada en sus desastres políticos y militares en Oriente Medio. Justamente el tipo de gobierno estadounidense que los dirigentes cubanos prefieren.
En este escenario internacional favorable, dos datos merecen especial atención. El primero es la concertación de acuerdos comerciales de largo plazo con China y el interés mostrado por este país en los yacimientos niquelíferos cubanos. El segundo, y en el corto plazo el dato más importante, es la alianza con Venezuela en momentos en que este país experimenta un boom financiero sin precedentes y es dirigido por un presidente cuya ambición política continental pasa inevitablemente por el apuntalamiento económico de Cuba. Los subsidios venezolanos –que generosamente Pedro Monreal ha llamado «la matriz bolivariana»– se han convertido en una variable clave para explicar tanto la situación actual de la economía como el comportamiento de la elite política.
También en el plano interno la situación se muestra relativamente favorable. Ante todo, la economía cubana, citando a Carmelo Mesa-Lago, ha vivido en los últimos diez años «una recuperación prolongada e incompleta». Un paisaje no exactamente promisorio, pero que ya dejó atrás la debacle postsoviética, lo que ha ayudado a garantizar las coordenadas de gobernabilidad y superar las angustias paralizantes de aquellos tiempos en los que la dinámica nacional no garantizaba la simple reproducción de su base material. A esto debemos sumar las expectativas generadas por el descubrimiento de petróleo suficiente y de calidad en las aguas territoriales del Golfo de México, lo que ha atraído a varias compañías internacionales y mejorado la posición cubana en el mercado financiero internacional.
Por otra parte, la sucesión no ha alterado en lo fundamental la tradicional relación entre la elite y la sociedad. Debe anotarse que esta última, a pesar de las potencialidades derivadas de sus altos niveles educacionales (un auténtico logro revolucionario), es muy poco autónoma y con una dinámica acotada por su subordinación al régimen. La atomización de los sujetos ha sido una garantía de esa subordinación política y al mismo tiempo, en un ejercicio perverso de retroalimentación, uno de sus resultados. Existen algunos breves espacios ocupados por organizaciones autónomas, muy diezmadas después de la ofensiva contrarrevolucionaria de 1996. Y en general la oposición es minoritaria, se encuentra aislada y anatematizada. La mayor parte de la población se ha refugiado en un sinnúmero de prácticas sociales de supervivencia y simulación que obviamente minan el funcionamiento del sistema, pero no lo retan decisivamente.
Contrariamente a muchas suposiciones apocalípticas, la retirada de Fidel Castro –centro omnímodo del sistema político durante medio siglo– no ha producido una desgarradura sentimental o política en la población. Podría decirse que ha sucedido lo opuesto: que al enarbolar la idea del cambio Raúl colocó a su hermano, aunque no haya este sido su propósito, en el lado conservador del espectro político, con la consiguiente captación de plusvalía política adicional. Los cubanos comunes han pasado a saludar al general-presidente con el mismo entusiasmo o cinismo (según el caso) con que saludaban al comandante-presidente. Y han relegado a este último a un discreto lugar alegórico, como el que se puede reservar a un abuelo respetado pero poco tomado en consideración, un hombre que ya ha dejado de ser noticia y solo lo volverá a ser el día en el que se despida definitivamente del reino de este mundo.
De la misma manera, Raúl llega al poder beneficiado por un «aterrizaje suave». Bajo la mirada convaleciente de Fidel, la elite cubana –encandilada por la «legitimidad de origen» del nuevo jefe de Estado y convencida de la fuerza persuasoria de los militares– ha cerrado filas en torno de él, mostrando de paso un instinto coalescente vital para la supervivencia. Ello ha quedado refrendado formalmente en la constitución del nuevo Consejo de Estado –ya sin la presencia de Fidel–, donde han confluido reformistas y conservadores, militares y civiles, tras la esponjosa meta de un socialismo que los dirigentes cubanos han utilizado por décadas como una suerte de comodín ideológico para todo uso.
Por supuesto, hablo de factores propicios de corto plazo que podrían ser muy negativos en el mediano o largo plazo. Los subsidios venezolanos inevitablemente van a acabar en algún momento. Cuando ello ocurra, las posposiciones de la reforma económica que han tenido lugar a su abrigo podrán resultar fatales, tan fatales como un levantamiento unilateral del bloqueo, con la consiguiente difuminación del «enemigo histórico» que por medio siglo ha dado combustible al maniqueísmo político nacional. En el plano interno, y sigo sólo citando ejemplos, la difluencia de la sociedad civil cubana, cuya falta de vitalidad hoy no obliga al gobierno a negociar, puede ser una inconveniencia letal en el futuro, cuando sea necesario llegar a acuerdos más allá del corrillo palaciego y no haya con quien hacerlo de manera perdurable.
Y posiblemente llegue el momento en que haya que buscar esos acuerdos en condiciones menos auspiciosas que las de hoy. Las medidas de reactivación económica y cooptación social por vía del mercado y del consumo van a quitar presión a la caldera nacional, pero no van a resolver los problemas sistémicos que aquejan al país. En particular, no podrán solucionar el agrietamiento del esquema de control sociopolítico que daba al Estado y a la clase política una atribución cuasimonopólica en la asignación de recursos, en la interpelación ideológica y en la administración de la movilidad social, frente a una sociedad poco calificada. Hoy el Estado es cada vez más débil y la sociedad cada vez más compleja.
Pero seguramente si alguien le recordara estos pequeños detalles al general-presidente, él podría pensar –como lord Keynes– que en el largo plazo todos estaremos muertos, particularmente si tenemos en cuenta que Raúl Castro no es un boy scout abriéndose paso en la vida sino un enérgico anciano que transita su octava década de existencia. Y por ello se podría sospechar que los nuevos dirigentes de la sucesión posfidelista estarían haciendo la mala política, justamente aquella que minimiza las oportunidades e incrementa las desventajas. Oportunidades perdidas que, como las palabras pronunciadas, según el proverbio chino, nunca regresan.
¿Cambiando lo imprescindible para que todo siga igual?
Con un escenario interno y externo coyunturalmente favorable, sin oposición ni presiones sociales significativas, con el problema de la unidad resuelto, la elite política ha podido colocar en el centro de su agenda el objetivo al que toda elite aspira: la conservación de su entramado de poder y su propia reproducción como actor sociopolítico.
Tras cinco décadas en el poder, la elite política producida por la revolución tiene poco que ver con los orígenes ideológicos u organizativos de sus integrantes. Una parte considerable de los dirigentes que fundaron el PCC ya no está en pie (en sentido literal) y es frecuente ver sus nombres estampados en los parcos obituarios del periódico Granma. En cambio, muchos de los actuales dirigentes eran niños o ni siquiera habían nacido cuando Fidel Castro inflamó los corazones de los cubanos con su entrada triunfal en La Habana.
Por otra parte, en un sistema político cerrado es muy difícil distinguir fracciones y tendencias, toda vez que existe un solo discurso con pocas variantes y una mala prensa que lo recoge. A partir de la escasa información empírica disponible, podríamos identificar tres sectores en la elite política:
– El primero, y sin lugar a dudas el dominante, es el que reúne a la mayoría de las figuras históricas que aún quedan, y que tiene a las Fuerzas Armadas como principal soporte institucional. Es partidario de una apertura económica con total control político, pero es previsible que pueda aceptar cierto grado de pragmatismo. Su figura clave es el propio Raúl Castro.
– El segundo sector, más aperturista, está integrado por políticos más jóvenes que podrían coquetear con una mayor flexibilización política y que mantienen los contactos latinoamericanos, en particular con Venezuela. Este sector tendría mayor arraigo en las instituciones económicas estatales y en los mandos provinciales. La figura clave es el vicepresidente Carlos Lage, aunque también se ubicaría aquí al poco elegante canciller Felipe Pérez Roque y al ministro de Cultura y miembro del Buró Político del PCC Abel Prieto.
– El tercer sector, más conservador, se inclinaría por una reforma económica acotada por una visión muy dogmática de la política. Su principal figura es el vicepresidente José Ramón Machado Ventura, cuyos cotos privilegiados radican en el aparato del PCC.
Como puede observarse, las diferentes fracciones de la elite coinciden fundamentalmente en la idea de que es necesario realizar cambios económicos que faciliten la reproducción ampliada de la base material del sistema y de su propio proyecto de poder. Y todos sus integrantes y tendencias –tecnócratas, militares, duros a la vieja usanza, protoliberales– saben que, para lograrlo, es necesario abrir un mayor espacio al mercado y a la actividad privada y, por esta vía, cooptar al sector tecnocrático-empresarial emergente. De igual manera, todos coinciden en la idea de que no hay espacio en la agenda para cambios políticos relevantes, excepto los imprescindibles para que los nuevos actores de una economía descentralizada puedan comunicarse entre ellos y con la clase política.
No hay, en consecuencia, una agenda de cambios democráticos desde ninguna perspectiva, sea liberal o socializante. Y tampoco creo que exista entre los cubanos una tendencia dominante a presionar –al menos por el momento– por estos cambios políticos. En ese sentido, la elite puede, también en este aspecto, trabajar en el corto plazo sin presiones significativas.
Si observamos los principales cambios introducidos por el nuevo gobierno podríamos advertir al menos cuatro objetivos principales:
– Mejorar la posición cubana en el escenario internacional, en particular de cara a una flexibilización de la Unión Europea estimulada por el gobierno socialista en España. Este objetivo explicaría la liberación y virtual deportación de algunos presos políticos, la adscripción formal de Cuba a algunos acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y la conmutación de la pena capital a varias decenas de huéspedes del corredor de la muerte.– El segundo objetivo de los cambios introducidos por el nuevo gobierno consistiría en incentivar la economía y, en particular, la producción de alimentos, mediante estímulos a los productores privados, como el traspaso de tierras estatales a campesinos medianos y pequeños. Es posible pensar que en esta línea se anunciarán nuevas acciones que abrirán más espacio a la actividad privada y al mercado.
– Otro objetivo sería beneficiar a los sectores populares con algunas medidas masivas, como el otorgamiento de la propiedad de las viviendas a nuevos inquilinos y el incremento de las pensiones. Hasta el momento, estas decisiones han sido pocas y con impacto muy reducido, y los dirigentes cubanos han dejado claro que el aumento del poder adquisitivo de la empobrecida población solo podría producirse en relación con un crecimiento de la economía.
– Finalmente, se intentaría estimular el consumo de la clase media emergente mediante el levantamiento de las prohibiciones para acceder a un mercado de bienes más sofisticados –computadoras, equipos electrodomésticos, teléfonos móviles– y servicios hoteleros, que de todos modos resultan inaccesibles para los sectores populares. Estas medidas son muy significativas y deben incrementarse en el futuro en la misma medida en que aumente la actividad mercantil privada y sea necesario cooptar, por vía del consumo, al sector tecnocrático empresarial emergente.
La inspiración sino-vietnamita del nuevo discurso político y de las propuestas académicas subsidiarias (que en Cuba solo se producen cuando al menos una parte de la clase política está dispuesta a acogerlas) es incuestionable. Y creo que, desde la óptica del poder burocrático cubano, es la mejor opción posible. Ciertamente, implica costos ambientales, sociales y políticos. Sin embargo, estos costos podrían ser manejables si la sociedad cubana (o al menos una parte de ella) lograra por esta vía acceder a niveles mayores de consumo y, al mismo tiempo, se pidiera proteger a los sectores más vulnerables con políticas sociales focalizadas, teniendo además en cuenta que las políticas sociales cubanas han sido altamente ineficientes y dispendiosas, por lo que es posible conseguir efectos similares con costos menores. Y aún más si Estados Unidos –interesado en las oportunidades de negocios en Cuba, con o sin petróleo– decidiera al menos relajar la madeja de políticas que hoy configuran el bloqueo.
En última instancia, no olvidemos que la mayoría de los cubanos ha transitado en los últimos tres lustros por un proceso muy agudo de empobrecimiento y de deshidratantes movilizaciones sin que se produjeran alteraciones sustanciales al orden político más allá de algunas protestas locales. Es posible que esta aceptación pasiva se explique por la fuerza del consenso revolucionario, el efecto disuasorio del aparato represivo y anatematizador o, sencillamente, las expectativas de emigrar a EEUU. Pero cualesquiera hayan sido las causas, los cubanos han terminado extenuados y estarían dispuestos a otorgar su apoyo a cualquier movida que mejore su vida cotidiana, por más parcial que fuera.
En otras palabras, si bien existen obstáculos e inconvenientes, todos podrían ser asimilados por el sistema sin tensiones disruptivas. La propia reiteración de la voluntad socialista es un dato cosmético en un país en donde «socialismo» ha implicado lo uno y lo opuesto según las coyunturas. La invocación a la meta socialista ha sido un comodín ideológico de los dirigentes cubanos para santificar las políticas en curso. En 1961, por citar un ejemplo, Fidel Castro anunció que la balbuceante revolución era socialista; en 1967 lo reafirmó, pero aclarando que lo iba a ser de manera diferente de los soviéticos; solo unos años más tarde, en 1975, anunció que se avanzaba en una construcción socialista igual a la soviética. En 1986 –un cuarto de siglo después de su primera declaración– precisó que entonces sí comenzaría el verdadero camino socialista, lo que antes no había sido posible por la cercanía a los soviéticos. En 1993, en medio de la crisis, declaró consternado que ya no era posible construir el socialismo; y en 1995, cuando comenzó el penoso repunte económico, aseguró que las cosas marchaban en esa dirección, pero que nadie sabía qué significaba exactamente la palabra «socialismo». Como acostumbraba a terminar sus largos discursos con el eslogan de «socialismo o muerte», los cubanos eran invitados a cambiar la única vida que tenían por algo que no sabían bien qué era. En esta perspectiva, no sería nada sorprendente que mañana el verdadero socialismo quedara atado al mercado.
El límite real a los cambios, por consiguiente, no es ideológico o económico, sino político. Y ese límite es la posibilidad de que, a partir de la reforma, la sociedad gane autonomía suficiente como para superar la fragmentación que ha sido el pilar clave de su subordinación política. Como decíamos antes, el sistema cubano ha logrado funcionar sin tendencias disruptivas apreciables gracias al hecho de que todos los actores se conectan con el nivel superior, pero raras veces lo hacen con sus pares. Algo más: todos los procesos cobran validez cuando son articulados desde arriba, trátese del Buró Político, de los planificadores económicos, de los funcionarios ideológicos o, en abstracto, de la balanza de pagos.
Ello es evidente en la economía, donde cada empresa solo se vincula con la instancia administrativa superior (ministerios, direcciones, etc.) pero no con otras empresas, lo que afecta la eficiencia e impide una perspectiva de desarrollo regional a partir de la formación de aglomeraciones económicas. En el campo político la atomización es aún más aguda. En ninguna organización cubana, ni en el PCC ni en otras organizaciones formales, existen lazos horizontales, por lo que las políticas y las propias organizaciones solo se hacen reales cuando son asumidas por las cúspides jerárquicas, en cuyo vértice siempre yace la difusa imagen del líder que encarna al pueblo. Ello ha constituido un límite crucial para el desarrollo de ciertas instituciones participativas como los municipios –cuyos temas quedaban así encerrados en el más duro parroquianismo– y ha afectado los debates públicos, pues cada célula de base debatía y proponía sin conocer qué sucedía en los debates que tenían lugar a 100 metros de ella.
El día en que los núcleos partidistas, las organizaciones barriales, las secciones sindicales o las circunscripciones electorales se comuniquen y conecten autónomamente entre sí y acuerden acciones; o el día en que un campesino pueda vender su producción directamente a un hotel o una empresa extranjera hurgar directamente en el mercado laboral, ese día habrá comenzado la demolición del aparato de control político más eficaz que ha existido en América Latina. Y ese límite es perfectamente intuido por los dirigentes cubanos que se ocupan de hacer los cambios.
¿Hay reservas socialistas?
Afirmar, siguiendo el discurso oficial, que Cuba es socialista es, recordando una vieja advertencia de Marx, creer a los tenderos por sus palabras. Pero es algo más: es tomar como un todo lo que en realidad es solo una parte y terminar defendiendo junto con los rasgos genuinamente socialistas –por ejemplo, los servicios sociales– aquellos otros rasgos que no lo son –como el autoritarismo político– y que justamente impiden la evolución sistémica de la sociedad cubana hacia el socialismo.
Pero al mismo tiempo no es posible ninguna política de izquierda, en el presente y el futuro de Cuba, sin tener en cuenta estos rasgos socialistas, expresados sobre todo en la noción de que existen derechos sociales inalienables y que estos tienen que ser asumidos como deberes por el Estado; y, más precariamente, expresados en la idea de la participación política como condición de la democracia. Aunque los dirigentes cubanos han reafirmado sus compromisos con estas conquistas socialistas, nada garantiza que esta voluntad pueda mantenerse cuando sigan avanzando las políticas económicas orientadas al mercado y a la actividad privada, que conllevarán inevitablemente a la restauración capitalista en el país.
Los dirigentes cubanos podrían desarrollar muchas acciones en beneficio de ese contenido socialista –que reclaman como su credo fundamental– con el objetivo de avanzar hacia la socialización del poder, la creación de un Estado de derecho y la construcción de un orden democrático y pluralista. Si lo hacen, podrán al menos poner un freno a la ofensiva del capitalismo mundial mediante la generación de espacios de auténtico poder popular, aun cuando para hacerlo haya que sacrificar cuotas decisivas del poder burocrático que detenta una clase política cada vez más posrevolucionaria.
Sin ánimo exhaustivo, se podrían sugerir cinco acciones que incidirían en el camino apuntado:
– La creación de espacios autónomos para la organización de los sectores populares en sus diversos perfiles (femenino, juvenil, laboral, ambiental, consumidores, etc.), lo que contribuiría a crear una base de poder genuinamente democrático. Esto podría implicar, eventualmente, la revitalización, autonomización y reactivación de aquellas organizaciones de masas que hoy funcionan como mecanismos de control.
– La descentralización estatal y la dinamización de los mecanismos de participación en la gestión local del desarrollo, incluyendo la estimulación a la formación de organizaciones comunitarias autónomas. Existen notables experiencias al respecto, pero todas han languidecido debido al celo y la intromisión del Estado. – La estimulación a la propiedad cooperativa, particularmente en la agricultura y en los servicios. Existe un potencial incalculable derivado de experiencias que hoy yacen en la bancarrota debido a las presiones y los controles burocráticos y a la falta de apoyo estatal. Un caso es el de las ineficientes Unidades Básicas de Producción Cooperativa, creadas en 1993, donde se agrupa un alto porcentaje de las tierras agrícolas. Otro es el de las microempresas de servicios, también autorizadas en 1993, donde la cooperativización está expresamente prohibida.
– El establecimiento de mecanismos de democracia laboral mediante el impulso de formas y mecanismos de participación de los trabajadores en la toma de decisiones de las empresas y centros laborales y, eventualmente (allí donde sea viable), la introducción de formas de cogestión y autogestión.
– La democratización interna del PCC mediante la autorización para el surgimiento de grupos y tendencias que puedan expresarse públicamente y competir electoralmente, como un primer paso para la constitución de un sistema multipartidista. Como puede observarse, ninguna de estas propuestas debería verse como disruptiva si la clase política revolucionaria se pensara a sí misma como una «dirección ético-política» y no como una imposición de la historia. Un socialismo en el que, recordando una propuesta inagotable de Rosa Luxemburgo, deberá existir libertad para los que piensan diferente. En realidad, la única forma honesta y decente de pensar la libertad, la democracia y el propio socialismo.
¿Lo sabrá el general?