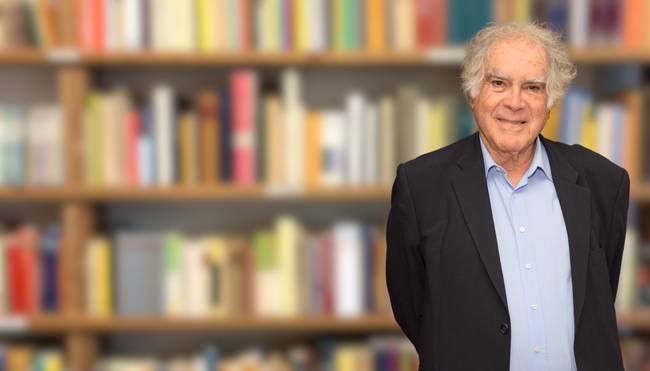Contra el amor natural. Lo que no se tiene
Nueva Sociedad 109 / Septiembre - Octubre 1990

No existe un amor natural ni hay una naturalidad en el amor. Las personas llamamos amor a la forma en que encauzamos y domesticamos nuestras pulsiones, a la manera en que ritualizamos ciertos intercambios personales. Nuestra «educación sentimental», que se lleva a cabo principalmente de manera no consciente, nos hace introyectar esquemas de percepción y de regulación de las pasiones: normas, prohibiciones y tabúes. Por eso los sentimientos y las acciones amorosas tienen que ver en gran medida con imperativos culturales.
El psicoanálisis devela cómo las pulsiones y las emociones se van estructurando psíquicamente conforme a un código familiar, que refleja valoraciones sociales, culturales y de clase. La antropología permite una toma de conciencia de cómo las personas, y sus relaciones con los demás, se convierten en el objetivo de complejos sistemas de ritos y ceremonias. Tanto el psicoanálisis como la antropología, refuerzan la idea de que lo simbólico priva sobre lo biológico.
Ciertos historiadores y sociólogos han hecho con nosotros lo que los antropólogos con las culturas ajenas o extrañas: desmontar la idea de «naturalidad» de nuestros sentimientos y prácticas amorosas. Norbert Elías ha mostrado cómo un arduo trabajo de siglos ha sido dedicado a moldear gestos y sentimientos, a cuidar la presentación, a reglamentar los modales, las buenas maneras, para así convertirnos en «civilizados». El trabajo de Elías coincide mucho con el de Michel Foucault, que también cuestiona la supuesta naturalidad de la sexualidad humana, y analiza cómo se ha organizado e institucionalizado el sexo en las sociedades occidentales modernas. Para comprender los emergentes procesos de individualización y privatización en la sociedad occidental, Elías y Foucault utilizan distintas referencias. Elías analiza la formación del Estado moderno y las relaciones de fuerza que se establecen entre los diversos grupos sociales, mientras que, por su parte, Foucault explora con minuciosidad y rigor la sexualidad.
Las transformaciones históricas de lo que en la cultura occidental llamamos amor han tenido varios investigadores. Estos nos han hablado de la diferencia entre Eros y Agape en los griegos, del surgimiento de la caridad entre los cristianos, del nacimiento del amor cortés, de los ritos del amor pasión del siglo XVII, de la noción en el XVIII de que en el amor se está obligado a la infidelidad y de la pretensión de que el amor alcance una validez general e interclasista en el XIX. Para Niklas Luhmann, éstos son cambios semánticos, explicables a partir del proceso evolutivo de la estructura social, que desata una transformación de los conceptos vigentes sobre el amor y de sus formas de codificación.
El desarrollo del capitalismo conlleva una autonomización de las relaciones amorosas. Anteriormente, las antiguas ordenaciones que pesaban sobre la sociedad dejaban poco espacio libre para las relaciones íntimas. Las personas que empezaban una relación amorosa ya se conocían en otro tipo de relaciones y el establecimiento de relaciones más estrechas no significaba una ampliación notable de ese conocimiento mutuo. El factor más importante para una armonización en las relaciones personales se encontraba en la consonancia con las relaciones externas.
La sociedad moderna radicaliza la diferencia entre las relaciones personales y las impersonales. Este cambio, que Philip Slaer llama «represión social», disminuye el apoyo externo a las relaciones íntimas y hace que las tensiones internas se acentúen. La estabilidad se hace posible sólo mediante los recursos personales de cada quien. Bajo las modernas condiciones de vida, la persona queda sometida a un ritmo y unas relaciones generalmente lo suficientemente indiferentes como para no registrar las discrepancias entre el ser y la apariencia. Por eso, según Luhmann, lo que se busca en las relaciones íntimas es la validación de la autoexposición. La capacidad para hablar de sí mismo parece ser la condición previa para el inicio de una relación íntima; estimula a la otra persona que, a su vez, habla de sí misma. Luhmann afirma que la sexualidad ya no puede simbolizar de manera suficiente el amor, puesto que por ese camino no es seguro que pueda llegar a ser satisfecha la necesidad de comunicación íntima. Esto marca un cambio sustantivo en la concepción moderna de la relación amorosa, que se orienta hacia el encuentro con un interlocutor.
Luhmann aborda el amor como un código simbólico que estimula la génesis de los sentimientos correspondientes. Sin la existencia de ese código, la mayoría de los seres humanos no alcanzarían tales sentimientos. Luhmann utiliza el concepto de interpenetración intrahumana para referirse a que, en sus relaciones amorosas, las personas cruzan el umbral de la relevancia: lo que para una de ellas resulta relevante, también lo es para la otra. Los amantes pueden hablar entre sí incansablemente porque todas las vivencias tienen suficiente valor para ser transmitidas y todas ellas encuentran resonancia comunicativa entre ellos. Otra característica de la interpenetración es que renuncia a unirlo todo en una totalidad. Así, las acciones tienen que ser incorporadas al mundo de las vivencias del otro sin perder con ello su libertad, su capacidad de libre albedrío, su valor expresivo. No deben ser sumisión ni complacencia. Se trata de hallar sentido en el mundo del otro, de coincidir. Esto resuelve y sustituye la metáfora de la fusión.
Pero las relaciones amorosas enfrentan problemas y frecuentemente se rompen al tratar de realizar sus exigencias y requerimientos. En las sociedades muy desarrolladas, en la democracia, la tendencia de los paradójicos requerimientos del amor es, como consigna Erik Erikson, un desplazamiento hacia una alta compatibilidad con la autorrealización individual. La búsqueda de la realización propia limita la relación con el otro. Luhmann piensa que la conflictividad en el amor tal vez se deba al hecho de que sólo existe el marco de la comunicación personal como campo donde dirimir las diferencias sobre las que el amor desea estar de acuerdo: diferencias de opinión con respecto a acciones concretas, diferencias de concepto individual del papel reservado a cada uno, diferencias de ideas, gustos y valorizaciones. Además, el mismo Luhmann señala que resulta muy arriesgado el proceso de recargar las expectativas, las exigencias y las reivindicaciones amorosas con modelos culturales exagerados y se pregunta si sigue siendo necesaria todavía una semántica de la pasión, del exceso, de la extravagancia, de la irresponsabilidad de los propios sentimientos.
La práctica de cargar las expectativas amorosas con los códigos culturales se lleva a cabo de manera no consciente. Las sociedades legitiman ciertos usos y costumbres amorosos, con variaciones y matices referidos a las jerarquías expresadas en su interior: sexo, edad, clase social. Si la vivencia del amor está marcada por las coordenadas sociopolíticas de quienes la viven y se expresa con códigos amorosos preestablecidos, que se asientan en el entramado cultural, ¿qué significado cobra la diferencia entre los sexos? ¿Aman diferente las mujeres de los hombres?
Yo pienso que todavía hoy los puntos de apoyo para lo que Luhmann llama la codificación del medio de comunicación amor están culturalmente marcados por el género. Aunque en algunas sociedades la acentuación de la igualdad social entre los sexos está borrando la diferencia de sus actuaciones sexuales, aún nos encontramos con códigos amorosos femeninos y masculinos. La perspectiva femenina que no feminista del amor plantea que las mujeres aman más, que «aman demasiado», identificando «amor» con una disponibilidad mayor a la fusión. La mayoría de las veces, este «amor» se vuelve una trampa para las mujeres: en su nombre se «sacrifican», se autoexplotan y se enajenan. Para muchísimas mujeres esta vivencia del «amor» sirve para evadir un compromiso con ellas mismas, para su realización como personas en el trabajo.
El hecho de que la cantidad de tiempo y energía que las mujeres dedican al amor sea superior a la de los hombres no quiere decir que ellas amen más o mejor. Mientras que el proyecto vital de los hombres es el trabajo, para las mujeres las relaciones afectivas constituyen el suyo. Lacan dice: «El amor es dar lo que no se tiene». Desde ahí la desmedida conducta amorosa de las mujeres indica la existencia de una gran carencia. Si aman demasiado a un hombre es porque no tienen otros proyectos que amar. Obviamente, en sociedades muy desarrolladas la diferencia entre los sexos, que ha sido destacada en todos los códigos del amor y que se fomentó hasta hace poco, tiende a disminuir. Desmontada la armazón de las constricciones culturales, surge entonces la pluralidad humana y aparece con más nitidez la cuestión profunda de las relaciones amorosas: la intersubjetividad.
Más allá de los imperativos culturales, en la relación entre dos personas se produce esa vivencia que llamamos amor. Es la comunicación intersubjetiva la instancia que produce la subjetividad del sujeto. La relación con el otro nos constituye. Ya Freud mostró cómo la relación con el otro precede a la formación del yo. Buscando al otro nos encontramos. Sartre lo reconoció: el ser humano es para el otro. Y en esa relación de alteridad, en la que se juega todo para los implicados, se transgreden normas, prohibiciones y tabúes.
De ahí la radical subversión del amor. Para el amor no cuentan las diferencias de edad, raza, de credo; tampoco es un obstáculo tener el mismo cuerpo. Si la vivencia intersubjetiva compartida entre dos personas no encuentra expresión en la semántica amorosa, crea una nueva semántica, que, a su vez, facilita el reconocimiento de otras personas con una intimidad similar.
Las complicaciones de la vivencia intersubjetiva del amor tienen mucho que ver con la dificultad de aceptar al otro como otro, no como espejo. Es el verdadero reconocimiento de la diferencia lo que permite asumir al otro en toda su complejidad y su vulnerabilidad. Por ello, tanto en el amor como en la democracia la tolerancia es una cualidad necesaria. La diferencia también expresa poder. Josep Ramoneda dice que justamente el poder es la expresión de la diferencia entre las personas. Si toda relación es una relación de poder, ¿qué ocurre entonces en el amor? El amor pretende ser un acto libre: dos personas que se encuentran y se entregan, pero ¿qué pasa con el poder? Ramoneda habla de un mecanismo de «suspensión de poder» en la relación amorosa. Según él, este instante de suspensión de poder sólo es pensable como resultado de un proceso de profundas e intensas tensiones entre dos sujetos - tensiones de raíz radicalmente pasional: «Caminar hacia el estallido de las diferencias uno frente al otro, sin intermediarios que paren el golpe, que desemboca en un momento excepcional de expresión de la esencia del ser». Dos personas, frente a frente, despliegan la plenitud de sus mundos, «sin que nada encubra este rayo poderoso de la presencia de la verdad profunda». Maravilloso, ¿verdad?
Pero estos momentos de confrontación sin mediación «en las fronteras de nuestro ser» nos llevan a una clarividencia desesperante, pero creadora: estamos solos. Todo intento de penetrar en el interior del otro conduce al abismo. Por esa razón no es posible apostarlo todo al amor. Hay en cambio que ser capaces de asumir plenamente la soledad. Sólo a partir de conquistar la soledad podremos buscar una vía fecunda de realización propia. Y, tal vez, también el anhelo amoroso. Quizás entonces el amor en tiempos de democracia, en tiempos de respeto a las diferencias, se exprese con lo que Luhmann llama «una semántica de elevada disposición de ánimo para la búsqueda de una dicha improbable». Aunque prefiero la manera como Alvaro Mutis lo pone en boca de un personaje que, ante la muerte, busca una razón para haber vivido y el recuerdo del amor se alza para decirle que: «Su vida no había sido en vano, que nada podemos pedir, a no ser la secreta armonía que nos une pasajeramente con ese gran misterio de los otros seres y nos permite andar acompañados una parte del camino».