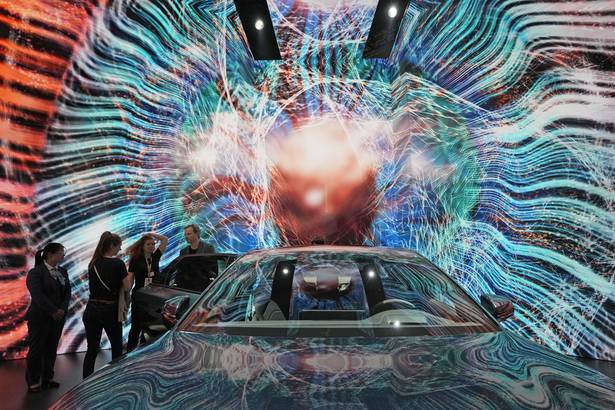¿Compartir o dividir?
Apuntes sobre la economía colaborativa en el capitalismo global
septiembre 2016
La llamada «economía colaborativa» refuerza la tesis liberal de la autorregulación de los mercados. Considerar colaborativo a lo que no es más que un negocio, puede conducir a importantes equívocos.

Las economías colaborativas se han convertido, al calor del desarrollo de portales de internet y de empresas vinculados a ellos, en parte del debate político y económico de nuestros tiempos. A pesar que las mismas suelen ser presentadas como una irrefrenable y poderosa novedad que supone mayores posibilidades para compartir bienes o recursos, para favorecer políticas de decrecimiento y para garantizar la libertad de los ciudadanos a la hora de utilizar sus posesiones; no son pocos quienes alertan que su desarrollo supone una serie de peligros a los que las sociedades y los Estados deberían estar atentos.
Las compañías integradas bajo el marco de la «economía colaborativa» son múltiples. Sus rubros no se centran solo en el sector turístico o en el transporte, sino que abarcan desde la educación hasta el intercambio de materiales. En todos los casos la relación que presuponen es presentada como igualitaria y fundamentada en la reciprocidad de sus usuarios. Los mismos constituirían, teóricamente, una red abierta cuyos roles son intercambiables según la necesidad del momento. Como en otras actividades propias del capitalismo, no conseguirían un funcionamiento acertado de no contar con la confianza de sus usuarios. Eso sostiene, al menos, el fundador de Airbnb, Joe Gebbia, quien considera que, para garantizar confianza, la calidad del servicio debe ser monitoreada en todo momento por las compañías a través de un sistema de valoraciones y de reputación digital.
Resulta evidente que, en este nuevo marco, los portales digitales que conectan oferta y demanda ofrecen potencialidades y ventajas diversas. Los servicios adquieren tonos menos impersonales, humanizando una relación económica, y contribuyen decididamente al consumo local, a menudo proporcionando ingresos complementarios. Los portales, sin embargo, no son homogéneos. Algunos, como Couchsurfing ofrecen la posibilidad de intercambios; otros, como Blablacar (dedicado a compartir automóvil en desplazamientos de media y larga distancia, que además de reducir costes personales presenta una mayor eficiencia ecológica) permitirían, en teoría, compartir todos los gastos.
El debate en torno a estas compañías se centra en si sus usuarios realizan un favor o un servicio cuando existe una transacción económica entre las partes implicadas, y en qué posibilidades de regulación existen para los mismos, cuando éstos se convierten en una actividad económica con una rentabilidad fácilmente detectable. Lo cierto es que la rapidez de la era digital, aparejada a la dinamización de las economías locales, permite adaptaciones de prácticas innovadoras y de carácter global. Sin embargo, la capacidad regulatoria de las instituciones se ve, en ocasiones, sobrepasada. Los vacíos legales y los espacios abiertos a nuevos mercados carentes de legislación, resultan evidentes. Tal como sucedió en las primeras revoluciones industriales, las prácticas establecidas se modifican por estructuras económicas novedosas, generando un torrente creativo y, como diría Alvin Toffler (1970) acelerando el motor tecnológico. Los mercados cambian con mayor rapidez que los actores que en ellos participan y que, por ser preexistentes, facilitan la adopción de la innovación.
El ya mundialmente conocido caso de Uber ha permitido poner la lupa sobre esta temática. El nivel de compromiso de sus conductores es, en principio, diferente al de los taxistas tradicionales, quienes, para desarrollar su trabajo requieren una serie de inversiones reguladas por un marco estatal. Para brindar el servicio en Uber, sencillamente, no es necesaria una licencia, dado que el servicio de traslado no es entendido en los terminos clásicos del trabajo. Los taxistas precisan, en cambio, una serie de seguros costosos, sobre todo en el caso en que trabajen por cuenta propia, es decir, que sean dueños del automóvil. En buena parte de los casos, los taxistas son asalariados. Al desarrollar su trabajo cuentan con una serie de coberturas salariales, de las cuales los chóferes de Uber – por manejar sus autos particulares, definiendo su actividad como un servicio y no como un trabajo – están exentos. Aunque para el pasajero todo parecen ser ventajas (la transparencia del pago, la geolocalización, la identidad del taxista y sobre todo el precio), la situación es compleja.
Hasta nuevo aviso el Estado sigue representando la figura reguladora, y debe ofrecer algún tipo de solución no sólo al conflicto de «lo viejo contra lo nuevo», que requiere algo más que tiempo y prohibición, sino al reclamo laboral que acompaña a la pregunta de qué pasará con las licencias concedidas, con las deudas y el futuro laboral de los taxistas. Porque, como el del suelo, el del taxi también es un mercado sujeto a presiones y especulación.
Airbnb, un autoproclamado «mercado comunitario» para brindar y alquilar hospedaje, está también en el centro del debate. Su problema fundamental es el de la tributación de quienes tienen una actividad económica doméstica. La complejidad es aún mayor cuando se observa que su uso no corresponde con su lema original, pues en ciudades concurridas es significativamente menor la cantidad de espacios compartidos que la de viviendas completas. De hecho se ha constatado en distintas ciudades que la mayoría de los anunciantes poseen más de un anuncio y es habitual que la gestión de las viviendas sea externalizada a empresas, favoreciendo las redes económicas informales, la especulación del precio del suelo y la gentrificación de barrios que pierden su estructura tradicional. Según el investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Rubén Martínez Moreno, «Airbnb no es una economía colaborativa, es una economía rentista para quienes tienen propiedades en lugares estratégicos del suelo urbano». El alquiler debe ser regulado para ser fiscalizado pero, además, «el alquiler vacacional debe regularse por una lógica espacial, por los efectos sociales, de convivencia y de usos de la ciudad. No se respeta una normativa urbanística que está pensada para asegurar el beneficio colectivo. Airbnb (...) perpetúa el modelo rentista de producción de ciudad».
No resulta extraño que distintas ciudades hayan adoptado medidas que van desde la prohibición al establecimiento de mínimos y máximos de noches por año, para paliar el impacto del nada despreciable turismo.
Mientras los gobiernos ganan tiempo para regular prácticas tan innovadoras como problemáticas en el marco del capitalismo global, el dilema entre la libertad y la competencia se traduce en un conflicto abierto entre trabajadores que en ningún caso alcanza a las compañías que se presentan, simplemente, como intermediarias. Y, si a esto se suma el hecho de que estas empresas tienen mercado en muchos más sitios que en los que tributan, y que su carga fiscal resulta considerablemente menor que la de sus usuarios (declarados), el concepto de «economía colaborativa» requiere una ineludible revisión, en tanto el intermediario tan solo invisibiliza su posición, trasladando el problema a la calle.
El periódico francés Le Monde señalaba que el principal problema consiste en aprovechar la revolución tecnológica en el sector para llamar «economía colaborativa o participativa» a lo que no es sino un negocio más, pues «en Uber y en Airbnb, nada es compartido», colectivo o conmutable. Y, por ello, los usuarios de estos portales, si bien están virtualmente amparados por la apariencia de un acuerdo directo entre particulares, refuerzan la tesis liberal de la autorregulación de los mercados, que, evidentemente, parece haber encontrado su contexto idóneo.