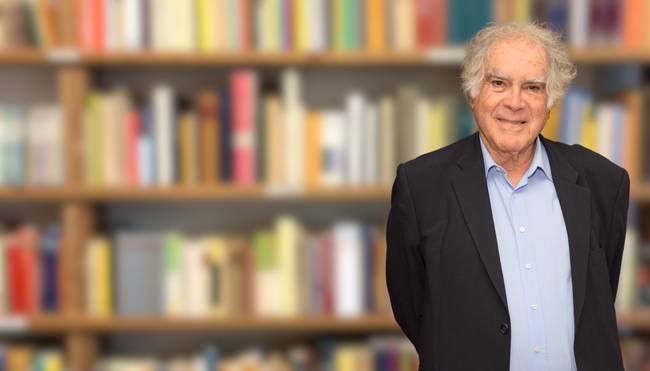Gramsci en clave latinoamericana
Nueva Sociedad 115 / Septiembre - Octubre 1991

Es sabido que en la articulación del pensamiento gramsciano la categoría de nacional-popular juega un papel central y que lo cumple hasta tal medida, que ella podría ser considerada como un punto de cruce en el que confluyen muchos de sus conceptos fundamentales, como el de hegemonía.
En los apuntes trazados en los Quaderni, la categoría aparece directamente relacionada con su percepción acerca de la forma desarticulada que asumiera el desarrollo histórico italiano, una de cuyas manifestaciones sería la «función cosmopolita» cumplida por los intelectuales a partir de la ausencia de un proceso colectivo de «reforma intelectual y moral», capaz de superar el divorcio secular entre elites y pueblo-nación.
La traducción política de esa clave interpretativa para la historia italiana remite a un problema metodológico y teórico más general: el de las condiciones para un proceso de transformación social en situaciones de capitalismo atrasado en las que las unificación nacional ha sido tardía e incompleta y la constitución del Estado liberal de derecho ha sido producto de una revolución desde arriba, es decir, no de una voluntad revolucionaria o reformista organizada desde abajo, sino de un proceso transformista. Como recuerda con justicia Aricó en estas mismas páginas,* quien por primera vez aplicó ese esquema analítico para explicar el desarrollo argentino fue Hector P. Agosti, en dos textos clásicos: Echeverría, de 1951 y Nación y cultura, de 1959.
Lo nacional-popular
¿Cómo aparece el término nacional-popular en Gramsci? Se lo encuentra en sus apuntes desde la prisión, como parte de esa vasta reflexión sobre Italia, que sólo puede desplegar parcialmente, con la que buscaba explicarse el porqué del fascismo como forma perversa de apropiación de «lo nacional».
En tanto calificativo, la expresión alude en Gramsci a dos dimensiones: a las tradiciones culturales (en especial la literatura) y a aquello, no siempre precisamente definido, que en sus notas sobre Maquiavelo llama la «voluntad colectiva» y que irrumpe en sus textos vinculada críticamente a la definición soreliana del «mito». Tanto las formas culturales cuanto la voluntad colectiva nacional-popular(y ambas están estrechamente unidas) se deslindan de dos extremos que Gramsci rechaza: el cosmopolitismo uno y el particularismo o nacionalismo, otro. En el caso de la literatura, por ejemplo, lo «nacional-popular» equivale y no es paradoja, a lo «universal»; cuando debe dar ejemplos no piensa en las formas llamadas espontáneas de la cultura local, sino en los trágicos griegos y en Shakespeare.
En verdad el núcleo del concepto gramsciano se ubica en el interior de uno de los planos teóricamente más polémicos del socialismo: el de las relaciones entre intelectuales y pueblo. En un fragmento en el que comenta el hecho de que, en algunas lenguas, «nacional» y «popular» aparecen como sinónimos (notablemente en francés, en donde es imposible diferenciar soberanía nacional de soberanía popular), agrega: «En Italia el término nacional tiene un significado muy restringido ideológicamente y en ningún caso coincide con popular, porque en este país los intelectuales están alejados del pueblo, es decir de la nación, y en cambio se encuentran ligados a una tradición de casta que no ha sido rota nunca por un fuerte movimiento político nacional-popular desde abajo»1.
Pero esta crítica al rol de casta de los intelectuales no implicaba rendición frente a una visión populista que ve en el pueblo el reino de lo incontaminado. «El pueblo –escribe en otro fragmento– no es una colectividad homogénea de cultura»2. En su criterio, la «moral del pueblo» es un amasijo en el que conviven «diversos estratos: los fosilizados, que reflejan condiciones de vida pasadas y que son, por lo tanto, conservadores y reaccionarios y los estratos que constituyen una serie de innovaciones frecuentemente creadoras y progresivas, determinadas espontáneamente por formas y condiciones de vida en proceso de desarrollo y que están en contradicción, o en relación diversa, con la moral de los estratos dirigentes»3. Su síntesis es que «el pueblo (es decir el conjunto de las clases subalternas e instrumentales de cada una de las formas de sociedad hasta ahora existentes) por definición no puede tener concepciones elaboradas, sistemáticas y políticamente organizadas y centralizadas»4.
Lo que Gramsci va a proponer como proceso de construcción de una «voluntad colectiva nacional-popular» es la necesidad de ese nexo entre una cultura moderna, laica y científica y los núcleos de «buen sentido» que se alojan en la contradictoria cultura popular.
Esta asociación entre una masa que, para organizarse y distinguirse, necesita de la intermediación de los intelectuales, específica a su concepto de hegemonía como un proceso de constitución de los sujetos sociales. Las reflexiones sobre la hegemonía no hacen más que coronar su discurso sobre lo nacional-popular como categoría fundante de la posibilidad de cambio histórico.
En sus «Apuntes sobre la política de Maquiavelo» esta relación es clara. En efecto, lo valioso de El príncipe sería que en él, como mito, como forma dramática, se sintetiza el proceso de formación de una voluntad colectiva, como «fantasía concreta que actúa sobre un pueblo disperso y pulverizado». La capacidad constructiva de esa forma mito se halla en que es capaz de expresar el elemento intelectual de modo que pueda confundirse con el elemento pueblo. Es sabido que la transposición moderna del mito de El príncipe es, para Gramsci, la organización política socialista, único sujeto capaz de crear o al menos de coordinar una voluntad colectiva como protagonista de un efectivo drama histórico5.
Esa voluntad colectiva expresa lo nacional-popular, el proceso de constitución de las clases económicas en sujetos de acción histórica. Para que este ocurra deben aparecer algunas condiciones sociales y culturales. No siempre las clases fundamentales logran la capacidad práctica e ideal de trascender el horizonte de la actividad económico-corporativa; esto es, de devenir grupos hegemónicos, de agrupar alrededor de sí una voluntad colectiva nacional-popular.
Gramsci utiliza como ejemplo el caso italiano. Allí no se ha dado históricamente la creación de una voluntad colectiva nacional-popular y ello debe ser atribuido a diversos factores: las características de la disolución de la burguesía comunal, el carácter de los grupos que reflejan la posición cosmopolita de Italia como sede de la catolicidad, etc. Ello contribuyó a la inexistencia de una fuerza jacobina capaz de disgregar a los elementos parasitarios que anidan en la aristocracia rural y de asociarse con los sectores urbanos industriales y con la gran masa de campesinos. Sus clásicos análisis sobre II Risorgimento ilustran sobre esta hipótesis acerca de las causas del fracaso en la construcción de una voluntad nacional-popular en Italia. Esta invocación al jacobinismo condensa la función movilizadora que debe asumir el «moderno Príncipe» que, para cumplir con sus objetivos de organizador principal de la hegemonía debe ser el abanderado de una «reforma intelectual y moral» como terreno necesario para que se despliegue allí la voluntad colectiva nacional-popular. Ambas funciones -reforma cultural y organización de lo nacional-popular– califican el papel eminente reservado al partido político en la perspectiva analítica de los Quaderni.
Parece claro que -más allá de la utilización de un lenguaje plantado en una tradición cultural diferente- estas hipótesis no se colocan en un espacio teórico demasiado diferente al configurado por Lenin. El tema del fracaso de lo nacional-popular en los procesos transformistas del desarrollo burgués y la postulación de la capacidad potencial del socialismo para recomponer esa unidad ubican a Gramsci en la continuidad de la visión leniniana, entendida esta como una alternativa para plantear los nexos entre democracia y socialismo a través de una definición del carácter popular de la revolución del proletariado.
Especificando el problema un poco más, diría que en este nudo de la recomposición de lo nacional y lo popular a través de la creación de una voluntad colectiva capaz de expresar la dirección política del proletariado sobre el resto de las clases subalternas, podría encontrarse la mejor formulación teórica e histórica realizada en la época, de las propuestas estratégicas formuladas, por influencia directa de Lenin, en el III y IV congresos de la Internacional Comunista. Gramsci se mantendrá permanentemente fiel a esas líneas y es evidente que su ocaso político a fines de la década del 20, así como el acento crítico que se trasluce en los Quaderni, tiene que ver con el abandono por parte de la Komintern, en el V y VI congresos, de las propuestas políticas trazadas en los últimos años de vida por Lenin y explicitadas con claridad en El extremismo, enfermedad infantil del comunismo. La influencia de los discursos que Lenin pronuncia en el III y en el IV congresos es transparente en las cartas de Gramsci a Togliatti, Terracini y otros dirigentes en 1926 y habrá de encontrar una primera expresión ideológica en ese auténtico prólogo a los Quaderni que son sus apuntes sobre Alcuni temi della questione meridionale redactados en las vísperas de su encarcelamiento. Quizás se encuentre en esa monografía, precisamente, el mejor acopio de sugerencias concretas, aplicadas al análisis de una situación particular, desarrollado por Gramsci en la perspectiva de la constitución de una nueva voluntad colectiva nacional-popular.
En América Latina, en la práctica política y en la teoría, esta historia de la relación entre lo nacional-popular y el socialismo ha tenido formas accidentadas. Cabe decir que, salvo en los últimos años, su introducción al debate no vino de la mano de Gramsci sino de la de Lenin y, lo que es peor, de la visión de Stalin, sacralizada como «leninismo» a mediados de la década del 20.
De todos modos es evidente que la presencia en el lenguaje político latinoamericano de la categoría de lo nacional-popular no coincidió con una expansión del socialismo, sino con la aparición de la alternativa populista, para nada ajena ideológicamente al «nacionalismo de masas» del primer fascismo que había reivindicado, frente a las plutocracia y a los internacionalismos la presencia de las «naciones proletarias», tal como lo planteaba uno de sus fundadores ideológicos, Enrico Corradini.
Detrás de eso lo que hay es la comprobación de un gran fracaso histórico de los socialismos -«reformistas» o «revolucionarios»- ligados a la Segunda o a la Tercera Internacional, para resolver la construcción de una «voluntad colectiva nacionalpopular». Fueron finalmente «nacionalismos populares» los que capturaron ese espacio de identidad política con un discurso organicista y estatalista6.
En sociedades como las nuestras, articuladas históricamente alrededor de una visión antropomorfa del Estado (la del caudillismo paternalista), la manera en que es percibida la producción del poder en y desde la sociedad y la producción del poder en y desde el Estado es un tema central de la acción política. Para los socialistas no había dudas: su percepción era societalista. Frente a un Estado cerrado a la participación, la presencia de las masas en él solo podría estar garantizada por la irrupción, fuera ella molecular o violenta de la sociedad7.
Cuando la industrialización posterior a la crisis del 30 ayudó a la fractura de la «oligarquía», generó la presencia de nuevas masas urbanas y transformó los equilibrios políticos dentro de la burocracia estatal, el camino se abrió para la política de los populismos, en desmedro de los viejos socialismos, que no habían sabido (o podido) recomponer en una voluntad colectiva a la pluralidad y diversidad de las demandas sociales, no solo las de clase. Los populismos, en cambio, sí pudieron hacerlo fusionando estas con las de nación y ciudadanía en un único movimiento que recogía además la herencia paternalista de la concepción tradicional de la política. Fueron capaces -en una clave que para Gramsci hubiera sido más parecida al fascismo que a otra cosa- de elaborar «desde arriba» lo nacional-popular articulando política de masas con centralidad estatal.
En el camino ideal hacia una praxis política transformadora, en la que según Gramsci deben anudarse las exigencias de carácter nacional, siempre trabado además por una cultura política mucho más politicocéntrica que sociocéntrica, el socialismo latinoamericano se movió históricamente entre los extremos del corporativismo de clase y del finalismo socialista, disociados o yuxtapuestos. Salvo ocasionalmente, en momentos muy puntuales o parciales de la producción teórica y la práctica política, los socialismos clásicos, ligados a la tradición de las internacionales, no fueron capaces de elaborar un proyecto hegemónico o de avanzar problemáticas que pudieran colocarlos en esa dirección8.
¿Cuáles fueron esos momentos históricos? Señalaría tres: 1) El de Juan B. Justo y la tradición del Partido Socialista en Argentina, hasta comienzos de la década del 40; 2) el de Recabarren y la tradición obrerista del comunismo chileno; 3) el de la obra teórica de Mariátegui. Pienso que el primero y el tercero (a despecho de las obvias diferencias entre ellos) fueron los teóricamente más significativos. Ambos resultaron, sin embargo, vencidos o reales por la convocatoria nacional-popular de los populismos, encarnados en Yrigoyen primero y Perón después, para el socialismo argentino; en Haya de la Torre y el aprismo para Mariátegui.
Justo
Justo señaló el nivel más profundo de articulación entre la Segunda Internacional y un país de América Latina. No solo por los éxitos en la organización de un poderoso partido que en muchos aspectos puede ser comparado, por la variedad de su implantación en la sociedad urbana, con similares de Europa, sino también por el intento de pensar teóricamente un programa socialista para una realidad como la argentina y eventualmente para otras que compartieran con ella el carácter de colonias de población en zonas vacías, constituidas en el breve lapso de una generación por enormes contingentes inmigratorios. En ese sentido, la originalidad de Justo va mucho más allá que las triviales acusaciones que se suelen lanzar sobre su «europeísmo».
Su pensamiento y su acción exacerban el ideal progresista-evolucionista que habían tenido algunos organizadores laicos de la República Conservadora. En este espacio de modernización coloca sus reflexiones y el eje de su actividad, verdaderamente reformista y no transformista -y por lo tanto enfrentada al proyecto oligárquico- consistente en la conquista de la ciudadanía para los trabajadores, incluyendo a los extranjeros. Su objetivo era la organización de las masas y su participación en la construcción de un mercado político competitivo que pudiera realizar la democracia política como condición para la democracia económica y social.
En el camino hacia esa reforma del Estado solo parcialmente conquistada (porque la ley electoral de 1912 excluyó a los extranjeros, lo que en los hechos significaba dejar fuera a la mayoría de los trabajadores), Justo y la brillante elite que formó a su alrededor se encontraron con el obstáculo opuesto por el proceso de construcción «desde arriba» de la sociedad que se dio aún en aquellos países más adelantados del continente, como lo era Argentina. Esto es, con la inexistencia de un verdadero pensamiento antiestatal en las grandes masas, condición irremplazable para una propuesta que se basaba en la posibilidad de reformas generadas por una movilización «desde abajo».
Justo buscaría sortear esa encrucijada de atraso político a través de una tarea pedagógica tendiente a desbaratar el mito popular sobre el Estado como constituyente y reemplazarlo por la razón de una sociedad que se autoconstituye como Estado. Frente a la tradición del caudillismo, proponía el camino de la organización de los ciudadanos. En el fondo soñaba con una reformulación de la democracia ligada al desarrollo moderno del capitalismo, de la que surgieran como principales soportes en el interior de un sistema político competitivo dos grandes partidos organizados sobre representaciones de clase: el socialista y un partido burgués moderno originado en la renovación del viejo conservadurismo oligárquico. En su criterio, anarquistas e yrigoyenistas expresaban formas caducas y eran definidas, dentro de cada uno de los campos políticos en que recortaba los espacios de acción de las clases, como trabas para la modernización de los hábitos cívicos.
El socialismo de Justo buscó constituirse (y en eso fue legítimamente un producto de la Segunda Internacional) como una contrasociedad basada en una subcultura obrera en la cual la condición de los proletarios no era vista solamente como de productores sino también como de consumidores y en este rasgo radicaba su posibilidad de articulación con otros grupos subalternos. El mundo presuntamente contrahegemónico del justismo era un mundo de cooperativas, de bibliotecas, de periódicos, de organizaciones escolares, que debían contener en sí todas las posibilidades liberadoras de una sociedad laica frente al Estado.
En este campo su obra fue formidable y no se podría explicar lo esencial de la democratización de base que todavía perdura en la sociedad argentina -pese a las tragedias autoritarias que recorrieron su vida política- sin ese impulso societal. Pero esa manera de entender la relación entre política y masas no fue capaz -salvo en el marco urbano y durante un periodo- de organizar una verdadera voluntad nacional-popular. El justismo no pudo superar el desencuentro entre un plano de luchas cotidianas por reformas y otro lanzado hacia el futuro en el que el socialismo aparecía como una imagen teleológica.
Jamás pudo construir, trabado como lo estaba por una concepción iluminista del socialismo -que por cierto compartían los marxistas que desde una óptica «revolucionaria» criticaban su «reformismo»- un lenguaje capaz de asimilar al mundo de las heterogéneas clases subalternas argentinas, inmersas en un convulsivo proceso de estratificación social y cultural marcado por el veloz crecimiento de la economía y por la inestabilidad de los valores culturales provocada por la difusión de patrones europeos sobre un terreno recién y solo parcialmente despegado del siglo XIX hispano-criollo. Será la Unión Cívica Radical, a través de su personalización en un caudillo Yrigoyen, quien recuperará esa herencia fragmentada y difusa de modernización y arcaísmo y producirá el primer gran episodio de integración política de las masas en Argentina.
Recabarren
Si la característica del socialismo argentino sería su enclaustramiento en una realidad urbana de rápida movilidad social, la izquierda chilena, marcada desde sus orígenes por Recabarren, expresará con nitidez otra característica: la del corporativismo de clase como componente esencial de la presencia autónoma del socialismo.
Dicho obrerismo, cuyos orígenes estructurales podrían ser explicados por la particular conformación histórica de la clase obrera chilena como «masa aislada», traerá como resultado, sin embargo, la constitución de la más poderosa relación entre trabajadores y cultura socialista que haya conocido el continente. Esa percepción de autonomía con que se constituyó políticamente la clase obrera chilena se transformará en una barrera contra la penetración del populismo e impulsará la presencia independiente de los trabajadores en cada uno de los variados intentos «frentistas» que, desde 1938 hasta la elección de Allende, procuraron crear nuevos equilibrios políticos en el Estado. Pero en cada caso -y de manera más dramática entre 1970 y 1973- la dificultad se colocó en que los partidos de la izquierda chilena jamás pudieron quebrar el «ghetto» -ideológico o social- de clase y estructurarse como partidos «populares»; lo «popular» derivaba de una sumatoria frentista entendida como un agregado (como una «alianza de clases») en la cual estas eran consideradas como sujetos preconstituidos y los partidos políticos como un reflejo de ellos. En una sociedad como la chilena, tempranamente marcada por la profundidad de la penetración estatal en la sociedad, los partidos de izquierda sucumbieron finalmente (incluso el socialista, que parecía tener más sensibilidad sobre la cuestión) ante una concepción cerradamente societalista de la política, para la cual el Estado no era otra cosa que un campo pasivo en el que se reflejaban los intereses de grupos y categorías.
Mariátegui
Por fin, frente a las experiencias de los socialismos de Argentina y Chile, marcadas por problemáticas predominantemente urbanas, el gran mérito teórico de José Carlos Mariátegui fue el de haber intentado elaborar una perspectiva socialista inclusiva del mundo rural, entendido como un espacio cultural cuyos valores diferían de los propios de los procesos de modernización.
Sin denominarlo así, en la obra de Mariátegui aparece por primera vez en el socialismo latinoamericano un proyecto amplio de constitución de una voluntad colectiva nacional-popular. Por cierto que la discusión planteada por Mariátegui no puede ser disociada de los acuerdos y confrontaciones -definidas por ambas como una operación intelectual a realizar en el interior del marxismo- con el Haya de la Torre de la década del 20, en el marco de una común preocupación por elaborar una perspectiva latinoamericana del socialismo.
Los planteos de Mariátegui quedaron a mitad de camino: por su prematura muerte y por el bloqueo que a los mismos hiciera la III Internacional. Como es sabido, hacia finales de la década del 20 se vio doblemente presionado por su propia necesidad de diferenciar su pensamiento del de Haya y por la actitud de rechazo que a sus posiciones efectuarían los jóvenes partidos comunistas, embarcados en una línea de «bolchevización» organizativa y de enfrentamiento «clase contra clase» que no haría sino acentuar su aislamiento. Durante la década del 30 el «mariateguismo» fue excomulgado por la Tercera Internacional. Es que Mariátegui colocaba temáticas y problemas para la producción del socialismo en América Latina que se escapaban de los rígidos esquemas iluministas y positivistas con los que la intelligentsia radicalizada del continente había visto su relación con el poder y la política, y, por cierto, del sectarismo de la Comintern. Son conocidas las fuentes en las que abrevó el socialismo de Mariátegui y la decisiva influencia que sobre él ejercieron autores como Croce y Sorel para poder depurar de determinismo a su lectura del marxismo. Su antideterminismo, es decir su convicción acerca de la opacidad de las relaciones entre economía y política, le permitía introducir con naturalidad problemáticas complejas como las de raza, nación y cultura. En la reivindicación de la voluntad y del papel del mito en la historia, Mariátegui cruzaba a las figuras de Lenin y de Sorel en una mezcla que a la III Internacional le pareció herética. En la versión de Mariátegui la fuerza de la transformación no estaba en la ciencia sino en la voluntad. El socialismo, como cultura de la crisis, debía superar al evolucionismo, al racionalismo, al «respeto supersticioso por la idea de Progreso» que había compartido con el capitalismo. Sin usar las mismas palabras -aunque pudiera haberlo hecho por el fondo común en Renan, Croce y Sorel que ellas poseen- el marxismo de Mariátegui constituye así la única herencia teórica que en América Latina evoca la preocupación gramsciana por la construcción de una voluntad colectiva nacional-popular y por una reforma intelectual y moral, como condición de la transformación social, como superación a la vez del corporativismo aislacionista y de la visión determinista del socialismo.
-
A manera de rescate, reproducimos los presentes ensayos extraídos de La Ciudad Futura N° 6, Buenos Aires, 8/87, en la sección «Suplemento: Gramsci en América Latina» hay un valioso conjunto de artículos que no han perdido vigencia alguna. Dentro del ámbito regional, recomendamos también Gramsci e a América Latina, de Carlos Nelson Coutinho y Marco Aurélio Nogueira (eds.), Paz e Terra, Río de Janeiro, 1988.
*Referencia al artículo de J. Aricó «Gramsci y el jacobismo argentino», correspondiente a las páginas 18-20 de la misma entrega de La Ciudad Futura [NR].
-
1.
Quaderni del carcere, Einaudi, Turín, 1975, t. III, p. 2116. En español, en Literatura y vida nacional, Juan Pablos Editor, México, 1976, p. 125.
-
2.
Quaderni, I, p. 680. En esp. Literatura y vida, cit., p. 245.
-
3.
Quaderni, III, p. 2313. En Literatura y vida, cit., p. 241.
-
4.
Quaderni, III, p. 2312. En Literatura y vida, cit., p. 240.
-
5.
Quaderni, III, pp. 1555 y ss. En Literatura y vida, cit., p. 240
-
6.
Sobre el tema véase Emilio de Ipola y Juan Carlos Portantiero: «Lo nacional popular y los populismos realmente existentes» en Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea, Unam/Siglo XXI, México, 1986.
-
7.
He desarrollado estos aspectos en «II marxismo latinoamericano», en Eric. J. Hobsbawm (ed.): Storia del marxismo, Einaudi, Turín, 1982, t. IV, pp. 207 y ss.
-
8.
Véase Juan Carlos Portantiero: «Socialismo y política en América Latina» en Norbert Lech-ner (ed): ¿Qué significa hacer política en América Latina?, Lima, Desco, 1982, pp. 53-67.