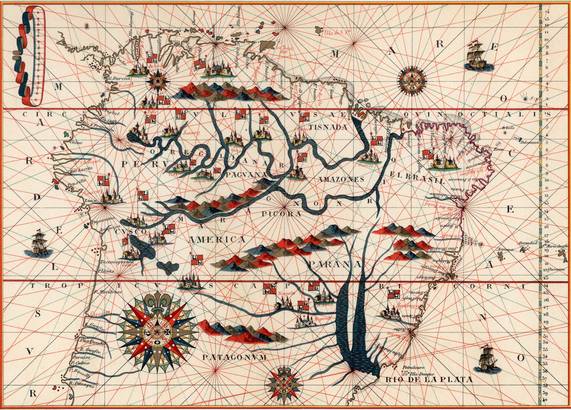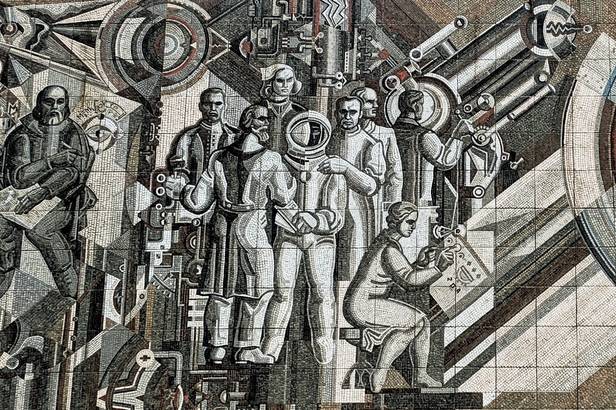El poder de las distopías: de Zamyatin a Margaret Atwood
mayo 2023
Las distopías tienen una reputación menos glamorosa que las utopías en términos de teoría política: se las considera un género de entretenimiento de terror excesivamente alarmista. Sin embargo, distopías clásicas como Nosotros de Yevgueni Zamyatin han intentado esbozar los peores escenarios para advertir sobre procesos indeseables que puedan darse en el presente. Lo mismo sucede con obras como El cuento de la criada de Margaret Atwood, que está orientada hacia un ideal político específico.

La rehabilitación de la utopía política está pasando hoy por su mejor momento: en una constelación de crisis en la que salvaguardar el statu quo puede parecer algo particularmente atractivo, se multiplican las voces que resaltan la importancia social de los ideales radicales y visionarios. Por lo tanto, es esencial, en un momento en el que parece haber escaso margen para la acción política, ponerse a imaginar escenarios completamente diferentes y mejores, y sondear así nuevos márgenes de acción política.
En las últimas décadas se ha debatido si las utopías políticas son una forma de pensamiento político valiosa u ociosa, incluso potencialmente peligrosa. Con frecuencia se ha trazado una estrecha vinculación entre los proyectos políticos utópicos y las aspiraciones sobresaturadas de ideología, especialmente totalitarias, del siglo XX, o bien se los descartó por ser idealistas y poco realistas. No por nada allá por 1985 se habían agotado, según Jürgen Habermas, las «energías utópicas».
Por el contrario, no solo los revolucionarios políticos, sino también algunos historiadores de las ideas como Richard Saage argumentaron que no se debe subestimar el «superávit» constructivo de las reflexiones sobre ideales utópicos: pensar más allá de las rigideces de las instituciones políticas y las posibilidades realistas tiene el potencial no solo de motivar y movilizar políticamente, sino también de expandir los límites de lo políticamente concebible. El hecho de que un estado radicalmente diferente –y no solo creado gradualmente– del statu quo pueda no ser planificable o realizable, pero sí concebible, podría tener un efecto motivador, pero sobre todo actuar como un punto de orientación crítico del presente.
En comparación, las distopías tienen una reputación menos glamorosa en términos de teoría política: se las considera un género de entretenimiento de terror excesivamente alarmista. Si bien desde las distopías clásicas de principios del siglo XX, sobre todo Nosotros (1921), de Yevgueni Zamyatin, esbozar los peores escenarios ha sido considerado un instrumento potencialmente útil para advertir sobre procesos indeseables que puedan darse en el presente, los escenarios distópicos están al mismo tiempo bajo la sospecha de promover un pesimismo unilateral y convertir irracionalmente lo improbable en una amenaza inminente.
Es interesante que las distopías políticas –a diferencia de las utopías políticas y su género clásico de la historia de las ideas, la voluminosa «novela de un Estado utópico», cargada de teoría, al estilo de Tomás Moro y Tommaso Campanella– se puedan encontrar principalmente en la literatura de entretenimiento y en el cine: las distopías parecen presentar más compatibilidad emocional que las utopías.
Por esta misma razón, las distopías y los peores escenarios tienen fama de anteponer las emociones a las reflexiones racionales sobre el futuro. Los escenarios catastróficos que son descritos en detalle una y otra vez y que surgen a partir de déficits del presente —por ejemplo, el auge de las tendencias a la vigilancia, la destrucción ambiental completa, la construcción de un Estado fundamentalista o una poderosísima inteligencia artificial— hacen las veces de entretenimiento y, al mismo tiempo, resultan convincentes.
La cuestión del potencial de movilización política real de las distopías sigue estando, precisamente por la concentración de narrativas distópicas, en géneros no científicos con tendencia comercial: si las distopías sobre un futuro cercano más exigentes, como El cuento de la criada (1985), de Margaret Atwood, están orientadas hacia un ideal político específico –a saber, el de la autodeterminación femenina–, entonces, en el caso de éxitos de taquilla como las películas de Los juegos del hambre o novelas ligeras como El círculo de Dave Eggers (2013), es cuestionable si en los destinatarios queda algo más que un sentimiento de difuso desasosiego.
Frente a la sospecha de trivialidad política, el británico Gregory Claeys, historiador del pensamiento político, ha intentado, en una monografía reciente, tomar en serio el género de la distopía en términos de teoría política. Claeys diferencia entre distopías políticas, ecológicas y tecnológicas y, particularmente en el caso de las distopías políticas, hace énfasis en advertir contra un colectivismo de rasgos totalitarios.
Si bien esta limitación temática choca con sus propios límites, algunas distopías postapocalípticas, como la famosa novela La carretera (2006), de Cormac McCarthy, por ejemplo, hablan del horror del aislamiento natural y no son solo ecológicas, sino eminentemente políticas. Claeys diagnostica con acierto el estrecho parentesco entre utopía y distopía: debido a su naturaleza radical, el deseado estado ideal ya contiene el cambio repentino al peor de los estados. Entonces, ¿pueden las utopías ser también distopías, según el ángulo normativo con que se las mire?
El impulso liberal de Claeys, que supone la existencia de peligros colectivistas detrás de los proyectos utópicos para la sociedad, apunta a un terreno común estructural más amplio: las utopías y las distopías ofrecen escenarios consistentes que difieren radicalmente del presente, pero siempre muy orientados hacia él a través de la diferenciación. La pregunta inversa –si la distopía también contiene una utopía– no es menos interesante o relevante: ¿cuál es el contenido político constructivo de las distopías además de la mencionada capacidad de advertir sobre situaciones ruinosas? ¿Tienen ellas mismas también contenido utópico y, de ser así, en qué consiste?
El contenido potencialmente visionario de las advertencias distópicas se deriva, en primer lugar, de su propia forma de crítica: la crítica inherente a las distopías no suele apuntar a las autocontradicciones dentro de sus modelos. Por el contrario, los peores escenarios, como el Estado teocrático de Gilead ideado por Atwood, son especialmente coherentes y conmovedores: su horror deriva de su plausibilidad y de su sólida capacidad de ser concebidos.
La crítica distópica se centra en los indeseables procesos temidos desde una fuerte perspectiva normativa. Al igual que con Claeys, esta puede ser liberal-individualista y centrarse en la libertad de coerción política, pero no necesariamente: la distopía neoliberal de Sybille Berg en la novela GRM Brainfuck (2019), por ejemplo, parte del ideal de un modelo social basado en la solidaridad y el bien común, si bien no llega a ser un escenario independiente.
Pero ¿es esta base normativa de la crítica distópica al presente una utopía? Eso depende de dos preguntas. La primera: ¿hasta qué punto esta base normativa es irrealizable desde la perspectiva del statu quo, o sea, «utópica» en el sentido coloquial? Y la segunda: ¿puede la distopía promover el afán de visiones políticas alternativas?
Ambas preguntas pueden responderse únicamente según el contexto; algunos escenarios distópicos sugieren de manera implícita solo una cautelosa estabilización y preservación: tal es el caso de Sumisión, de Michel Houellebecq, de 2015, que no comunica ninguna alternativa positiva y solo parece abogar por reconsiderar una caída en el islamismo de Estado.
Otras críticas distópicas al presente, por otro lado, son tan profundas que no dejan dudas sobre los enormes déficits del presente, ni sobre la necesidad de que sea transformado a fondo. Ejemplos de ello son las obras de Octavia Butler, en particular la novela La parábola del sembrador (1993), en la que surgen gérmenes de una nueva comunidad en medio de un paisaje estadounidense de destrucción total.
Hoy se suele decir que el presente mismo tiene rasgos distópicos o incluso que supera las fantasías distópicas convencionales. Esto es revelador del potencial utópico de las distopías. Por ejemplo, la crisis del coronavirus ha hecho que se vuelvan realidad escenarios de terror pandémico. Si bien el coronavirus se ha cobrado, hasta ahora, menos vidas que las pandemias de películas como Contagio, Epidemia o Soy leyenda, ha durado dos años y medio, inconcebibles desde la perspectiva de Hollywood.
O la intensidad de digitalización y vigilancia por parte de corporaciones como Amazon y Meta. Además de tendencias teocrático-fascistas que han hecho su ingreso en la política estadounidense, y escenarios como El complot contra América (2004), de Philip Roth, o El cuento de la criada de Atwood parecen más que cercanos.
Paradójicamente, el potencial distópico de las distopías parece agotado: el presente tiene, en el peor de los casos, mayor poder de inventiva que los más creativos escritores que nos hacen advertencias con sus distopías. En el contexto de realidades sorprendentemente aterradoras, los escenarios distópicos pierden su potencial terrorífico.
Sin embargo, su potencial utópico se torna más claro en el presente: a diferencia de la caótica realidad, que a duras penas puede ser interpretada de manera inequívoca, el peor mundo posible representado es generador de sentido en cuanto a que sugiere con claridad qué orden es el opuesto al mejor orden y, por ende, permite que este último aparezca en el horizonte del imaginario político. Incluso en un presente que es hoy percibido como particularmente defectuoso, resulta casi improbable que mengüe la popularidad de la narración distópica, precisamente debido a su crítica generadora de sentido basada en la utopía.
Fuente: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte
Traducción: Carlos Díaz Rocca