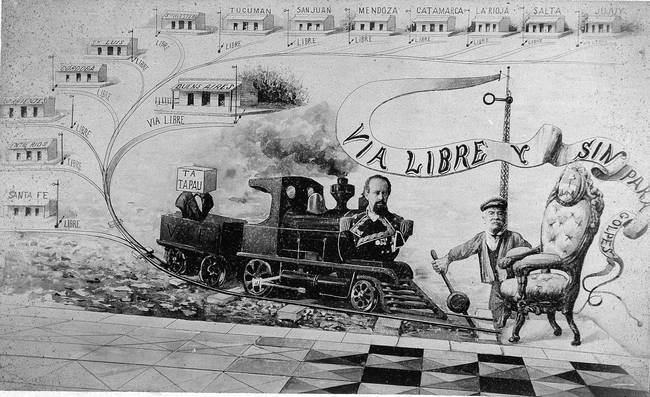Dinero y política: un esbozo analítico acerca de la economía política del clientelismo
Nueva Sociedad 225 / Enero - Febrero 2010
Las relaciones entre dinero y política son muy complejas, ya que conciernen a los vínculos entre las normas oficiales y oficiosas de las esferas económica y política. El artículo analiza el papel que desempeña el dinero en los distintos momentos del proceso político y, en particular, las relaciones clientelistas, especialmente presentes en los países en desarrollo. En la segunda parte, se evalúa el rol que cumple el dinero en una reforma que permita avanzar en una modificación profunda de un sistema clientelista. El texto concluye que el dinero es indispensable para organizar la competencia política, aunque es necesario regularlo y controlarlo de manera que contribuya a consolidar la democracia.

Introducción
El término «política» posee dos significados en este artículo: el primero se refiere a los procesos políticos competitivos a través de los cuales se selecciona, controla y sustituye a un gobernante; el segundo, a la capacidad del gobierno para aplicar las políticas públicas que lo llevaron a ser elegido. Así pues, existe, por un lado, una cuestión vinculada a la financiación privada y pública de la vida política y, por otro, un problema relativo a los fondos públicos necesarios para la política económica y social del gobierno. Las promesas electorales son un recurso del juego competitivo y, en caso de victoria, requieren un presupuesto para ser llevadas a cabo. En consecuencia, estos dos momentos del juego político (o estos dos significados del término «política») se encuentran vinculados. La cuestión del dinero resulta central en el proceso democrático. Existen, de manera muy general, dos posiciones enfrentadas: para algunos, la democracia se reserva a los países ricos, pacificados y que poseen capacidades presupuestarias suficientes, mientras que, para otros, la democracia es una condición para el crecimiento dinámico de los países en desarrollo (PED) y, por lo tanto, para el aumento de su riqueza. Dado que los numerosos estudios macroeconométricos no han sido capaces de establecer una causalidad clara entre nivel de desarrollo y democracia1, proponemos aquí el esbozo de un planteamiento alternativo.
La primera hipótesis de este artículo es que las relaciones actuales entre dinero y política son muy complejas, ya que conciernen a los vínculos entre las normas oficiales y oficiosas de las esferas económica y política. Las normas formales (oficiales) son las reglas de juego que se encuentran en los textos de las leyes y decretos, y las normas informales (oficiosas) son aquellas que se desarrollan a partir de las prácticas concretas de los «jugadores». Las prácticas concretas nos revelan que la separación académica entre lo económico (la esfera del dinero) y lo político (la esfera de la competencia por el poder y de la oferta de políticas públicas) no es pertinente. Esta hipótesis de la intersección remite, en el campo académico, a la economía política, definida como el análisis de las decisiones colectivas en relación con la oferta y la demanda de políticas públicas.
La segunda hipótesis es que la manera en que se organiza la creación de las reglas de juego formales e informales y las consecuencias de estas determinan el tipo de orden, de estabilidad y de protección que existe en una sociedad dada. Más precisamente, en este artículo estudiaremos las consecuencias de la coexistencia del dinero oficial (presupuestado y controlado por los parlamentos o auditorías) y el dinero oficioso (fuera del presupuesto y discrecional) en las estrategias políticas de conquista del poder y en la aplicación de las políticas públicas.
La tercera hipótesis es que lo que está en juego en las relaciones entre dinero y política es la acumulación por parte de los políticos y empresarios de los recursos necesarios para intentar crear o consolidar su monopolio y sus probabilidades de éxito, cada uno en su ámbito: en el caso de los políticos, poca competencia en el «mercado político» para facilitar el triunfo electoral; y en el caso de los empresarios, poca competencia en los mercados económicos, con los grandes beneficios que eso puede generar. Entre las grandes diferencias que caracterizan a los países en desarrollo en relación con los países desarrollados podemos citar, a propósito del tema que aquí nos interesa, las siguientes: niveles inferiores de bienestar; más desigualdad y pobreza, que determinan una mayor polarización social; presupuestos públicos más limitados y poco controlados y, en consecuencia, más transferencias «fuera de presupuesto», es decir, discrecionales, específicas, personalizadas y opacas; y, finalmente, la escasez permanente de bienes y servicios públicos. La importancia de las normas oficiosas, de los intercambios clientelistas entre la esfera pública y la privada2, es entonces superior en los países en desarrollo.
Partiendo de estas consideraciones, el artículo se divide en dos partes. La primera sección analiza el papel que desempeña el dinero en los distintos momentos del proceso político, mientras que la segunda se centra en el rol del dinero en la reforma de un sistema clientelista, tema que coincide con los debates sobre la agenda de prioridades de la gobernanza3.
Los dos orígenes del dinero en un sistema clientelista
De acuerdo con los enfoques de economía pública, los procesos políticos sirven teóricamente para incorporar las preferencias individuales de actores muy distintos y para permitir elecciones colectivas relativas a la producción, la financiación y la distribución de bienes y servicios públicos4. El rol del dinero debería limitarse a una simple cuestión de financiación del presupuesto, como se analiza en el siguiente apartado. Sin embargo, el juego estratégico de los políticos, en un universo de escasez y debilidad política de los ciudadanos más vulnerables, determina una red de relaciones clientelistas, que se analizan en la segunda parte de esta sección. Informaciones y decisiones colectivas. Desde Joseph Schumpeter5, existe una extensa literatura en economía política sobre las imperfecciones del «mercado político», la imposibilidad de incorporar democráticamente las preferencias individuales y, en consecuencia, la importancia de la ética política (Arrow), el papel de los lobbies (la escuela del public choice), la pasividad de los electores, etc. La expresión «mercado político» alude a una oferta de política pública que encuentra una demanda de política pública a través de un intercambio de recursos. Los demandantes ofrecen impuestos que proporcionan a los oferentes el presupuesto necesario para satisfacer sus demandas. En este modelo, los oferentes deben poseer información sobre las demandas presentes y futuras de los distintos actores sociales. Las preferencias de los ciudadanos se revelan e identifican a partir de las encuestas, los votos, las movilizaciones sociales y el trabajo territorial de los partidos políticos. Pero los oferentes también deben poseer información para poder elegir, entre las distintas opciones disponibles, los proyectos más creíbles y eficaces; los altos funcionarios o los medios académicos son los que proporcionan la evaluación. Los demandantes de políticas públicas, por su parte, deben poseer información sobre las acciones emprendidas por los oferentes y sus resultados concretos.
Estos distintos procesos informativos, que implican deliberación y tanteo, constituyen un momento clave de la democracia, que afecta su fundamento material, ya que los impuestos representan a la vez el precio del presupuesto ofrecido y demandado y la base de la redistribución de los recursos. La democracia se define, entonces, como un sistema de normas electorales que garantizan la justa competencia para la elección de los poderes Ejecutivo y Legislativo.En una democracia ideal, la información relativa a la oferta y demanda de leyes, la política fiscal y la asignación sectorial del presupuesto es gratuita, fácil de analizar, no se encuentra manipulada y, por lo tanto, es utilizada de manera permanente por todos los actores sociales. Constituye el recurso que organiza la competencia electoral y revela las preferencias de los ciudadanos activos e incrementa su capacidad para controlar las elecciones y las realizaciones políticas. El dinero no tiene, pues, ninguna función de influencia, y no incide en la aprobación de una ley o la distribución del presupuesto: solo los argumentos cuentan. En una democracia ideal, el dinero no interviene en el proceso político competitivo de selección del gobierno, sino simplemente en el ciclo que va de los impuestos a los gastos presupuestarios. En este esquema, la relación entre el dinero y la política es simple: para llevar a cabo una política económica o social se necesita dinero, y este es extraído de manera legítima, después de un debate democrático, para realizar los deseos de la mayoría de los ciudadanos. En este modelo, el derecho constitucional resulta esencial para garantizar la justicia, ya que garantiza el derecho de las minorías: la mayoría no puede aprovecharse de su poder legislativo para robar, expropiar, perseguir o gravar con impuestos ilegítimos a la minoría. Solo puede, dentro del límite del derecho, redistribuir de manera transparente los recursos a través del juego legislativo y presupuestario.
Así pues, incluso en una democracia ideal esta redistribución, fundamento y eje de lo político, choca con los intereses de algunos actores sociales y favorece a otros. Las alianzas políticas se forman así para lograr una mayoría, ya que las preferencias individuales deben transformarse en decisiones colectivas. Los bienes públicos se producen para todo el mundo y son financiados por el conjunto de los contribuyentes. Las decisiones colectivas imponen entonces siempre un costo de coerción a quienes no demandaban el bien público o lo hacían en una cantidad o calidad menor. Señalamos entonces que, incluso en una democracia ideal, la redistribución produce ganadores y perdedores, y que ningún proceso de compensación de los perdedores es factible, excepto que apunte a suprimir los efectos distributivos y, por lo tanto, anule el principio mismo de la política. Sacar provecho obteniendo el costo de financiación más bajo posible es el objetivo de los lobbies. Pero ¿cómo se puede satisfacer una demanda sin desencadenar la rebelión de quienes costean y no aprovechan esta política? Hay dos respuestas posibles: las víctimas no poseen esta información o los costos de su utilización son demasiado grandes.
La teoría de la acción colectiva de Mancur Olson explica el juego de los lobbies en una democracia «casi» ideal, en la que existe información de buena calidad y gratuita, pero las víctimas de la política pública permanecen pasivas, ya que no tienen interés en movilizarse6. Su pasividad se explica por el hecho de que los costos individuales que sufren son inferiores a los que requeriría su movilización7. El partido político, al profesionalizar la acción, ofrece a los ciudadanos pasivos una solución: la delegación. Podríamos añadir, para superar el enfoque puramente utilitarista de Olson, que en los países capitalistas desarrollados los asalariados del sector privado, los empresarios y los funcionarios comparten los frutos de la dinámica del sistema capitalista a través de negociaciones y compromisos institucionalizados. Estos compromisos formales son garantizados por el gobierno y en general por los partidos políticos. Eso permite una sensación de justicia en la división del ingreso proveniente de las ganancias de la productividad y de la redistribución justa del presupuesto, y reduce entonces los incentivos a no respetar el sistema. Los compromisos asumidos como resultado de negociaciones sociales fortalecen la confianza en el sistema político y económico. Dicho de otro modo, los mandatarios (políticos y sindicalistas) son considerados como relativamente dignos de confianza. El grado de confianza varía de un país al otro (por ejemplo, Dinamarca frente a Grecia), pero los conflictos encuentran soluciones sin necesidad de recurrir a la violencia.
Por el contrario, en los países en desarrollo los compromisos institucionalizados resultan raros, y tanto la confianza como la credibilidad de los compromisos son muy débiles. La escasa participación de los ciudadanos, la mayoría de ellos pobres, en el juego de la competencia política, y la consecuente dificultad para establecer políticas que los favorezcan, se explican principalmente por tres factores: a) la falta de capacidad en cuanto a tiempo, recursos y competencia (el capital humano determinado por la educación, la salud, la vivienda y la seguridad) de los pobres. En efecto, dado que la información no constituye un bien gratuito, objetivo y fácil de utilizar por la mayoría de los ciudadanos, los grupos más organizados y ricos serán más eficaces a la hora de influir sobre los políticos que aquellos grupos más débiles;
b) la falta de credibilidad y aplicación de las promesas emitidas durante las campañas electorales o en las negociaciones sociales8 y, finalmente,
c) la ausencia de respeto a los derechos políticos y sociales (la escasez de negociaciones) de los pobres en una sociedad muy polarizada.
Comprender la relación entre dinero y política en los sistemas clientelistas implica vincular las fallas de información, la falta de credibilidad de los compromisos, el incumplimiento de las leyes y la débil capacidad de movilización individual de los ciudadanos, con la escasez de bienes públicos. Existe, en efecto, un círculo vicioso en el que la débil respuesta a las demandas de los ciudadanos más vulnerables se explica por la débil capacidad de movilización y de información de estos. A su vez, el origen de esa débil capacidad es la debilidad del capital humano de tales ciudadanos, que procede de la debilidad de su acceso a la educación, la salud, la vivienda y los derechos, que determina a su vez una débil escucha y profundiza los problemas de acceso; todo esto, en un contexto de escasez generalizada.
La dominación clientelista: favores, puestos y dinero. La definición de las relaciones clientelistas puede establecerse en oposición al tipo ideal de Estado legal-racional de Max Weber. Según Weber, las reglas de la administración moderna constituyen la forma más racional de organización del orden en la sociedad, y el capitalismo es la forma más racional de organización de la economía. Las reglas de la administración y del capitalismo son entonces complementarias. La incorporación de los funcionarios es meritocrática y se funda en sus capacidades técnicas; su comportamiento se guía por reglas formales en el marco de una división funcional del trabajo. Las relaciones con los ciudadanos son impersonales y la separación público-privado es clara. Mushtaq Khan recuerda muy atinadamente que, para Weber, existe una fuerte tensión entre las reglas de la administración moderna y la lógica política de la constitución del liderazgo9.
El fundamento de las relaciones clientelistas en los países en desarrollo es doble: económico y político. La variable económica clave es la escasez de bienes y servicios públicos, es decir, un presupuesto insuficiente –o mal utilizado– que explica la existencia de recursos específicamente orientados y las transferencias informales fuera del presupuesto. La variable política determinante es la capacidad de los funcionarios de proporcionar ofertas de bienes públicos y contratos dirigidas a ciertos grupos (específicamente orientadas), con el fin de consolidar su poder. La relación entre las dimensiones económica y política se explica por el hecho de que, cuando hay escasez, una oferta universal despersonalizada no resulta creíble; solamente las ofertas específicamente orientadas y personalizadas lo son. El clientelismo es, entonces, una estructura de intercambio de recursos entre un patrón político y clientes que pertenecen a distintos medios sociales y profesionales. Los intercambios son siempre personalizados y se desarrollan en redes que revelan una penetración de los intereses privados en la esfera pública. Tienen lugar en tres niveles:
a) El primer nivel es entre el patrón, dueño de la maquinaria política, y los electores vulnerables transformados en clientes. El acceso privilegiado a los servicios públicos (escuelas, hospitales, viviendas sociales, protección por parte de los tribunales o la policía, etc.) se ofrece a cambio de un apoyo político militante o a cambio de votos. El término «patrón» equivale al de «empresario político» e implica una forma de privatización de la función política. El bien común se abandona en favor de la ganancia personal que el intercambio le reporta al patrón. Del mismo modo, el estatus de cliente no es compatible con el de ciudadano. Aquellos excluidos de la red clientelar son colocados en una situación de fragilidad y menosprecio: la amenaza de exclusión, por lo tanto, disciplina a los clientes. El dinero que se utiliza en este nivel es aquel desviado de la función universal contemplada en el presupuesto público.
b) El segundo nivel de clientelismo es entre el patrón y sus colaboradores. El acceso privilegiado a empleos públicos se intercambia por lealtad al proyecto político e integración a la maquinaria política. No se recluta a dichos funcionarios por su mérito profesional ni por sus capacidades técnicas, sino simplemente porque ellos (el director del hospital, de la escuela, del tribunal) forman el mecanismo que permite ofrecer de manera discrecional los bienes y servicios públicos a los clientes. La malversación de fondos públicos requiere esta cooperación entre el patrón y sus colaboradores.
c) El tercer nivel es entre el patrón político y los empresarios. Favores como el acceso privilegiado a las autorizaciones administrativas (por ejemplo, en el sector de la construcción) o la tolerancia frente al incumplimiento de la ley (trabajo clandestino o infantil, contaminación, evasión de impuestos) se cambian por dinero. Este dinero permite el enriquecimiento del patrón, se redistribuye parcialmente entre los funcionarios que integran el sistema clientelista bajo la forma de bonificaciones o se utiliza para la contratación de expertos (consejeros políticos) o la compra de votos.
Las disfunciones político-administrativas, como la lentitud o la inadaptación de los procedimientos, la incompetencia o la holgazanería de los funcionarios, la arbitrariedad y el menosprecio a los ciudadanos no clientes, son fenómenos de mala gobernanza. El estricto control político de los nombramientos de funcionarios que se transforman en intermediarios políticos de la maquinaria es la pieza principal del dispositivo. Sin embargo, su salario (el dinero) proviene del presupuesto público. Los funcionarios deben poder ofrecer votos, apoyos políticos o dinero a los líderes políticos, que a cambio conceden presupuestos discrecionales, protección a sus actividades ilegales o a su incompetencia, mejoras en sus carreras o dinero. El funcionario, a su vez, ofrece favores a su clientela, que a cambio le brinda su apoyo. Pero el pequeño funcionario puede también recoger los sobornos de los consumidores de servicios públicos y darle una parte a quien se encuentra por encima de él, quien a su vez le elevará una fracción de la suma al líder político. Este dinero se utilizará ya sea para él, ya sea para sus actividades clientelistas. En otro nivel social, el alto funcionario brinda favores (regulación, contratos públicos, autorizaciones) a las empresas, que a cambio ofrecen dinero ilegal o legalmente (contribuciones de campaña) o apoyos (creación de empleo) al patrón. Este último devuelve una fracción del dinero o los favores (promoción, presupuestos discrecionales) a los altos funcionarios. Los intercambios son múltiples, entremezclados, relativamente informales y no sincronizados, es decir que la compensación de una transacción a menudo se prorroga en el tiempo. Observemos que, cuanto más se conserva el poder gracias a los presupuestos específicamente orientados y personalizados y a las malversaciones de fondos públicos, menos indispensable se vuelve la corrupción.
El dinero está presente, pues, bajo su forma pública (el presupuesto desviado de su función universal o robado) y bajo su forma privada (corrupción). Pero existen muchas otras formas de intercambio. Por ejemplo, algunos funcionarios pueden pagarle al patrón político para ser nombrados en cargos que les permitan acceder a sobornos; el patrón puede pagarle a un juez para anular una investigación, etc. En este sistema, las transferencias fuera del presupuesto constituyen el dinero de la corrupción utilizado políticamente, y la utilización política de fondos públicos no controlados por el Parlamento (como los fondos de los servicios secretos, los fondos de los ingresos petroleros u otras materias primas, etc.). Es indispensable disociar dos orígenes distintos en estos intercambios clientelistas10. El primer origen, económico, es el que ya mencionamos: la escasez de bienes públicos resultante de un presupuesto ajustado, característica de los países pobres. Es posible que el patrón político no haga más que administrar la escasez; sin embargo, no es responsable de ella: potencialmente podría incluso ser un reformador. Pero hay un segundo origen de orden político, en el sentido de que el patrón puede utilizar esta escasez para establecer un sistema de soberanía que le garantice la victoria electoral. A menudo, el patrón no solo aprovecha la escasez para producir el clientelismo, sino que añade otras carencias para consolidar su soberanía. Llamamos «soberanía clientelista» a este sistema de lealtades obtenidas a través de una amenaza permanente de exclusión de la red de favores a cualquier cliente, sabiendo que a menudo no hay supervivencia o actividad económica posible sin acceso a tales favores. En ese caso, el patrón no es potencialmente un reformador. En la misma lógica, existe una diferencia entre el funcionario haragán o incompetente que bloquea voluntariamente el sistema pues espera sobornos (dominación clientelista) y aquel funcionario haragán (pues recibe un salario bajo) e incompetente (pues ha recibido una mala formación). Esta distinción entre una personalización intencional y estratégica del poder (la dominación del clientelismo) y una personalización no intencional, pero vinculada a problemas económicos estructurales de los países en desarrollo11, es importante para proyectar reformas creíbles.
Los dos círculos viciosos propuestos por Donatella della Porta respecto de Italia iluminan las implicancias de esta distinción12. El primero se refiere a los consumidores de bienes públicos. El fortalecimiento del clientelismo (voluntario o resultado de una crisis) aumenta la desconfianza respecto de las posibilidades reales de poder gozar de los derechos ciudadanos, incitando la búsqueda de canales de acceso privilegiado a los bienes y servicios públicos. Esto consolida la tendencia al clientelismo y al pago de sobornos. Esta demanda acentúa una inclusión selectiva y arbitraria en la sociedad, que desemboca en una mayor conciencia de la mala calidad de la administración y, por lo tanto, en la desconfianza. El segundo círculo vicioso es complementario. Cuanto más intencionalmente arrogante y amenazador es el político, más favores concede sin ser denunciado, ampliando de esa manera su clientela. Sus competidores en el partido y fuera de él sufren una competencia desleal y, por un efecto mimético, las relaciones clientelares se extienden a toda la clase política. Esta difusión fortalece la impunidad gracias a la connivencia que se desarrolla entre los competidores políticos; el cinismo y la arrogancia crecen.
La siguiente sección propone utilizar la distinción entre el origen económico y el origen político del clientelismo para proyectar una serie de reformas consideradas necesarias.
El dinero necesario para la reforma de la política
La mayoría de los análisis económicos que influyen sobre las grandes organizaciones internacionales (por ejemplo, la agenda de la gobernanza de Daniel Kaufmann et al.13) coincide en que la democratización tiende a hacer desaparecer el clientelismo y las reglas informales, pero no plantea la cuestión del costo de este proceso y se concentra en dos puntos: reforzar el poder político de los excluidos a través de la provisión de derechos14 y evitar el bloqueo de las elites, compensando a aquellos que perderían sus ingresos con la reforma. Pero incluso este último fenómeno sigue siendo teórico y no se proyecta en términos monetarios15. No hablar de la relación entre el dinero y la política vuelve poco creíble el discurso oficial sobre la democratización como salida al clientelismo. En su crítica a este enfoque, Mushtaq Khan se concentra en las condiciones materiales necesarias para superar el clientelismo16. Desde nuestro punto de vista, olvida que el sistema es también un modo de dominación política. Philip Keefer presenta un razonamiento bastante parecido, al afirmar que el clientelismo está ligado a la incapacidad de los políticos para hacer promesas creíbles en un sistema impersonal y universal, lo que los obliga a ofrecer –de manera personalizada pero creíble– los bienes y servicios públicos a su red clientelar17. En los trabajos de estos dos autores, conocidos por sus investigaciones sobre el clientelismo, el fenómeno se explica básicamente por la escasez que caracteriza el subdesarrollo: la solución pasa entonces por recuperar el crecimiento y aumentar los gastos presupuestarios. Pero en estos trabajos la dimensión de dominación política se ha olvidado. Esta sección propone vincular los dos fenómenos y extraer de allí las consecuencias para el rol del dinero en los procesos de reformas electorales y presupuestarias.
El financiamiento de la vida política y la necesidad de una transformación de la ética política. Si no se asume el rol que desempeña el dinero en el proceso de competencia política ni se lo codifica en los textos legales, la astucia se convierte en regla y la financiación de la actividad política se desarrolla de una manera opaca y no controlable, lo que fomenta la corrupción, el lobby y la captación del Estado18. Es necesario entonces encarar una reflexión para determinar cuál puede ser el origen de los fondos: ¿público o privado? El debate requiere la participación activa de los políticos que pretenden salir del juego clientelista, es decir, los que piensan que sufren este juego y que estarían en una mejor situación si fuera posible construir un acuerdo vinculante sobre la base de nuevas reglas.
La primera etapa, la más simple, es la sanción de leyes orientadas a financiar la política por medio de fondos públicos, luego de un debate sobre su monto y los mecanismos de asignación a los partidos para las campañas electorales o para sus actividades cotidianas. El control de los gastos políticos por administraciones independientes sigue siendo indispensable (e imposible de lograr en un sistema clientelista) para evitar que el dinero de la corrupción se añada al dinero público, lo que proporcionaría una ventaja a los políticos corrompidos respecto de aquellos que se manejan solo con el dinero público. La segunda etapa, más compleja, es establecer un marco de financiación de las actividades políticas por parte de lobbies, empresas o fundaciones extranjeras. En efecto, si en teoría este tipo de financiación no es legítimo en una democracia, en los países en desarrollo, donde el sector de empresarios políticamente independientes es débil, poco potente económicamente y poco atendido por los políticos, su influencia en la aprobación de las leyes resulta a menudo insuficiente: en estos casos, la financiación de la vida política y asociativa a través de métodos transparentes (por ejemplo, fundaciones) es una opción que no debe olvidarse. Para ser legítima, esta clase de financiación requiere ser controlada por agencias independientes que comprueben que detrás de tales ayudas no hay leyes que favorezcan ingresos política o económicamente ilegítimos, o presiones diplomáticas. Estas zonas grises requieren un código relativo a la financiación privada o extranjera. Pero este tipo de financiación, bien implementado, reducirá el incentivo clientelista solo para aquellos políticos que utilizaban esta táctica por falta de una solución legal, y no como un recurso de su dominio. Reducir el poder de los políticos arrogantes19 implica una inversión de los valores del juego político o, dicho de otra manera, un aumento del costo moral. El clientelismo, la confusión entre la esfera pública y la privada y la corrupción ofrecen una fuerte socialización y un estatus. Esta socialización genera su propio referente valórico, sobre todo cuando este tipo de prácticas parecen ser funcionales ya que las normas cívicas no son creíbles. Esta moral paralela se transforma en una señal de reconocimiento para el grupo, favorece la complicidad y la connivencia y, lo que resulta más extraño, no altera la gratitud de los ciudadanos convertidos en clientes. Luchar contra este sistema anticívico implica una evolución de la identidad moral de los individuos y de su grupo de pertenencia. Es necesario aumentar el costo moral de ingreso en el sistema y reducir el costo de salida. Es preciso también transformar la cultura política y las instituciones en que esta se concreta (por ejemplo, los conflictos de interés). Esto exige coordinación, aliados y, sobre todo, una politización de la sociedad civil que respalde la reconquista de un estatus del oficio político fundado en los valores cívicos y la ética de la responsabilidad. Es necesario entonces disociar la ética política de la ética del Estado20. De este modo, la utilización del Estado en la competencia política resulta imposible. Si no se sabe reglamentar y circunscribir esta última, siempre se pueden reglamentar las prácticas del Estado. El hecho de que la democracia sea o no el único sistema de referencia de los actores políticos establece diferencias entre los países, pero no suprime los problemas éticos.
Weber retoma el principio de separación entre ética y política, pero introduce una célebre oposición entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad21. La primera plantea que el funcionario debe someterse a sus convicciones y cumplir con su deber sin preocuparse por las consecuencias a corto plazo de sus actos, mientras estos favorezcan la realización de su objetivo. La segunda, reconociendo el rol y la eficacia de la violencia y la astucia en el combate político, recuerda que el político no puede permanecer indiferente a las consecuencias previsibles de sus actos: debe contemplar el hecho de que todos los medios no pueden justificarse, sobre todo teniendo en cuenta que algunos se alejan del fin. En este marco, la responsabilidad de un individuo puede consistir en rechazar las prácticas concretas del juego: dejar de jugar. Desde un punto de vista operativo, no se puede prescribir a ningún político que actúe según la ética de la responsabilidad o la de la convicción, y tampoco se le puede indicar en qué momento debe seguir una u otra. El problema por resolver consiste entonces en saber dónde ubicarse, en cada momento, entre ambas formas de ética, que deben complementarse. No hay una solución general, pero Weber está convencido de que la respuesta determina la calidad del hombre político. La paradoja de esta posición es que, para volverla operativa, el político debe explicar por qué la ética de la responsabilidad constituye un medio justificable para el bien común. No puede poseer el monopolio de la determinación de los fines, que rápidamente correría el riesgo de confundirse con la razón de Estado o la razón utilitarista (la maximización de su interés).
La información –su producción, utilización y control– vuelve a situarse como una cuestión central, y el conjunto de la sociedad debe poder participar en el debate sobre lo que está permitido y prohibido en el combate político. Clarificar las relaciones entre el dinero, los favores y la política es entonces esencial para evitar las financiaciones ocultas y el clientelismo en nombre de una ética de la convicción. Señalemos que, en algunos casos, hay vocaciones políticas que no tienen un puro objetivo de enriquecimiento y que no participan de ninguna ética, ni de la convicción ni de la responsabilidad. Mejorar la calidad de los políticos, en el sentido de Weber, exige un compromiso colectivo para transformar las reglas de juego, y un control de este compromiso, pues de otro modo los fenómenos de los free-riders bloquearían la reforma. ¿Por qué no utilizar más los recursos del clientelismo y la corrupción si los otros siguen haciéndolo? Así pues, son los políticos quienes deben reformarse, aunque en general no se apresuren a hacerlo y la presión de los ciudadanos sea débil. En este sentido, la reducción de la escasez ligada a los servicios públicos resulta indispensable para debilitar las justificaciones de aquellos que no quieren salir del juego. ¿Cómo aumentar las capacidades presupuestarias? Si la causa del clientelismo pasa básicamente por la escasez de bienes públicos (y no por la estrategia de dominación), entonces resulta crucial encontrar los medios para aumentar la capacidad presupuestaria y poder controlar su buena asignación. La primera forma de aumentar el presupuesto del Estado es una mayor presión fiscal sobre los altos ingresos. La segunda, una reforma que permita que las administraciones fiscales funcionen mejor (menos corrupción y menos funcionarios incompetentes, deshonestos e ineficaces). La tercera exige un mayor crecimiento del producto nacional. Las tres técnicas deben impulsarse. Sin embargo, generan problemas y no son fáciles de llevar a la práctica.
Aumentar la presión fiscal es siempre políticamente delicado. Para hacerlo, es necesario que las elites no obstaculicen la reforma. Es necesaria una mejor capacidad política de los ciudadanos más vulnerables, lo cual comporta un problema endógeno a la cuestión de la democracia y al presupuesto: un mejor acceso a los servicios públicos que refuerce el capital humano, una mejor información, lo cual exige de antemano presupuesto y democracia.
La segunda técnica, al basarse en reformas de la gobernanza administrativa (y por tanto, de las administraciones fiscales), desemboca en un programa complejo de realizar, que requiere importantes medios presupuestarios para aumentar los salarios, la formación, la infraestructura, etc. En consecuencia, plantea también un problema relativamente endógeno.
Las dificultades encontradas por las dos primeras estrategias explican que numerosos autores se concentren básicamente en una agenda procrecimiento y no progobernanza, pensando que solo el crecimiento ofrecerá los medios materiales para impulsar la reforma. Con el aumento de los ingresos, un mismo porcentaje de gasto evita los conflictos sobre la distribución del esfuerzo. Roberto Zagha, Gobind Nankani e Indermit Gill, en un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI), criticaban las propuestas de reformas centradas en la democratización y el aumento de la competencia económica por considerarlas irreales22. Proponían limitarse a buscar la aceleración del crecimiento a corto plazo y aceptar que las reformas teóricamente buenas no necesariamente lo son en la práctica, habida cuenta de los efectos indirectos y los numerosos bloqueos, tanto institucionales como políticos. Los autores abogaban en favor de estrategias que disolvieran los dos o tres bloqueos esenciales al crecimiento de manera creíble. Una vez que estos bloqueos han sido ubicados, la política económica debería entonces concentrarse en suprimirlos. Pero ¿un país puede acelerar su crecimiento en forma duradera sin atacar la depredación creada por el sistema clientelista, o al menos sin reducirla fuertemente? En consecuencia, la tercera técnica también sufre problemas endógenos.En un contexto de distorsiones generalizadas, dominado por los procedimientos informales, impulsar a la vez numerosas reformas no es un camino adecuado para obtener buenos resultados. Es necesario identificar las principales desventajas y no desperdiciar recursos. Aumentar los recursos presupuestarios implica volver más dinámica la economía (crecimiento, ganancia en productividad e innovación), más capitalistas a los empresarios y convertir en asalariados declarados a los empleados. No existen, pues, recetas universales para las reformas.
Conclusión
El peso relativo de las relaciones oficiales y oficiosas entre el dinero, la competencia electoral y la redistribución formal e informal de los presupuestos públicos o la corrupción depende del nivel de desarrollo del país, del contexto institucional (las capacidades administrativas) y del juego de los actores políticos, así como de la relación de fuerza entre las elites económicas y políticas y entre las elites, las clases medias y las clases más pobres. Las reformas serán más difíciles de aplicar en un contexto de pobreza y fragilidad estatal.
La persistencia de la relación clientelista en ciertas democracias consolidadas y ricas (por ejemplo, en el sur de Italia, Grecia o el sudeste de Francia) sugiere que se trata de un modo de reproducción del sistema político que no se explica solo por la escasez presupuestaria, la falta de información o la polarización social. Pero otros ejemplos, como España o Polonia, muestran que el compromiso por parte de algunos jugadores para salir del sistema solo es posible si existen los fondos necesarios para ello (en estos casos, la financiación de la Unión Europea), un cambio de cultura política y otras variables que aún no son del todo conocidas, para tener una visión más clara de cómo los políticos que se oponen al clientelismo pueden llegar al poder.
En este esbozo de análisis, planteamos la hipótesis de que el dinero es indispensable para organizar la competencia política. El rol del dinero en la política es complementario de la militancia voluntaria y del carisma del líder. Por eso, el dinero necesario para las finanzas públicas no puede ser un tema tabú.
- 1. Robert J. Barro: Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, mit Press, Cambridge, 1997; Adam Przeworski, Michael E. Alvarez, José Antonio Cheibub y Fernando Limongi: Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950-1990, Cambridge University Press, Cambridge, 2000; Daniel Treisman: «The Causes of Corruption: A Cross National Study» en Journal of Public Economics vol. 76 No 3, 6/2000, pp. 399-457.
- 2. En J. Cartier-Bresson: «Corrupción institucionalizada y neocorporativismo, con ejemplos del caso francés» (en Nueva Sociedad N° 145, 9-10/1996, pp. 110-125, disponible en http://www.nuso.org/upload/articulos/2536_1.pdf) propusimos una presentación general del análisis económico de la corrupción y una descripción de la forma de los intercambios neocorporativistas en el caso francés.
- 3. Ver J. Cartier-Bresson: L’economie politique de la corruption et de la gouvernance, L’Harmattan, París, 2008.
- 4. Los bienes y servicios públicos no son rivales: una vez producidos para una o más personas, pueden ser consumidos o utilizados por un gran número de personas sin costo de producción suplementario; el consumo por una persona suplementaria no disminuye la cantidad disponible para las otras. También son no exclusivos: el proveedor se encuentra imposibilitado de reservar el uso del bien o el servicio a aquellos que estarían dispuestos a comprarlo.
- 5. Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Brothers, Nueva York, 1942.
- 6. The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge, 1965.
- 7. Las rentas ofrecidas por los poderes públicos se concentran en un pequeño número de beneficiarios, mientras que los costos de financiación se diseminan entre un gran número de personas.
- 8. Ver Philip Keefer: «Democratization and Clientelism: Why are Young Democracies Badly Governed?», Policy Research Working Paper No 3594, Banco Mundial, mayo de 2005.
- 9. «Markets, States and Democracy: Patron-Clients Networks and the Case for Democracy in Developing Countries» en Democratization vol. 12 No 5, 2005, pp. 704-724.
- 10. Cuestión que los economistas en general no señalan. V., por ejemplo, M. Khan: ob. cit.; P. Keefer: ob. cit.
- 11. Por ejemplo, la falta de medios presupuestarios o una reducción del presupuesto tras un impacto (macroeconómico o climático) o tras una política liberal (las políticas de ajuste estructural de los años 80), o incluso una insuficiente infraestructura.
- 12. «Les cercles vicieux de la corruption» en D. della Porta e Yves Mény: Démocratie et corruption en Europe, La Découverte, París, 1995.
- 13. Governance Matters No 3, 4, 5, 6 y 7, Banco Mundial, 2000-2008.
- 14. El discurso sobre el empowerment y las capabilities, que se puso de moda luego de los trabajos de Amartya Sen, se concentra en el acceso a los derechos y apenas trata la cuestión fiscal y presupuestaria y su relación con el crecimiento económico.
- 15. La tesis de la compensación se origina en la utilización de la teoría de la negociación voluntaria de Ronald Coase. Esta se presenta en los hechos no solo incompatible con el teorema de Coase (que implica costos de transacción débiles y por tanto una información perfecta y un universo pacificado), sino que es también incompatible con una definición de la democracia como sistema justo y solidario que implica redistribuciones del ingreso. Por otra parte, la ausencia de credibilidad de los compromisos de compensación, que no pueden ser contractuales, limita el alcance operativo del argumento.
- 16. Ob. cit.
- 17. Ob. cit.
- 18. La captación del Estado opera a partir de que un grupo de presión determina la adopción de una política pública por todos los medios de influencia disponibles. Ver Joel Hellman, Geraint Jones, Daniel Kaufmann y Mark Schankerman: «Measuring Governance, Corruption and State Capture», Policy Reaserch Working Paper No 2312, Banco Mundial / ebrd, Washington, dc, 2000.
- 19. Ver D. della Porta: ob. cit.
- 20. Alessandro Pizzorno: «La corruzione nel sistema politico» en D. della Porta: Lo scambio occulto, Il Mulino, Bolonia, 1992, pp. 13-74.
- 21. Le savant et le politique, Plon, París, 1987.
- 22. «Repenser la croissance» en Finances et Développement, 3/2006, pp. 7-11, disponible en www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/fre/2006/03/pdf/zagha.pdf.