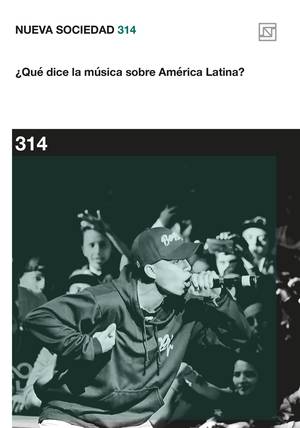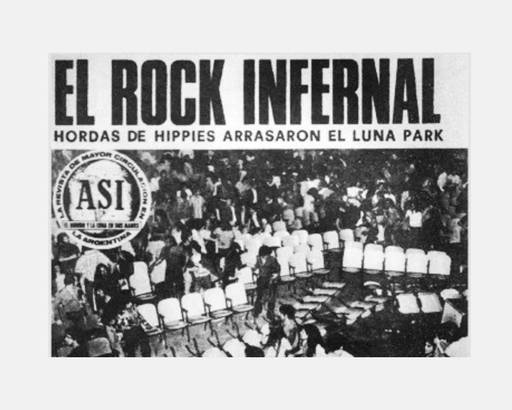¿Cómo conquistó el pop coreano América Latina?
Consumos, performances y militancias de los k-popers
Nueva Sociedad 314 / Noviembre - Diciembre 2024
El k-pop, que hoy forma parte del soft power de la República de Corea, arribó a América Latina hace más de una década y se ha convertido en un fenómeno sociomusical que atrae y moviliza a millones de fanáticos (k-popers) que hacen de esta movida algo más que mero entretenimiento y consumo. El k-pop se ha transformado en una forma de habitar la vida y de experimentar con otros en y desde el Sur global.

La música pop coreana, más conocida como k-pop, ha trascendido las fronteras geográficas y culturales de Corea y actualmente se ha consolidado como un fenómeno musical de escala global. En América Latina, este fenómeno se instala alrededor de 2010. Sin embargo, las que sientan las primeras bases para la llegada del k-pop en la región son las películas y novelas surcoreanas (también conocidas como k-dramas), en tanto productos culturales que forman parte de la primera fase del hallyu (ola de la cultura coreana). Actualmente, este género musical ha devenido uno de los fenómenos sociomusicales que movilizan más fans alrededor del mundo, y América Latina es un epicentro ineludible. A pesar de su distancia tanto cultural como geográfica, millones de jóvenes latinoamericanos hacen del k-pop no solo una escucha musical que forma parte de sus vidas cotidianas, sino también un estilo de vida y una sensibilidad (entendida como una forma de sentir[se] y sentir con otros). En este artículo, nos aproximaremos a la experiencia k-poper preguntándonos: ¿quiénes son k-popers en América Latina? ¿Cuáles son sus prácticas de consumo cultural? ¿Cómo se convirtieron en fanáticos? ¿Qué los motiva a seguir siéndolo? ¿Qué los emociona? ¿Qué hacen con el k-pop sus fanáticos en América Latina?
¿De qué hablamos cuando hablamos de k-pop?
Cada día es más habitual encontrar expresiones digitales y territoriales del consumo de k-pop en la región. Sin embargo, aún se trata de un fenómeno musical desconocido para muchas personas. Es por ello que, en este apartado, presentaremos una breve contextualización.
Más que un género musical, el k-pop es una industria cultural que, con una identidad marcada y dinámicas propias de la cultura coreana, fusiona diversos géneros globalmente reconocidos ‒como pop, rock, hip hop, r&b, soul, entre otros‒ y se expresa en producciones audiovisuales de gran escala y sofisticación, extremadamente coreografiadas. Desde su origen a mediados de la década de 19901, el k-pop forma parte de una de las principales estrategias culturales de Corea del Sur para la configuración de una identidad frente al mundo asiático, pero también frente al mundo occidental2. Pero el k-pop surge también como respuesta ante la crisis financiera asiática en 1997, cuando el gobierno surcoreano percibe el potencial económico de las industrias culturales y comienza a invertir en ellas de forma directa a través de incentivos financieros –en alianza con conglomerados empresariales, como Samsung– a productos culturales de origen nacional, tales como música, cine y televisión3. De este proceso emerge el k-pop, en tanto parte fundamental del hallyu, un movimiento promovido desde el Estado que tiene como objetivo visibilizar la identidad coreana en el mundo a través de la producción y difusión de series, películas y músicas.
En el mundo del k-pop nada se encuentra librado al azar. A través de una producción estandarizada y desarrollada de idols (artistas4) y trainees (aprendices), las industrias de entretenimiento surcoreanas producen música y material audiovisual en forma permanente. De este modo, el k-pop se ha convertido en un commodity que permite a las principales empresas de entretenimiento producir ganancias similares a las de los chaebol (imperios empresariales surcoreanos) como Samsung, Hyundai y lg.
En 2012, el k-pop termina de permear en la escena global a través de la canción «Gangnam Style» de psy, que, hoy en día, ocupa el quinto lugar en el ranking de videoclips más reproducidos en la historia de YouTube. En la actualidad, el k-pop no solo aporta al pib surcoreano significativas cantidades de dinero, sino que sostiene además gran parte de la economía surcoreana. Según datos de 2020, solamente bts, la boyband de k-pop más reconocida a escala global, aportaba más de 3.500 millones de dólares al año5.
El k-pop desde el Sur global: algo más que música
La experiencia k-poper es tan diversa como compleja. Comprende una variedad de prácticas que van desde la escucha musical y/o visualización cotidiana de m/vs (videos musicales) hasta el desarrollo de destrezas y sensibilidades específicas alrededor de ese «gusto musical»6. En este apartado, nos aproximaremos a la experiencia de los k-popers que, desde y en América Latina, han incorporado (hecho cuerpo) el k-pop en sus vidas cotidianas convirtiéndolo no solo en un objeto de consumo, sino también en una forma de sentir y pensarse desde el Sur global.
Más que un hobby
A pesar de que no contamos con estudios que nos proporcionen un panorama general sobre las características sociodemográficas de los fanáticos del k-pop en América Latina, un estudio reciente sobre el fandom de la boyband bts (army) ha recabado datos demográficos de más de medio millón de fans en todo el mundo que nos brindan algunas pistas7. Primeramente, dentro del Top 10 de países con más fans de bts, encontramos cinco latinoamericanos: México, Perú, Argentina, Colombia y Brasil. En segundo lugar, 70% del fandom tiene entre 18 y 29 años. Y tercero, 96% son mujeres, seguidas por personas no binarias y varones, respectivamente. A pesar de que este estudio no brinda datos exhaustivos sobre la comunidad de seguidores del k-pop en general, ofrece un panorama preliminar de la situación: el k-pop es un fenómeno masivo, mayormente consumido por mujeres jóvenes y con una presencia significativa en la región.
Entre las motivaciones para consumirlo, un grupo de k-popers de Chile y Argentina señala: «el k-pop es más alegre y movido que la música de mi país»; «me gusta porque las canciones son románticas y alegres»; «los cantantes cantan con mucho sentimiento»; «son canciones que te hacen sentir bien y te alegran el día»8.
En una línea similar, una k-poper de la ciudad de Curitiba (Brasil) se expresa del siguiente modo respecto al grupo bts:
Me identifiqué mucho con los mensajes que transmitían, lo que decían, su historia, en fin. Me gusta mucho la forma en que abordan los problemas en sus canciones, y eso no es tan común en el k-pop. Me gusta que sean ellos los que escriben y la forma en que hablan de la salud mental, algo de lo que no se habla tanto en Corea. Por lo que veo, creo que hace que nos identifiquemos más con ellos. Hablan abiertamente de la depresión, la ansiedad, de estas cosas, lo que no es muy común en la música pop en general, junto con la forma en que se dirigen a su público. Aunque sean superestrellas, tienen esa manía de compartir cosas con sus fans, ¿sabes? Y eso también ayuda a la gente a acercarse.9
Entre uno de sus principales atractivos, el k-pop gusta por su distinción. Primeramente, por su contraste con la «música occidental», ya sea latinoamericana, estadounidense o europea. Mientras estos géneros tienden, por ejemplo, a la hipersexualización y a la violencia explícitas, el pop coreano concilia el pop occidental con los valores confucianos, lo que da como resultado «algo así como un atractivo casi universal, ya sea para los musulmanes indonesios o los católicos peruanos»10. Así también, el k-pop gusta y se distingue por lo que hace sentir: alegría. De este modo, este fenómeno musical emerge, en cierto sentido, como un medio a través del cual sus fans regulan sus estados anímicos, ya que, como expresa una k-poper limeña: «Es como darme un relajo del estrés, me distraigo. Es más que un hobby»11.
Entre otras de las características que vuelven atractivo este fenómeno, se encuentra la producción permanente de diversos contenidos. La industria del k-pop no solo produce música (materializada en videos musicales, recitales, álbumes, etc.), sino también otros contenidos relacionados con la vida cotidiana y los estilos de vida de los idols, tales como, por ejemplo, videos sobre el detrás de cámara, vlogs (video blogs), reality shows, livestreams (transmisiones en vivo), documentales, entre otros. Respecto a esto, otra fanática de Curitiba (Brasil) afirma:
El k-pop es un género musical, pero va más allá, porque es entretenimiento en todos los sentidos. Escuchas la canción, ves el vídeo musical, si tienes dinero para comprar un álbum, no es un cd, es un libro con muchas fotos, un folleto, pegatinas, marcapáginas, hay un programa de televisión, un programa de entretenimiento, hay una película, están en una telenovela, así que hay un montón de cosas (...) Creo que lo que realmente te atrae del k-pop, más que cualquier otra cosa, es que tienes un montón de contenido. Así que, especialmente cuando eres adolescente, tienes mucho contenido que consumir, mucho tiempo libre para consumir ese contenido, así que acabas sintiéndote mucho más cerca de ese artista, porque no es como si fueras a ver una entrevista de 30 minutos una vez al mes; estás consumiendo ese contenido en todo tu tiempo libre, todos los días. Así que te sientes muy cerca, sientes que sabes mucho sobre esa persona. Eso es algo que acaba por retenerte, ¿sabes? Cada vez sientes más curiosidad, y cada vez «oh, estoy aburrido, ¿qué voy a hacer? Voy a ver esto», y cada vez quieres más de ese contenido.12
El k-pop es un «entretenimiento en todos los sentidos» y para todos los sentidos, no solo la escucha, sino también la vista, el tacto, el olfato, el gusto. Una experiencia multisensorial.
Entre lo digital y lo territorial
El k-pop es un fenómeno sociomusical que surge en el seno de la era digital y que logra su expansión global a partir del auge de las plataformas digitales como YouTube. De este modo, resulta imposible pensar la experiencia k-poper al margen de su anclaje digital. En América Latina, las plataformas digitales como YouTube, Twitter, Instagram y TikTok, así como otras propias de la industria del k-pop (como Weverse, vlive, Universe, etc.), son espacios fundamentales en la configuración de la experiencia k-poper, ya que permiten un acceso inmediato y constante a las producciones audiovisuales, así como la compra de merchandising y la interacción entre idols y fanáticos. Por otro lado, posibilitan la configuración de comunidades locales, regionales y transnacionales entre fanáticos.
Este anclaje digital se encuentra estrechamente articulado a un anclaje territorial. Así como sucede a escala global, la experiencia k-poper en América Latina resulta de un conjunto de prácticas digitales y territoriales amalgamadas. Uno de los principales anclajes territoriales de las prácticas k-popers es el uso y apropiación del espacio público de las ciudades (como plazas y parques), en tanto sitios de encuentro fan para el desarrollo de diversas actividades tales como: compraventa de merch original y/o fan made sobre k-pop y cultura asiática en general, intervenciones artísticas (como la intervención de paredes públicas para promover el lanzamiento de un nuevo álbum), la realización de k-pop random dance13 y prácticas de dance cover14, festivales, entre otros. Así también, aunque en menor medida, el uso de espacios privados juega un rol importante en este anclaje territorial. Desde ferias y fiestas temáticas hasta, por ejemplo, el festejo del cumpleaños de un idol en un café, son múltiples las formas en las cuales los k-popers construyen espacios de pertenencia, así como nuevas formas de sociabilidad.
En cada ciudad de América Latina es posible localizar estos espacios comunes. Tan solo por nombrar algunos de ellos, encontramos el Campo de Marte y Alameda 28 de Julio (Lima), «El Mejunje» (Santa Clara) y la Plaza San Fan Con (en el Barrio Chino de La Habana), la Plaza Camacho (La Paz), el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, el Parque San Borja en Santiago de Chile, entre otros. Tomando el caso específico de la ciudad de Buenos Aires, Barrancas de Belgrano y zonas aledañas al denominado «Barrio Chino» son localizaciones específicas de sociabilidad y encuentro k-poper, principalmente los fines de semana por cuestiones de disponibilidad horaria de los fanáticos. Así también, el Obelisco, el ex-Centro Cultural Kirchner y Puerto Madero suelen ser espacios donde los fanáticos porteños se encuentran para bailar y realizar dance covers o k-pop random dance. Esta situación también se traslada a varias ciudades del país como La Plata, Salta, San Salvador de Jujuy, Neuquén, Córdoba, Mar del Plata, Rosario, entre otras.
K-pop random dance en América Latina
La industria del k-pop se caracteriza por estéticas elaboradas cuidadosamente que, a pesar de ser producidas en el contexto de una sociedad patriarcal y mayormente conservadora, presentan modelos de corporalidad que podrían considerarse «poco convencionales» tanto en Asia como en América Latina. Por ejemplo, resulta habitual que idols varones recurran a prácticas y estéticas encasilladas como «femeninas», tales como el uso habitual de maquillaje. Estas «estéticas andróginas» resultaron llamativas para muchos jóvenes latinoamericanos, quienes también las incorporaron a sus vidas y cuerpos. Como expresa un fanático mexicano: «Mi forma de acercamiento hacia lo femenino es a través del baile. La danza es un arte en el que se tiene muy definido lo que debe hacer un hombre y lo que debe hacer una mujer, sin dejar lugar a dudas o a otras posibilidades»15. En su caso, define «la danza» como una práctica rígida, mientras que «el baile» lo percibe como una práctica con ciertas flexibilidades en el plano interpretativo.
De este modo, los fanáticos sostienen que el k-pop invita a un corrimiento de los roles de género establecidos en las prácticas artísticas, pero también más allá de ellas. Respecto a esto, una k-poper limeña afirma: «Es una manera de ser yo misma, es como una figura que no se puede mostrar así nada más, es algo que yo tenía muy oculto y que con el k-pop ha podido salir a flote, gracias al k-pop pude demostrar mi verdadero yo, me ayuda bastante a expresarme»16. En este sentido, además de sus registros asociados al disfrute y a la estética en tanto fenómeno sociomusical, el consumo de k-pop representa ‒también‒ una oportunidad para explorar y reconfigurar concepciones tradicionales acerca de los cuerpos, las identidades y las subjetividades. Específicamente, en el caso peruano este fenómeno adquirió una particular relevancia por su inserción en un contexto sociocultural caracterizado por un marcado conservadurismo. Como sostiene Cristina Saavedra Echenique17, los k-popers que realizaban performances (como el dance cover) y transformaban sus cuerpos para parecerse a los idols, en el caso de las feminidades cortándose el pelo corto, muchas veces eran increpados por sus familias, quienes asociaban esta transformación corporal a un cambio en la identidad de género. Como sostiene una k-poper limeña en relación con las feminidades k-popers tomboy:
Hay bastantes casos acá en que les ayuda a descubrir su sexualidad y otras lo hacen por moda (...) En mi caso no descubrí nada. Yo sí sabía lo que era, tenía claro lo que soy. Claro que te confundes un poco porque ves a chicos, supuestamente chicos, y son chicas... Entonces, como que te confundes y dices «¿qué?». Es cosa de cada uno. Pero sí ha habido casos en que sí descubren su sexualidad (...). El baile les ayuda a ser más libres, a que vivan como ellas quieran y no como dice o dictamina la gente.18
El q’pop como oportunidad para (re)pensar la música andina
La «fórmula» del k-pop se ha tratado de aplicar en varios países de la región, ya sea autogestivamente o «a pulmón», a través de fanáticos que encarnan a idols tratando de emular un grupo k-pop, o a través de productores musicales19. Un caso paradigmático es el de un joven peruano de Comas, en Lima, que tomó la iniciativa de mezclar elementos del pop coreano con la música andina tradicional, lo que generó un espacio singular para (re)pensar las expresiones culturales y musicales de los Andes.
Lenin Tamayo tiene 24 años, es psicólogo y k-poper, y es conocido como «el Rey del Q’Pop» (pop quechua), un subgénero creado por él. En una entrevista televisiva, el músico comenta haber sufrido bullying durante su paso por la escuela secundaria y que su refugio en aquel entonces fue la comunidad k-poper limeña. En 2020, se encontraba a cargo de la producción musical de su madre, cantante de música andina, y se le ocurrió fusionar esa música con el el k-pop, pues para él es un género que ofrece «a muchos jóvenes un lugar seguro para ser quien quiera ser, disfrutando de la música y de los artistas». Afirma: «Ahí fue donde dije: esto lo puedo traducir a mis raíces andinas»20. Es así como surge, por un lado, la producción de covers de k-pop en quechua (por ejemplo, el de «Save Me» de bts21) y, seguidamente, la producción de music videos en quechua y español, como «¿Imaynata?», «Intiraymi», «Ukupacha», «Kutimuni», entre otros. En esos videos, Lenin hace uso no solo del quechua, sino también de instrumentos tradicionales (como la quena o el charango), así como de estéticas (como telas tradicionales de alpaca) y prácticas artísticas andinas o de otro tipo (por ejemplo, el akullikuy). Para Tamayo, el k-pop
ha sido una demostración de que con una cultura que solo la abraza un país que no es tan grande en Asia, puede conquistar el mundo. Es la demostración real, y está pasando ahorita. Y estos jóvenes que escuchan k-pop tienen una sensibilidad distinta (…). Es darse cuenta de que estos jóvenes son un gran capital, y tal vez lo que yo he hecho es simplemente, de manera muy honesta y respetuosa, decirles a estos seguidores de k-pop, que también yo he sido seguidor de k-pop: hay esta posibilidad, ¡súmate! Con lo nuestro, y ellos lo abrazan con honestidad.22
De este modo, el q’pop ofrece, según el joven peruano, una oportunidad para repensar la música andina, para no verla como algo estático y perteneciente al pasado, sino como una identidad en constante transformación:
Es una protesta, realmente. Es mi forma de decir que las raíces andinas u originarias no son minoritarias, todos en Latinoamérica tenemos esto, tenemos raíces (…). Una de las formas de recordarles a las personas que esto es real es cantando en quechua. Y es una forma también de acercar a los jóvenes a algo que es suyo también, y también abrazar la esperanza de que se puede mantener tu identidad y, al mismo tiempo, abrazar tendencias mundiales.23
Al momento de escribir este artículo, Lenin se encontraba realizando una gira asiática por Corea, Tailandia, la India y Vietnam, financiada por el gobierno peruano. También ha realizado una presentación en el canal internacional coreano Arirang tv.
K-popers unidos contra la derecha
El activismo político, tanto en los espacios digitales como en las calles, es otra de las formas desde las cuales los k-popers han habitado el k-pop en y desde América Latina. Uno de los primeros involucramientos de k-popers en la escena política regional fue en Chile en 2019, durante las protestas masivas contra el gobierno de Sebastián Piñera, quien a través de un comunicado del Ministerio del Interior acusó a los k-popers de contribuir a desatar el estallido social en ese país. En ese contexto, los k-popers chilenos aprovecharon la permutabilidad de los productos de la cultura pop global y los movilizaron en un nuevo marco24. En redes sociales, aparecieron cientos de edits realizados por fanáticos en los que se podía ver, por ejemplo, a bts sosteniendo una bandera con la inscripción: «Piñera renuncia».
La boyband bts es uno de los grupos de k-pop que más posiciones políticas han tomado a lo largo de su trayectoria, por ejemplo, respecto a la extrema presión social que la sociedad surcoreana ejerce sobre los jóvenes. Estos mensajes expresados por los idols, ya sea a través de canciones (como «Silver Spoon», de bts25) o durante conferencias más allá del ambiente artístico (como su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas en 201826), fueron (re)apropiados durante este proceso de movilización social. Sin embargo, también se movilizaron elementos de otros grupos de k-pop que no se caracterizan por realizar críticas sociales. Por lo que, más allá de su contenido, el k-pop fue utilizado también como «contenedor» y adaptado al contexto de protesta social.
En una línea similar, durante 2021 los k-popers colombianos utilizaron sus redes sociales para bloquear hashtags progobierno a través de una tuiteada masiva de fancams (grabaciones de video tomadas y/o circuladas por los fans, que enfocan exclusivamente a un idol durante una actuación en vivo)27. De este modo, los tuits a favor del presidente Iván Duque fueron desplazados por videos de idols bailando, seguidos de mensajes en contra del gobierno. Asimismo, estas fancams se utilizaban para difundir información sobre los abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas policiales.
Estas prácticas siguen presentes hoy en día e incluso han tomado forma de militancias activas. Por ejemplo, en la Marcha Universitaria Federal realizada en octubre de 2024 en Argentina contra la política de ajuste del presidente Javier Milei, se observaron k-popers haciendo uso de mensajes u objetos de la industria del k-pop: «Jeon Jungkook28 ama la unq [Universidad Nacional de Quilmes]», «Poné la plata Milei culiadazo» junto con photocards29 de idols y un peluche de bt21, «Esta marcha es un haegeum» (haegeum en coreano significa «liberación», «romper las normas») y otras consignas a favor de la educación pública junto con fotos de miembros de bts.
A lo largo de América Latina, podemos observar un rechazo explícito por parte de un grupo considerable de k-popers a las políticas de derecha que, en algunos casos, también se traduce en un apoyo a los movimientos políticos progresistas de la región. En las últimas elecciones, muchos k-popers han formado parte de las campañas políticas de los líderes de esos movimientos, como Gabriel Boric en Chile, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Gustavo Petro en Colombia y Sergio Massa en Argentina. De hecho, en los casos de Boric y Petro30, los k-popers han sido reconocidos como interlocutores claves de sus campañas políticas.
Con todo esto, el k-pop resultó para muchos jóvenes latinoamericanos una alternativa a los espacios de militancia política tradicional. Por ejemplo, durante las últimas elecciones presidenciales en Argentina, un grupo de armys (fans de bts) se sumaron a la iniciativa «Swifties contra Milei» y formaron «armys peronistas»31. Este grupo de jóvenes se posicionó en contra de la candidatura del libertario de extrema derecha Javier Milei a través de la participación activa en redes sociales. Así, por ejemplo, publicaban hilos en la red x explicando los alcances de las políticas de Milei en caso de llegar a la Presidencia. Respecto a por qué eligen tomar posición en tanto armys, sostienen: «Desde sus comienzos hasta hoy, bts nos fue dejando muchos mensajes de lucha y protesta en sus canciones, invitándonos a no conformarnos, a denunciar las injusticias y a defender nuestros derechos. #btssimileino #mileino». Actualmente, «armys peronistas» realiza colectas solidarias, por ejemplo, para comedores en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en la localidad de Longchamps (partido de Almirante Brown) existe un comedor comunitario llamado «Chimmy», el nombre de uno de los personajes animados creados por bts.
A modo de cierre/apertura: música, cuerpos, emociones
El k-pop se ha configurado como un fenómeno cultural complejo que trasciende las fronteras del consumo musical para convertirse, en muchos casos, en una herramienta de expresión corporal, de resistencia política y de transformación social. En este contexto, indagar y comprender el k-pop como fenómeno sociomusical no solo habilita el análisis de prácticas de consumo específicas, sino que, además, posibilita analizar aspectos macro y microsociales que convergen en la configuración de sensibilidades contemporáneas.
La experiencia social es ineludiblemente emocional y corporal. En este sentido, la profundización en un estudio sensible de los fenómenos sociales, y más específicamente de aquellos relacionados con la cultura, se vuelve un asunto necesario. Como hemos visto, el k-pop es, en gran medida, aquello que hace sentir en, desde y a través del cuerpo/emoción32, tanto en soledad como junto con otros, en lo digital como en lo territorial. Mediante la experiencia musical, las personas hacen de la música una materia específica para la «gestión emocional»33, de allí que su análisis sea una vía adecuada para examinar la sociedad y sus lógicas de reproducción y cambio social en el marco del capitalismo actual. ¿De qué formas específicas sensibiliza el k-pop a sus fanáticos? ¿Qué emociones, además de la alegría, emergen en esas experiencias? ¿Qué hacen los fans con esas emociones? De igual manera, resulta necesario indagar en la relación entre nuevas experiencias culturales –muchas veces subestimadas por la propia academia–, resistencias políticas y la configuración de sensibilidades en el contexto latinoamericano contemporáneo. ¿El k-pop ya ha conquistado América Latina o aún queda algo más por conquistar? ¿En qué otros fenómenos, además del k-pop, deberíamos hacer foco y de qué maneras? ¿Cuáles se nos escapan?
-
1.
En ese entonces, en Corea del Sur se abría paso a un proceso de democratización y apertura al mundo tras la caída de la dictadura de Chun Doo-hwan (1980-1988).
-
2.
Paula Iadevito: «El consumo del k-pop en Buenos Aires», ponencia presentada en las VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), La Plata, 2014.
-
3.
Paralelamente se crearon instituciones para la difusión de la cultura coreana en el extranjero, como la Agencia Coreana de Contenido Creativo (KOCCA, por sus siglas en inglés) y centros culturales para la enseñanza de la cultura y el idioma coreanos. En América Latina se encuentran tres de los 37 centros culturales coreanos (CCC), ubicados en México, Brasil y Argentina.
-
4.
Que han sido formados durante su adolescencia entre dos y ocho años en empresas de entretenimiento.
-
5.
Jin Yu Young: «BTS reflexiona sobre su futuro y la economía de Corea del Sur toma nota con cautela» en The New York Times, 28/6/2022.
-
6.
Antoine Hennion: «Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto. Comunicar» en Revista Comunicar vol. XVII No 34, 2010.
-
7.
El fandom de k-pop se compone tanto de fanáticos de boybands o girlbands específicas (Only-army, por ejemplo) como de fanáticos de varios grupos (conocidos como multifandom). ARMY es la sigla en inglés de «adorable maestro de ceremonias representante para la juventud» (Adorable Representative MC for Youth, nombre del fandom de BTS).
-
8.
Sun Me Yoon: «La difusión del hallyu en Chile y Argentina» en 스페인어문학 (구 서어서문연구) vol. 53, 2009.
-
9.
Gabriel Bart da Silva: «Sonhos do Oriente: trajetórias de vida e identidades atravessadas pelo k-pop em Curitiba» en Música Popular em Revista vol. 8, 2021.
-
10.
Jonh Lie: «What Is the k in k-Pop? South Korean Popular Music, the Culture Industry, and National Identity» en Korea Observer vol. 43 No 3, 2012.
-
11.
Amparo Anchante, Andrea Farro y María Meléndez: «Parque Mariscal Castilla: punto de encuentro para el k-pop» en Universidad de Lima, Facultad de Comunicación (ed.): Concurso de Investigación en Comunicación, 9ª edición, 2016.
-
12.
G.B. da Silva: ob. cit.
-
13.
El k-pop random dance es una práctica artística en la cual los k-popers proponen un punto en común de la ciudad y se reúnen a bailar coreografías de forma aleatoria y espontánea.
-
14.
Se denomina dance cover a la recreación de coreografías de k-pop que requiere de práctica y preparación previa por parte de un grupo de fanáticos. Pueden implicar performances simples tanto como grandes producciones audiovisuales con vestuarios y estéticas cuidadas.
-
15.
Joyhanna Yoo: «A Raciosemiotics of Appropriation: Transnational Performance of Raciogender among Mexican k-Pop Fans» en Signs and Society vol. 1 No 1, 2023.
-
16.
A. Anchante, A. Farro y M. Meléndez: ob. cit.
-
17.
C. Saavedra Echenique: «‘Es mejor si eres tomboy’. Construcción de identidad de género en la performance de las practicantes de covers del k-pop limeño» en Desde el Sur vol. 14 No 2, 2022.
-
18.
Ibíd.
-
19.
El grupo k4os en Argentina es uno de los ejemplos más recientes de ello.
-
20.
«K-pop: conoce a Lenin Tamayo, el peruano que adaptó al quechua el pop coreano» en TV Perú Noticias, 13/6/2023, disponible en www.youtube.com/watch?v=tb11msjwu-o&t=34s&ab_channel=tvper%c3%banoticias.
-
21.
Disponible en www.youtube.com/watch?v=vpj4bhnm9ve&ab_channel=lenin.
-
22.
«Maestros de la Música No 80. Lenin Q-Pop y Yolanda Pinares» en Asociación Peruana de Autores y Compositores, canal de YouTube, 2/9/2023, disponible en www.youtube.com/watch?v=nekr4dtrywg&t=2s&ab_channel=asociaci%c3%b3nperuanadeautoresycompositores.
-
23.
«K-pop: conoce a Lenin Tamayo», cit.
-
24.
Camilo Díaz Pino: «‘K-pop is Rupturing Chilean Society’: Fighting with Globalized Objects in Localized Conflicts» en Communication, Culture and Critique vol. 14 No 4, 12/2021.
-
25.
La canción «Silver Spoon» critica las desigualdades generacionales y sociales en Corea del Sur, específicamente las estructuras de poder que violentan a los jóvenes surcoreanos.
-
26.
«Discurso de BTS durante la Asamblea General de Naciones Unidas 2018 | Unicef», en Unicef, canal de YouTube, 11/7/2019, disponible en www.youtube.com/watch?v=nhsmcixbdvo&t=16s&ab_channel=unicefargentina.
-
27.
Andrés Lombana-Bermúdez y Sergio Rodríguez Gómez: «Desbordando hashtags de Twitter: La protesta digital K-pop en el Paro Nacional de 2021 en Colombia» en Anuario Electrónico de Comunicación Social «Disertaciones» vol. 16 No 2, 2023.
-
28.
Integrante de la banda BTS.
-
29.
Imágenes coleccionables de idols incluidas en los álbumes musicales.
-
30.
Durante su campaña electoral, el actual presidente de Colombia publicó un tuit citando parte de uno de los discursos del líder de BTS ante la ONU, seguido de un agradecimiento a los k-popers colombianos y un «corazón coreano»: «‘No importa dónde estés, de dónde seas, el color de tu piel, ni tu identidad de género’ un corazón para todas y todos los k-popers de Colombia. Les invito a ser parte del cambio por la vida, junto a ustedes podremos llegarle al corazón de millones de jóvenes. ¡Les quiero mucho!». V. https://x.com/petrogustavo/status/1523014772949585920?lang=es.
-
31.
V. su página en Instagram: www.instagram.com/armysperonistas/.
-
32.
Desde la sociología de los cuerpos/emociones, nos referimos a cuerpo/emoción, ya que no es posible pensar el cuerpo sin remitir a las emociones, ni pensar las emociones sin remitir a la dimensión corporal.
-
33.
Ori Schwarz: «Gotas emocionales para el oído. La industria de la música y las tecnologías de gestión emocional» en Eva Illouz (comp.): Capitalismo, consumo y autenticidad. Las emociones como mercancía, Katz, Buenos Aires, 2019.