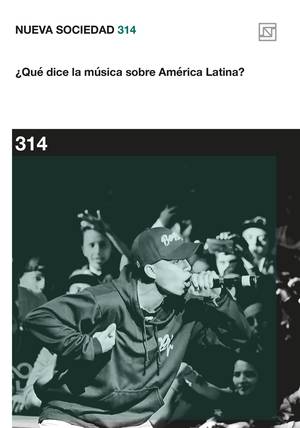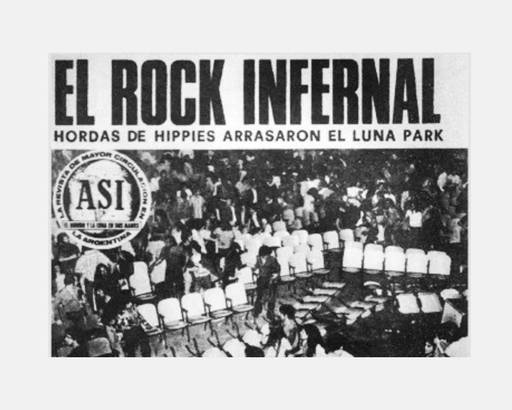¡Que truene la tambora y que suene el acordeón!
Composición y consumo de narcocorridos en Sinaloa
Nueva Sociedad 314 / Noviembre - Diciembre 2024
El narcocorrido es un género musical controvertido, ya que sus contenidos emergen en un contexto atravesado por la violencia y el narcotráfico. Por ello son censurados en nombre de la protección de los jóvenes y de la lucha contra el crimen organizado. Pero a pesar de las medidas de control, entre la juventud de Sinaloa los narcocorridos son un género popular y con fuerte arraigo. Y compositores, músicos e intérpretes mantienen la actualización y producción constante de narcocorridos en sus agrupaciones.

Introducción
Componer y cantar corridos es una de las tradiciones musicales más antiguas que se han mantenido en México1. Para Américo Paredes, el nombre de corridos viene de las historias y leyendas que se propagan rápidamente a través de la música2. Son composiciones que «vuelan», que «corren». Según este autor, las situaciones de conflicto son las condiciones ideales para componer y difundir corridos. Se trata de canciones sobre acontecimientos de la vida cotidiana, condiciones de injusticia y problemáticas sociales vividas en diferentes momentos de la historia3. Lo característico de esta tradición musical ha sido componer, narrar y cantar historias reales o ficticias basadas en sucesos que afectan la sensibilidad del pueblo4.
Vicente Mendoza sostiene que el corrido, como expresión musical, se cristalizó en plena Revolución Mexicana. En aquel tiempo, los compositores e intérpretes eran considerados poetas populares. Los compositores basaban sus producciones en sus sentimientos y vivencias, siempre con la misión de informar alguna verdad5, siendo considerados los portavoces de la lucha revolucionaria6. Para Yolanda Moreno, los corridos constituían una fuente de información para las multitudes iletradas7. Además, las composiciones servían para interpretar, celebrar, recordar, dignificar y mantener vivos eventos ocurridos en comunidades concretas8. A la vez, el corrido servía como elemento recreativo y representaba una actividad remunerable para los músicos9.
Luego de la Revolución, la tradición corridística ha sufrido cambios y se ha ido adaptando a diferentes realidades sociales de México, hasta dar paso a lo que ahora son los narcocorridos. En la actualidad, las problemáticas sociales que nutren las composiciones son las condiciones de violencia y de inseguridad y el impacto del narcotráfico en México10. Las diferentes realidades de la «guerra contra el narcotráfico» han sido capturadas por jóvenes compositores e intérpretes de la música11. Han compuesto temas sobre las hazañas o derrotas de los capos de la época, las alianzas y venganzas de los cárteles de la droga, los pactos y rupturas de la corrupción política, los crímenes, ajustes de cuentas, masacres, decapitaciones y desapariciones. Por decirlo de manera resumida, son composiciones que relatan la realidad cotidiana del México de hoy.
El estado de Sinaloa ha sido una zona de producción masiva y consumo constante de narcocorridos. A la vez, es considerado una de las entidades de mayor producción y tráfico de drogas del país12. Su capital, Culiacán, es una ciudad caracterizada y estigmatizada desde hace muchos años como violenta e insegura a causa del narcotráfico. De ahí que sea también uno de los lugares donde el narcocorrido se ha manifestado con fuerza y tiene su mayor arraigo entre la población juvenil13.
Desde 1987, en ese estado los narcocorridos son censurados en radio y televisión. En 2011, se prohibió la interpretación o reproducción de narcocorridos en bares, cantinas y otros espacios recreativos donde exista la venta de alcohol14. También en distintas ciudades de México se han cancelado conciertos y presentaciones de artistas intérpretes de narcocorridos. Desde sus inicios, la censura se implementó y justificó como una medida preventiva para proteger a la juventud, disminuir los índices de violencia y controlar el narcotráfico15. En el plano cultural, la medida de censura pasó de ser preventiva a formar parte de una estrategia gubernamental de intervención directa. Con la restricción al narcocorrido se pretende hacer frente al narcotráfico, controlar la difusión y contrarrestar los efectos de la narcocultura en la sociedad16.
En Sinaloa el narcocorrido cuenta con gran aceptación entre los jóvenes a pesar de las intenciones de censura. Los contenidos y el constante consumo de los narcocorridos entre la juventud hacen que sea un género musical polémico. En los últimos años, las autoridades gubernamentales han reiterado que los narcocorridos hacen apología del narcotráfico y los narcotraficantes; que generan escándalo, alarma social y sensación de inseguridad; además, que pueden alentar la comisión de actos delictivos o la incorporación de los jóvenes a las filas del narcotráfico. En este sentido, el narcocorrido ha sido «demonizado»17, «estigmatizado» y construido como «enemigo del Estado»18.
En la actualidad, los compositores de corridos no son considerados poetas populares, sino creadores, portadores y promotores de la cultura del narcotráfico19. Los intérpretes son tratados como infractores de la ley. Sus producciones son concebidas como decadentes, peligrosas y ofensivas20, como «un mal musical» y como «música de la desviación»21.
En el plano académico, cuando se aborda el narcocorrido en su contexto de producción y consumo, cuando es tratado en un plano relacional con su público, el único tipo de relación que se establece es que el narcocorrido tiene el poder de seducir, impactar e influir en los jóvenes y atraerlos a las redes del narcotráfico22. La concepción predominante es que los efectos del contenido de los narcocorridos son negativos23. No obstante, cuando uno se aproxima a los jóvenes y sus prácticas, la idea de «impacto» se revela profundamente inadecuada, pues actualmente nos encontramos con jóvenes activos, productores y consumidores de su realidad, consumidores de productos ofertados, pero también productores de resultados y efectos alternativos24.
El punto de partida para estudiar el narcocorrido no deberían ser los preconceptos y el temor25, sino una aproximación comprensiva a las formas en que el narcocorrido se produce y relaciona con su público. Esto exige una inmersión en los ambientes donde la música se difunde y requiere la reflexión en torno de las prácticas de uso, consumo y distribución del narcocorrido. No es posible la comprensión de la música si no se analiza la relación que existe entre los artistas, su público y el contexto. Es indispensable atender a la música desde la perspectiva de los usuarios26. Por lo tanto, en este artículo, los jóvenes compositores, intérpretes y usuarios de narcocorridos no son concebidos como consumidores pasivos, sino como productores activos y distribuidores de su propia música, esto es, creadores de su propia realidad.
En continuidad con lo anterior, en este artículo expondré una parte del trabajo etnográfico que he venido realizando en Culiacán, Sinaloa, desde 2008. Relataré las experiencias y las formas en que los jóvenes músicos componen, interpretan, difunden y crean un estilo alrededor de los narcocorridos. Además, describiré las prácticas de uso y consumo de la música desde los distintos espacios donde el narcocorrido se (re)produce.
Creación musical: composición de narcocorridos
Me encontraba en un estudio de grabación con el líder de un conjunto norteño cuando recibió una llamada de un cliente «para ver si ya tenía listo el corrido». Me comentó que aún lo estaba componiendo y que no lo tenía terminado. En ese momento comenzamos a hablar sobre la tarea de componer, musicalizar, interpretar, grabar y entregar al cliente la composición. El compositor me explicó brevemente la forma de componer, me mostró una libreta de mano donde tenía apuntadas otras composiciones. Me dijo: «Aquí apunto lo que quieren que diga», y añadió: «ellos me dan los datos, después les tengo que dar forma, los tengo que ordenar (...) También puedo inventar o exagerar una que otra cosa. Tiene que ser un corrido». Abrió su libreta y me mostró una lista con los datos del cliente. Dio vuelta la hoja y me mostró versos que iba construyendo, aún desordenados. Había palabras tachadas, versos marcados con color y flechas que parecían indicar un orden.
Pocas investigaciones se han aproximado a las experiencias de los compositores de corridos. Generalmente se asume que la composición de corridos sigue la directriz marcada por la tradición27, o bien que la elaboración de corridos se basa en la agrupación de palabras a través de fórmulas y estructuras similares retomadas de otras composiciones para explicar una idea28.
En esta misma línea, Helena Simonett simplifica el trabajo de los compositores de narcocorridos cuando afirma que el compositor que trabaja para un cliente «dispone la información a manera de versos octosílabos, la viste con fórmulas prestadas de la tradición del corrido y arregla una melodía sencilla que se basa en una progresión de acordes simples». La tarea de los compositores y los músicos es más complicada y seria que seguir una tradición, que acomodar y entonar una información, o que complacer a un cliente. En la experiencia de un joven músico: «No es algo tan bonito el ambiente en los narcocorridos, ni la gente con la que te relacionas. No sabes si vas a volver con tu familia, si vas a volver a tu casa, no sé, son muchas cosas que no me gustan (...). Sí, es cierto, es bien pagado, pero pues, es tu vida contra un dinero».
Componer e interpretar narcocorridos es una tarea delicada que implica riesgos. Cito como ejemplo dos fragmentos de entrevistas:
Hay veces que nos llegan con letras de corridos y los oímos, todos nos juntamos y si nos conviene lo grabamos, y si no, no le ponemos precio. Lo que no queremos es que sea un corrido ofensivo, o que mente a personas que no debe mentar uno (...). Pues porque, pues no sé, nos da miedo tal vez (...). A mí, de Phoenix me hablaba un compa29, íbamos a trabajar ahí y dice «Oye, grábate uno de esos corridos que están enfermos y que levanten». Yo le dije: «Mira, yo prefiero estar comiendo frijolitos con queso aquí».
Por ejemplo, un vato me pide un corrido a mí, pero me lo puede pedir de distintas formas. Me puede decir «Oye, ¿cuánto me cobras por un corrido», como un cliente. Pero hay gente que no te lo pide así. Hay gente que nomás te dice «Házmelo y cóbrame lo que quieras». O hay gente que llega y te dice «Ten, hazme un corrido». ¿Qué es lo que te da? Te da dinero y te ofrece vastedad (...). Eso a veces a uno como músico pues lo asusta (...). A la vez te compromete, porque te suelta un billetote y te dice: «Hazme un corrido, y que diga esto y esto. Y que mi corrido le tire a fulanito de tal». Ya es más comprometido pues (...). Uno lo va a cantar y uno corre peligro. Muchos grupos corren peligro pues.
Los jóvenes asumen el riesgo de componer sobre narcotráfico para abrirse un espacio en el medio musical, como una estrategia para darse a conocer y alcanzar la fama. Actualmente, son las agrupaciones nuevas las que mantienen la actualización y producción de narcocorridos. Un joven compositor me decía: «Tienes que picar piedra. Componer uno, hacer otro, sacar uno nuevo (...) El corrido que haces tiene que ir buscando [que] sea atractivo hacia la gente. O sea, que tú digas, esto puede jalar, esto puede llamar la atención».
Así, hasta dar con uno que sea muy popular. En contraparte, muchas agrupaciones con trayectoria y que cuentan con prestigio reconocen que ya no tocan narcocorridos30. Sin embargo, aceptan que esas composiciones les abrieron las puertas: «Yo la verdad canto muy pocos corridos hoy en día. No por temor, no por amenaza. Simplemente que bendito Dios, las canciones me han abierto muchísimo las puertas. (...) Lo que yo antes hacía eran mucho más corridos, porque eso fue lo que me empezó a funcionar, ya hoy en día me funcionan más las canciones»31.
Las composiciones de corridos por encargo se realizan a partir de la petición y el pago de un cliente. Los compositores tienen poca libertad al componer, parten de la información que brinda quien lo solicita: datos biográficos, nombres de lugares o personas, detalles de sus hazañas, entre otras cosas. Siguiendo a Simonett, quienes solicitan estas composiciones encuentran el placer en tener su propio corrido, el de un familiar o amigo al que quieren honrar; o quienes quieren mantener el recuerdo de alguna persona allegada fallecida, o de algún acontecimiento importante32.
El encargo de composiciones por parte de narcotraficantes forma parte de su consumo opulento y suntuario. La difusión de sus composiciones genera distinción, aceptación y mayor visibilidad en la vida cotidiana. Al solicitar narcocorridos, el narcotraficante ejerce, legitima y hace visible su poder33.
Por otro lado, es importante resaltar el poder de la industria discográfica, donde la figura del narcotraficante se constituye como un icono cultural, como una estrategia de mercado y como un producto de consumo redituable para la industria. Los Tucanes de Tijuana reconocen: «Nos tocó vivir esta época y les vamos a cantar a los personajes de ahorita. No con la intención de hacer apología sino [de] musicalizar una historia que se publicó a nivel mundial. Esa es la intención, entretener y divertir»34. En esta lógica, las acciones de los narcotraficantes y las consecuencias de la violencia derivada del narcotráfico adquieren sentido en prácticas de ocio y diversión. Las composiciones son relevantes en un contexto y en un periodo histórico atravesado por las condiciones de violencia.
Para los compositores e intérpretes, la tarea de componer debe realizarse con cautela, precaución y sutileza. Al plasmar las ideas de quien solicita un corrido, intentan ser discretos y evitan cuestiones delicadas, escriben con los datos que tienen. En palabras de un entrevistado: «Tengo que tener mucho cuidado con lo que le pongo a la letra para no ofender a nadie (...). Tratar de no herir a terceras personas (...) De que el corrido vaya enfocado nomás a la persona, sin meterme mucho en cuestiones delicadas».
Los compositores ubican dos tipos de clientes: aquellos a quienes les gusta que en las composiciones se diga todo de ellos35 y aquellos que prefieren ser discretos y evitan que se mencionen datos que permitan ubicar a la persona de la que trata el corrido36. Uno de los compositores me comentó que una vez le encargaron uno y le dijeron: «‘nomás ponle todo lo que hago, nomás no le pongas mi nombre’ (...). Aunque sean narcotraficantes, matones, lo que sea, no se dice nada de lo que es o quién es. Solamente a la persona que se lo canto sabe que es para él».
Los compositores, al terminar el corrido, suelen deslindarse de la responsabilidad del contenido. Justifican que es un encargo realizado a partir de datos brindados. Además, la composición no es de su propiedad, sino que pertenece a quien pagó por ella. Los músicos no tienen libertad para interpretar el corrido sin la autorización o petición de quien lo solicitó. En ocasiones, se autoriza a los músicos para que puedan incluir las composiciones por encargo en sus discos comerciales y les dan libertad para interpretarlo en cualquier lugar. Lo anterior favorece a agrupaciones que evitan componer corridos de narcotráfico. Cuando el corrido es aceptado y solicitado por el público, diferentes grupos lo incluyen en su repertorio sin modificar la letra, haciendo apenas ciertos ajustes musicales para que sea interpretado en el estilo del grupo. La justificación es que «si la pide la gente, pues nos la aprendemos y tocamos. Porque pues el músico tiene que aprenderse lo que le gusta a la gente. Nosotros nos hemos dedicado a aprender de los demás músicos». Además de los narcocorridos por encargo, la industria discográfica ha participado en la producción, difusión y expansión del narcocorrido comercial. Compositores e intérpretes se ajustan a las exigencias del medio artístico y a las condiciones de la industria, donde lo importante es producir música para venderla37.
Conviene resaltar que los narcocorridos son expresiones musicales que no se generan en un vacío social. Los jóvenes compositores y músicos se encuentran vinculados a su entorno y participan de manera activa en la producción de su música. Conocen las reglas de la industria musical y reconocen las demandas de su público; a su vez, son atravesados por la condición histórica, política y social en la que viven y su producción se vincula a ella. Es decir, los narcocorridos son producciones que emergen de su realidad y del contexto inmediato. Para Keith Negus, la comprensión del rap no puede separarse de los barrios afroestadounidenses y marginales de Estados Unidos, ni la salsa de lo latino y los procesos migratorios, ni la música country de la «raza» blanca ni del enigma del sur estadounidense38. De la misma forma, los narcocorridos no pueden separarse de las condiciones de violencia y de narcotráfico que se viven en la vida cotidiana de México. Esto ha favorecido que los narcocorridos sean de interés para su público. Continuando con Negus, la autenticidad y las producciones artísticas conectan las fabricaciones de la industria discográfica con las realidades que viven los fans y los artistas39. En esta lógica, los compositores intentan que sus producciones sean relevantes para su público. En la composición de narcocorridos comerciales, una estrategia recurrente es seguir el rastro de noticias difundidas en televisión, prensa u otros medios40. Un joven compositor compartió conmigo la siguiente experiencia:
Me acuerdo una vez cuando agarraron a [menciona el nombre del narcotraficante]. Yo me imaginaba que iban a llover los corridos de la captura de él. Porque, pues era una persona muy conocida aquí en la ciudad (...). Yo quería hacer un corrido de la captura de él y no hallaba qué ponerle. Y decía yo «bueno, pues no lo conocí» y no sabía nada de él (...). Agarré el periódico y a leer todo lo que decía de él. Venían un montón de páginas acerca de él. Y escuché un corrido [menciona a otro grupo local]. Y ya, más o menos me di una idea de lo que hacía (...). No es lo mismo hacer una composición para un narcotraficante, a uno sobre una situación de un ambiente que se está viviendo.
Otra estrategia es componer sobre hechos que no ocurrieron. La creatividad del compositor consiste en narrar un hecho lo más verídico posible, utilizando información que él mismo crea y a la que le añade un poco de ficción. Son composiciones ambiguas y descripciones prototípicas de narcotraficantes41. El valor no reside en la veracidad o ficción de la composición, el objetivo es que el corrido llegue a ser popular, que circule, que se escuche. En palabras de un músico, lo que buscan es «que cualquiera pueda decir ‘es mío’, que se pueda poner el saco. Pero eso nadie lo sabe más que el músico que lo hizo».
La forma en que operan la industria discográfica, los compositores y los músicos es la sobreproducción de contenidos. Ante la incapacidad de predecir lo que tendrá éxito, o de dónde vendrá, lo importante es mantener la producción con la esperanza de acertar con alguna composición. La estrategia de producción mantiene una vinculación estrecha con el contexto, con los acontecimientos que son relevantes en la vida cotidiana, con los gustos y las tendencias que marcan los consumidores de la música.
No es solo lo narrado lo que importa en los narcocorridos. La instrumentación, los ritmos y la sonoridad son elementos importantes en la producción, difusión y consumo de esta música. Algunos académicos han descrito la estructura musical del narcocorrido como sencilla, basada en una progresión de acordes simples que privilegian la narración más que el goce estético42. Para Rubén Tinajero y María Hernández, la armonía de los corridos es simple43. Según estos autores, la sencillez armónica tiene por función no distraer la atención de quien escucha mientras sigue la historia. Este tipo de aproximaciones dan un peso central a lo narrado y lo cantado. Conciben la música como un simple acompañamiento. Para los jóvenes músicos entrevistados, sin embargo, la música no solo sirve como acompañamiento o para resaltar lo que se dice en la historia cantada. Para ellos, la música permite imprimirle fuerza o agregarle sentimiento a la canción que interpretan. Según su experiencia, la música es lo que permite que un corrido se escuche «triste», «alegre», «bravo», «alterado», «tradicional». Un entrevistado utilizó como metáfora un vestido y me explicó que la música «servía como la imagen de un corrido». Es decir, es lo primero que se ve, es lo primero que se escucha, es lo primero que se siente. Me decía que la gente lo primero que se aprende son los ritmos y las tonadas; que en ocasiones sus clientes no les piden los corridos por los títulos de las canciones, o porque conozcan al detalle las letras, sino que se basan en la tonada, en los ritmos y los sonidos de la canción. En palabras de otro joven entrevistado:
Un buen corrido tiene que tener una letra más o menos, lo mejor que se pueda. Una letra y una música bien hecha (...). La letra yo creo que queda en segundo término. Cuando hay un buen corrido yo creo que es porque tiene buena música, o música pegajosa, o música muy sencilla, o exageradamente un arreglo poca madre.44
Para los jóvenes, es la instrumentación y la forma de ejecución lo que da el estilo al grupo. Como ya mencioné, es común que los grupos interpreten los mismos corridos sin modificar las letras, cambiando apenas la instrumentación, los ritmos o los arreglos. Así, es la música la que permite marcar una diferencia entre unos grupos y otros. Tradicionalmente, los dos géneros musicales a los que se adscribe el narcocorrido son la música norteña y la banda. La primera se caracteriza por la combinación de instrumentos como la redova, la guitarra, el saxofón, el clarinete, la batería, el acordeón y el bajo sexto, siendo estos dos últimos los instrumentos centrales y más representativos45. La música de banda, por su parte, también conocida como «música de viento», se caracteriza por la presencia de clarinetes, cornetas o trompetas, trombones de pistones, saxores, bajo de pecho, tarola y tambora46. En la actualidad, cada vez son más comunes las agrupaciones denominadas «norteño-banda», en las que se realizan múltiples combinaciones de los instrumentos, ritmos y sonidos característicos de la música norteña y la música de banda. Este tipo de combinaciones permite que los jóvenes marquen una diferencia de la forma tradicional en la que se ejecutan los corridos. Un joven músico me explicaba:
Últimamente el norteño ya no es como antes (...). ¿Cómo te digo? Nosotros somos roqueros. Tenemos onda de que queremos tocar rock, u ondas acá chilas y lo metemos al norteño, pero no roqueado. Los bateristas del norteño de un tiempo para acá ya no tocan lo mismo47. Han salido grupos que han innovado, por así decirlo, el norteño. Ya no es norteño, ahora es fusión (...). Para que me entiendas, ya no es como Ramón Ayala. Ya no es como Los Bravos, ya no es tanto como eso. Ya no es tanto como Los Cadetes. Ya no es como antes.
En el relevo generacional, los jóvenes imprimen un nuevo estilo al momento de ejecutar sus instrumentos. Comparados con corridos más antiguos, los que interpretan los jóvenes son más rápidos rítmicamente. En su mayoría, los jóvenes integrantes de conjuntos norteños se iniciaron en la música interpretando otros géneros como rock, ska o punk, músicas que exigen una rápida ejecución de instrumentos. Algunos han estudiado en escuelas de música y tienen conocimientos para interpretar diversos instrumentos. Al preguntarles sobre la forma en que hacen música, reconocían que es difícil desprenderse totalmente del conocimiento que tienen de los otros géneros. Para ellos, tener conocimiento de la música y experiencia en otros géneros musicales les permite realizar arreglos musicales más complicados y ser más creativos en el plano musical. Según Adolfo Valenzuela, precursor del Movimiento Alterado, la tradición corridística ha evolucionado: «musicalmente, rítmicamente; ha evolucionado en cuestiones de instrumentos; y la temática también»48. Estos cambios constituyen «la música de los jóvenes, la moda». En continuidad, explica:
no puedes agarrar un corrido viejo porque no suena nuevo, no suena bien; no suena alterado, no suena enfermo (...). No tiene esa frescura que ahorita los jóvenes quieren. Por ejemplo, vas a escuchar corridos de Los Tucanes, Los Tucanes es un muy buen grupo, siempre han hecho buenísimos corridos. Ahorita se escucha viejo lo de ellos. Es raro, porque acaba de pasar esto hace unos dos o tres años, a lo mejor.
Para los consumidores de narcocorridos, los instrumentos, ritmos y formas de ejecución son importantes en sus preferencias. Por lo regular, no son excluyentes en sus gustos musicales, es decir, es común que tanto la música de banda, la música norteña y el norteño-banda sean de su agrado. Sin embargo, en el momento de elegir a un artista, un grupo o una canción específica, entran en cuestión los «pequeños detalles» que marcan la diferencia. En este sentido, la popularidad de una composición puede llegar a depender del intérprete de moda; de la letra, la voz, la forma, la tonada y el estilo que canta; de la música, de los ritmos y de los instrumentos; del espectáculo que se ofrece en el escenario, la forma de bailar, la manera de vestirse e interactuar con el público. Expongo como ejemplo dos argumentos de jóvenes consumidores de narcocorridos:
Sí, me gusta la letra. Lo que yo me fijo es casi siempre en el sonido, cómo suena, la calidad (...). Los que sí me gustan son los que son grabados en estudios. Que canten perro la letra. El sonido es lo que más me gusta.
De repente, un corrido que tiene su tonada, su tonada ranchera, lo hacen con otra tonada y pues no (...). Hay corridos que se oyen con banda y se oyen bonitos. Pero hay unos corridos que salen con norteño, los adaptan a banda y cambian totalmente (...). Me gusta lo norteño, la banda, norteño- banda, pero depende qué canción. Hay una canción que digo yo: «No. Se oye más chilo con norteño». Pero hay otras que digo: «¿Sabes qué? Esta se oye más chingón49 con banda». Pero yo creo que son los gustos.
Interpretación y consumo en vivo del narcocorrido
Las presentaciones en vivo son una de las principales actividades de las agrupaciones musicales50. Los músicos prestan sus servicios en eventos o fiestas privadas, ferias, bailes populares y conciertos. En Culiacán existen más de 500 conjuntos musicales: mariachis, conjuntos norteños, bandas sinaloenses y chirrines51. Es una muestra de la oferta y la demanda de la música, así como de la fuerte circulación y presencia de la música en vivo en la calle.
Los lugares donde los músicos prestan sus servicios son variados. Pueden ser contratados para tocar en una casa dentro de la ciudad, en un salón de fiestas, en un centro de baile, en la calle o en poblados y propiedades a las afueras de la ciudad. Se puede dar el caso de que sean lugares desconocidos para los músicos. Los músicos no son contratados exclusivamente por personas relacionadas con actividades ilícitas. Prestar sus servicios es una forma de darse a conocer y de garantizar trabajo e ingresos para el grupo: «Nosotros tocamos en fiestas privadas (...) con la misma gente que nosotros tocábamos nos recomendaban (...) y así hemos ido avanzando en este negocio».
En ocasiones, personas relacionadas con el narcotráfico contratan a los músicos, donde el narcotraficante figura como «patrocinador» o «padrino» del grupo. Es decir, además de la contratación constante y casi exclusiva, se brinda el apoyo y el financiamiento a la agrupación. Según los músicos, «el apadrinamiento se da por lo caro que son las cosas de la música». Me explicaban que es un apoyo que les ofrecen para comprar instrumentos, vestuario, para acceder a un estudio de grabación o para realizar algún videoclip. Este tipo de relación tiene consecuencias e implica ciertos riesgos: «Nos conseguía mucho trabajo. Así nos fuimos metiendo (...) otra persona te pone el dinero, pero esa persona también te pone sus condiciones. Ya uno está como que obligado a lo que él diga». Otro entrevistado comentó: «Nosotros sabemos que te apadrinan y ya no te dejan descansar. Quieren que estés tocando todos los días. No te pagan. Te traen frito, pues te ayudaron». Además, otro riesgo es que se les cierran las puertas en otros lugares: «También es un problema lo de los territorios de los traficantes. Que si un grupo le toca a fulano de tal, no puede ir a tocar a otro estado donde no acepten a ese personaje».
Durante las entrevistas, los músicos mencionaron que habitualmente tienen buenas experiencias mientras prestan sus servicios. Por lo general, los tratan bien, los respetan y los dejan trabajar. En las fiestas privadas, los músicos evitan relacionarse con el cliente y con los invitados. Se limitan a hacer su trabajo. Además, al ser contratados, no tienen libertad para interpretar los corridos o canciones que deseen. En todo momento, intentan complacer al cliente que pagó por sus servicios. Suelen ser muy cautelosos al interpretar narcocorridos y al limitarse a «tocar lo que les piden»; evitan problemas con el cliente. En la experiencia de un músico:
Uno como músico nomás va y toca. Nomás va y hace su trabajo. No, no se pone a investigar. Pero yo necesito que otra persona de la fiesta, o el de la fiesta, me diga: «Hey, tócame este corrido». Porque si a mí me paran el corrido y me dicen «¿Quién te lo pidió?», yo le voy a decir quién me lo pidió, y con él se va a arreglar. Ya no es problema de los músicos. En cambio, si yo toco el corrido y nadie me lo pidió, pues el de la fiesta la va a agarrar contra mí. Y ¿qué le voy a decir? Pues nada. Ahí, por eso, son cosas que nosotros no nos metemos en esos líos. Es mejor.
Otras situaciones de riesgo que pueden enfrentar los músicos mientras prestan sus servicios se producen cuando en las fiestas hay consumo de alcohol excesivo, drogas y personas armadas. Me decía un músico que ahí el ambiente es diferente: «Es un poquito pesadito. A veces tocas apretadito. Es pesadito. Tocas con el culito apretado». Cito otro fragmento de entrevista:
A mí, algo que me da miedo cuando estoy tocando, bueno, no miedo, sino que un poco de que se vaya a destrampar alguien. Porque ya ves que las drogas te ponen loco (...). Hay gente que el alcohol y la droga los pone violentos (...). Uno como músico es empleado. Cualquiera de los que están en la fiesta le puede decir cosas y maltratar. Hay veces que uno toca en fiestas donde hay personas que traen pistolas (...). Y uno, pues, serio.
Otros espacios de interpretación de la música en vivo son las ferias, bailes y conciertos. En ocasiones, los músicos son invitados por estaciones o programas de radio, empresas, instituciones gubernamentales y cervecerías para tocar en lugares de acceso masivo. En estas situaciones tienen prohibido tocar narcocorridos. Sin embargo, cuando el evento es organizado en un centro de baile, la audiencia los pide. Casi siempre se rompe la regla y se interpretan:
En el baile «Tercia de Reyes» participaron Arley Pérez, Grupo Cártel de Sinaloa y Cachuy Rubio. También se presentaron Los Buitres de Sinaloa y otras agrupaciones que no se incluyeron en la publicidad. En ese concierto predominó la interpretación de narcocorridos. Las diferentes agrupaciones interpretaron los mismos narcocorridos. A petición, algunos los tocaron más de cinco veces durante el evento. Los más solicitados fueron: «Gonzalo y el r»; «La venganza del m1»; «Estrategia de guerra: comandante Ántrax»; «500 balazos».
Además de los narcocorridos, los músicos aprovechan estos eventos para interpretar y difundir otra parte de su repertorio. A diferencia de las fiestas privadas, hay más interacción con el público. Animan al auditorio haciendo concursos, mandando saludos, dedicando canciones. Asimismo, aprovechan la oportunidad para promocionar sus nuevas canciones y regalar discos o souvenirs de la agrupación a los espectadores. Aquí también intentan complacer a su público, que es mucho mayor al de las fiestas privadas. En estos espacios, la tarea de los músicos es «poner ambiente». En palabras de un joven entrevistado: «Uno como músico debe llevar claro que la música es para que la gente se divierta (...). Es lo que tomamos en cuenta nosotros, que la gente se quiere divertir y a eso vamos, a divertir a la gente». Sobre el repertorio a interpretar: «Nosotros decidimos las primeras tres, las primeras tres canciones. Con estas vamos a arrancar pegaditas (...). La que sigue, y de ahí para adelante nos van pidiendo. Nos mandan muchos papelitos, o te gritan los que están ahí».
Al hablar con los jóvenes sobre conciertos o eventos, me explicaron que generalmente son organizados y patrocinados por cervecerías. En el caso de los conciertos, traen a agrupaciones más reconocidas para generar espectáculo. Para músicos recién iniciados, es arriesgado iniciar una gira artística sin el respaldo de una empresa que responda por ellos. Es mejor ganar en proporción a las entradas vendidas por evento. En este sentido, aprovechan la mercadotecnia desplegada por la industria cervecera para interpretar y promocionar su música e incrementar así su popularidad. Por otra parte, la cervecería se sirve de la popularidad de los artistas para incrementar sus ventas y promocionar sus productos. Para los usuarios, es una oportunidad para entrar a un concierto, consumir alcohol y escuchar a sus artistas a un costo accesible.
Siguiendo a Joan-Elies Adell y Peter Peterson, los conciertos y espectáculos en directo, la participación de los músicos en giras o en cualquier evento que permita contactar al artista con su público forman parte de la producción, promoción, circulación y distribución de la música52. Es una forma de aproximarse a los intereses del público. Además, las presentaciones en vivo sirven para crear, mantener o incrementar la conexión entre la música, los intérpretes y el público. Los fans no solo van a ver o a escuchar a un artista, sino que se trata de compartir un espacio, una misma situación en la que se consume la música con ese artista53. Es el estar con la música en vivo y original, aunque está al mismo tiempo compartida por toda la audiencia. Por otra parte, la exposición de la música en vivo propicia contextos de participación54. Los asistentes no son audiencias pasivas que se limitan a ver, escuchar y a recibir una producción artística. Se trata de un público activo y participativo, en tanto que forman parte de una situación esperada y de que el éxito del concierto dependerá de la conexión y el ambiente establecido entre el artista y los espectadores. En estos espacios, la producción artística es con y para el público. Los intérpretes de la música «se dan», «se entregan», «se vuelcan» al auditorio con la intención de establecer una relación donde se desdibujan los roles entre el artista y el público.
Conclusiones
El narcocorrido se constituye a través de prácticas sociomusicales juveniles55. Se mantiene vigente en una red donde las prácticas de composición, producción, interpretación, difusión, circulación y consumo están en constante renovación y actualización; es decir, el statu quo del narcocorrido es variable, emergente, adaptable y arraigado a las condiciones contextuales de su propia producción y consumo.
Retomando a Américo Paredes y a John McDowell, las situaciones de conflicto son la condición ideal para la proliferación de corridos56. En este sentido, el narcocorrido es una expresión musical históricamente situada, no surge en un vacío social ni llega a una sociedad vacua. Actualmente, se mantiene y se actualiza en un contexto de conflicto donde el narcotráfico, la inseguridad y la violencia trastocan la vida cotidiana de México. Además de la evolución histórica del narcotráfico57, el asentamiento y popularidad de la música de banda58 y la música norteña en Sinaloa59 mantienen una relación inextricable con el desarrollo y el arraigo del narcocorrido en la región60.
Retomando a David Moreno, la presencia tan burda del narcotráfico en Culiacán hace que esta sea, para los jóvenes, una problemática que forma parte de su vida cotidiana61. Para ellos, el narcotráfico no es una condición distante. En su proximidad con el problema, cobran relevancia y les resultan familiares las situaciones de violencia, los nombres de narcotraficantes y las historias en torno del narcotráfico. En este sentido, los contenidos del narcocorrido se nutren, se anclan, adquieren sentido e incrementan su popularidad debido a las condiciones imperantes en ese contexto donde resaltan las consecuencias del narcotráfico.
El interés de los jóvenes por el narcocorrido, su implicación y su rol activo han sido determinantes en la renovación de contenidos, en la actualización en el plano musical y en la producción constante. Los jóvenes músicos y compositores de narcocorridos toman las riendas de su destino en el contexto y la situación en la que están y allí crean las posibilidades musicales que pueden generar: composiciones por encargo o comerciales, verdaderas o ficticias. En este sentido, el hecho de que los jóvenes compongan, interpreten y escuchen narcocorridos no los hace ni víctimas ni colaboradores del narcotráfico. Estas prácticas no se pueden reducir y simplificar en la idea de que los jóvenes hacen apología del narcotráfico o de los narcotraficantes. Además, tampoco son determinantes para hablar en términos de impacto en la configuración de ideales, aspiraciones sociales y prácticas juveniles relacionadas con el narcotráfico.
En Sinaloa, la ejecución de la música de banda y de música norteña permite a los jóvenes incursionar en la música como profesión; la composición e interpretación de narcocorridos en las bandas y conjuntos norteños es una estrategia de los jóvenes para incrementar su popularidad y entrar en el medio artístico. Los jóvenes retoman y explotan de su contexto inmediato los acontecimientos derivados del narcotráfico para sus composiciones. Sus producciones son orientadas por las demandas y los intereses de su público. Por otra parte, conocen el funcionamiento de la industria musical y sitúan la figura del narcotraficante como icono cultural y producto de consumo. A la industria discográfica no solo le interesan el artista y su música, sino que producir y musicalizar sobre el narcotráfico representa un potencial de comercialización y una inversión redituable.
En las composiciones recientes, el contenido del narcocorrido se torna más violento62. Se caracterizan por describir de forma detallada y explícita la violencia derivada de la «guerra contra el narcotráfico» y las disputas entre los carteles de la droga en México. Los contenidos hiperviolentos mantienen correspondencia con acontecimientos ocurridos en la vida real. Volviendo a Keith Negus, la vinculación del contenido de las composiciones con la realidad que viven los jóvenes en su contexto favorece que el narcocorrido cobre relevancia y sea de interés para su público63.
La renovación y el éxito del narcocorrido han dependido de su ubicuidad. Actualmente, la producción y el consumo de narcocorridos no se realiza de forma lineal, siguiendo las directrices de la industria discográfica. La popularidad del narcocorrido se vincula a prácticas juveniles donde son relevantes el uso de internet, las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación (tic). Como señala Paul Willis, el papel de los jóvenes consumidores de narcocorridos es activo64. Sus prácticas van más allá de la escucha y ellos asumen el rol de promotores y creadores de la música: la adquieren y la comparten; la incorporan a sus prácticas de diversión y ocio; ellos orientan y marcan la pauta de las preferencias al colocar el narcocorrido en espacios de circulación y consumo significativos, siendo los más relevantes internet, la calle, los encuentros con amistades y las presentaciones en vivo.
Siguiendo a Josep Martí, el narcocorrido se presenta y actualiza en «eventos musicales», es decir, por medio de acontecimientos y prácticas de socialización juvenil donde la música es relevante65. En la actualidad, este género ha incrementado exponencialmente su popularidad a través de los usos que hacen los jóvenes de la tecnología e internet para producir, distribuir y consumir la música. Internet propicia el fácil acceso al narcocorrido y asegura la inmediatez de la escucha; las redes sociales permiten situar el narcocorrido en otro espacio de socialización donde se genera difusión y consumo de la música de forma continua e hipertextual. Por otra parte, estas prácticas sociomusicales alternativas e informales subvierten y sobrepasan el control oficial y las medidas de censura vigentes en relación con el narcocorrido.
Nota: este artículo es una versión abreviada del publicado en Trans. Revista Transcultural de Música No 20, 2016, disponible en www.sibetrans.com. El autor agradece al Conacyt (México) por el financiamiento a través de la Beca para Estancias Posdoctorales en el Extranjero, y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Universidad Autónoma de Sinaloa por el financiamiento a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
-
1.
Cathy Ragland: Música Norteña: Mexican Migrants Creating a Nation between Nations, Temple UP, Filadelfia, 2009; Juan Ramírez-Pimienta: Cantar a los narcos. Voces y versos del narcocorrido, Planeta, Ciudad de México, 2011; Helena Simonett: En Sinaloa nací. Historia de la música de banda, Asociación de Gestores del Patrimonio Histórico y Cultural de Mazatlán, Mazatlán, 2004.
-
2.
A. Paredes: «The Ancestry of Mexico’s Corridos: A Matter of Definitions» en Journal of American Folklore vol. 76 No 301, 1963.
-
3.
John McDowell: Poetry and Violence: The Ballad Tradition of Mexico’s Costa Chica, University of Illinois Press, Champaign, 2008.
-
4.
Antonio Avitia: Corrido histórico mexicano. Voy a cantarles la historia (1810-1910), tomo 1, Porrúa, Ciudad de México, 1997; V. Mendoza: El corrido de la Revolución Mexicana, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, Ciudad de México, 1956.
-
5.
A. Avitia: ob. cit.
-
6.
V. Mendoza: ob. cit.
-
7.
Y. Moreno: Historia de la música popular mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ciudad de México, 1989.
-
8.
J. McDowell: «The Mexican Corrido: Formula and Theme in Ballad Tradition» en Journal of American Folklore No 85, 1972.
-
9.
H. Simonett: En Sinaloa nací, cit.
-
10.
Para profundizar en las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales en las que han evolucionado el narcotráfico y el narcocorrido, v. C. Burgos Dávila: «Narcocorridos: antecedentes de la tradición corridística y del narcotráfico en México» en Studies in Latin American Popular Culture No 31, 2013; J. Ramírez-Pimienta: ob. cit.
-
11.
C. Burgos Dávila: «Narcocorridos», cit.
-
12.
Luis Astorga: El siglo de las drogas, Espasa, Ciudad de México, 1996; Nery Córdova: «La ‘narcocultura’ en Sinaloa. Simbología, transgresión y medios de comunicación», tesis doctoral, Universidad Autónoma de México, Ciudad de México, 2005; David Moreno: «Memoria social y proximidad psicosociológica al narcotráfico en Sinaloa», tesis doctoral, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2014.
-
13.
C. Burgos Dávila: «Mediación musical: aproximación etnográfica al narcocorrido», tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2012; Anajilda Mondaca: «Narcocorridos, ciudad y vida cotidiana: espacios de expresión de la narcocultura en Culiacán, Sinaloa, México», tesis doctoral, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Guadalajara, 2012; H. Simonett: «Los Gallos Valientes: Examining Violence in Mexican Popular Music» en Trans. Revista Transcultural de Música No 10, 2006.
-
14.
Javier Valdez Cárdenas: «Restaurantes y bares de Sinaloa no podrán difundir narcocorridos» en La Jornada, 19/5/2011.
-
15.
L. Astorga: Mitología del «narcotraficante» en México, UNAM, Ciudad de México, 1995 y «Notas críticas. Corridos de traficantes y censura» en Región y Sociedad vol. XVII No 32, 2005.
-
16.
Para profundizar en la contextualización histórica, política y cultural de la censura al narcocorrido en Sinaloa, v. L. Astorga: «Notas críticas», cit. y C. Burgos Dávila: «Mediación musical», cit.
-
17.
J. Ramírez-Pimienta: ob. cit.
-
18.
A. Mondaca: ob. cit.
-
19.
L. Astorga: Mitología del «narcotraficante» en México, cit.; N. Córdova: ob. cit.; H. Simonett: «Los Gallos Valientes», cit.
-
20.
C. Ragland: ob. cit.
-
21.
N. Córdova: ob. cit.; Catherine Héau: «Los narcocorridos: ¿incitación a la violencia o despertar de viejos demonios? (una reflexión acerca de los comentarios de narco-corridos en Youtube)» en Trace No 57, 2010; C. Héau y Gilberto Giménez: «La representación social de la violencia en la trova popular mexicana» en Revista Mexicana de Sociología vol. 66 No 4, 2004; Eric Lara: «Teoría de las representaciones sociales: sobre la lírica de los narcocorridos» en Nómadas No 9, 1-6/2004.
-
22.
Manuel Lazcano y Ochoa: Una vida en la vida sinaloense, Universidad de Occidente, Culiacán, 2002.
-
23.
H. Simonett: «En Sinaloa nací», cit. y «Los Gallos Valientes», cit.
-
24.
Joel Feliu: «Adicción o violencia: dilemas sociales alrededor de las nuevas tecnologías y los jóvenes» y Adriana Gil Juárez: «Consumir tic y producir tecnologías de relación. Aproximación teórica al papel de consumo de tic en jóvenes» en A. Gil Juárez y Montse Vall-Llovera Llovet (eds.): Jóvenes en cibercafés: la dimensión física del futuro virtual, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, 2006.
-
25.
Tara Brabazon: Popular Music: Topics, Trends and Trajectories, Sage, Londres, 2012; David Hesmondhalgh: «Popular Music Audiences and Everyday Life» en D. Hesmondhalgh y Keith Negus (eds.): Popular Music Studies, Bloomsbury, Londres, 2002.
-
26.
Barry Brown y Abigail Sellen: «Sharing and Listening Music» en Henton O’Hara y B. Brown (eds.): Consumig Music Together: Social and Collaborative Aspects of Music Consumption Technologies, Springer, Dordrecht, 2006; Antoine Hennion: «Gustos musicales: de una sociología de la mediación a una pragmática del gusto» en Comunicar. Revista Científica de Educomunicación vol. XVII No 34, 2010.
-
27.
A. Avitia: ob. cit.
-
28.
J. McDowell: «The Mexican Corrido», cit.
-
29.
René Velázquez Valenzuela, conocido como «Sargento Phoenix», fue uno de los sicarios más leales de Ismael «El Mayo» Zambada, el líder del Cártel de Sinaloa [N. del E.].
-
30.
J. Ramírez-Pimienta documenta el caso de Los Tigres del Norte y Los Tucanes de Tijuana, y señala que los narcocorridos no son su repertorio fuerte. Su prestigio y consolidación les permite tocar cumbias, canciones de amor y desamor, corridos de políticos y migrantes. J. Ramírez-Pimienta y Jorge Pimienta: «¿Todavía es el corrido la voz de nuestra gente? Una entrevista con Enrique Franco» en Studies in Latin American Popular Culture vol. 23, 2004.
-
31.
Roberto Tapia, entrevistado por DBT TV, 2011.
-
32.
H. Simonett: «Subcultura musical: el narcocorrido comercial y por encargo» en Caravelle No 82, 2004.
-
33.
Además del consumo, Lilian Ovalle resalta que el poder del narcotráfico se hace visible cuando los traficantes: (a) asumen el papel del Estado apoyando a sectores de interés público (educación, vivienda, transporte, salud, espacios recreativos, religión); (b) asumen el rol de «bandidos generosos» figurando como proveedores y benefactores del pueblo (brindan seguridad, muestran compromiso con el desarrollo regional); (c) ejercen la violencia y la muerte como prácticas para legitimarse y hacer valer sus reglas. L. Ovalle: «Narcotráfico y poder. Campo de lucha por la legitimidad» en Athenea Digital No 17, 2016.
-
34.
Entrevistados por Televisa en 2011.
-
35.
Este tipo de composiciones son consideradas «verdaderas» porque relatan detalles sobre personas o hechos ocurridos. Luis Montoya y Juan Fernández: «El narcocorrido en México» en Revista Cultura y Droga vol. 14 No 16, 2009; H. Simonett: «Subcultura musical», cit.
-
36.
En ocasiones, el personaje al que es dedicado el corrido es presentado a través de metáforas, apodos o claves. Las «metáforas zoológicas» aluden a las características de los traficantes: gallos finos, leones de la sierra, halcones, águilas, tigres y hasta peces, a los que se les atribuye valentía, astucia, fiereza, valor, hombría, justicia, fama, bravura, sinceridad y respeto. L. Astorga: Mitología del «narcotraficante», cit.
-
37.
Simonett documenta el caso de Los Tigres del Norte y sostiene que sus composiciones se basan en intereses comerciales. H. Simonett: «Subcultura musical», cit.
-
38.
K. Negus: Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales, Paidós, Barcelona, 2005.
-
39.
K. Negus: «The Music Business and Rap: Between the Street and the Executive Suite» en Cultural Studies vol. 13, No 3, 1999.
-
40.
Luis Montoya y Juan Fernández documentan el caso del éxito del compositor Paulino Vargas, considerado uno de los precursores en la composición de narcocorridos. L. Montoya y J. Fernández: ob. cit.
-
41.
H. Simonett: «Subcultura musical», cit.
-
42.
L. Astorga: Mitología del «narcotraficante», cit.; H. Simonett: «En Sinaloa nací», cit.
-
43.
R. Tinajero y M. Hernández: El narcocorrido. ¿Tradición o mercado?, UACH, Chihuahua, 2004.
-
44.
«Poca madre» refiere a algo muy bien hecho. En este caso, a un arreglo de alta calidad.
-
45.
Y. Moreno: ob. cit.; Juan Olvera: «Las dimensiones del sonido. Música, frontera e identidad en el noreste» en Trayectorias vol. 10 No 26, 2008; C. Ragland: ob. cit.
-
46.
H. Simonett: «En Sinaloa nací», cit.; Herberto Sinagawa: Música de viento, Difocur, Culiacán, 2002.
-
47.
«Ondas acá chilas» refiere a cosas que son de agrado para ellos. Por ejemplo, ellos trasladan arreglos y formas de tocar en el rock a la música norteña.
-
48.
«Adolfo Valenzuela (Twiins), entrevista con El Llanito Pt. I» en YouTube, 27/12/2010, disponible en www.youtube.com/watch?v=klggh_qhhs8.
-
49.
Referencia a que «se oye mejor».
-
50.
Sobre la circulación y consumo de narcocorridos por internet, que no reproducimos aquí, v. el acápite «Ubicuidad del narcocorrido: prácticas de difusión y consumo» en «¡Que truene la tambora y que suene el acordeón!», cit. [n. del e.].
-
51.
A. Mondaca: ob. cit.
-
52.
J.-E. Adell: La música en la era digital. La cultura de masas como simulacro, Milenio, Lérida, 1997; P. Peterson: Creating Country Music: Fabricating Authenticity, Chicago UP, Chicago, 1997.
-
53.
J-E Adel: ob. cit.
-
54.
Francisco Cruces: «Con mucha marcha: el concierto pop-rock como contexto de participación» en Trans. Revista Transcultural de Música No 4, 1999; Ruth Finnegan: «Música y participación» en Trans. Revista Transcultural de Música No 7, 2003.
-
55.
Kurt Blaukopf: Sociología de la música: introducción a los conceptos fundamentales, con especial atención a la sociología de los sistemas musicales, Real Musical, Madrid, 1988; F. Cruces: ob. cit.; R. Finnegan: ob. cit.
-
56.
A. Paredes: ob. cit.; J. McDowell: Poetry and Violence, cit.
-
57.
L. Astorga: El siglo de las drogas, cit.; M. Lazcano y Ochoa: ob. cit.; N. Córdova: ob. cit.; Guillermo Valdés: Historia del narcotráfico en México, Aguilar, Ciudad de México, 2013.
-
58.
H. Simonett: «En Sinaloa nací», cit. y «El fenómeno transnacional del narcocorrido» en Benjamín Muratalla (ed.): En el lugar de la música, Instituto Nacional de Antropología e Historia / Conaculta, Ciudad de México, 2008.
-
59.
C. Ragland: ob. cit.
-
60.
C. Burgos Dávila: «Narcocorridos», cit.
-
61.
D. Moreno: ob. cit.
-
62.
C. Burgos Dávila: «Narcocorridos», cit.
-
63.
K. Negus: «The Music Business and Rap», cit. y «Los géneros musicales», cit.
-
64.
P. Willis: Cultura viva: Una recerca sobre les activitats culturals dels joves, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1998.
-
65.
J. Martí: «La idea de ‘relevancia social’ aplicada al estudio del fenómeno musical» en Trans. Revista Transcultural de Música No 1, 1995.