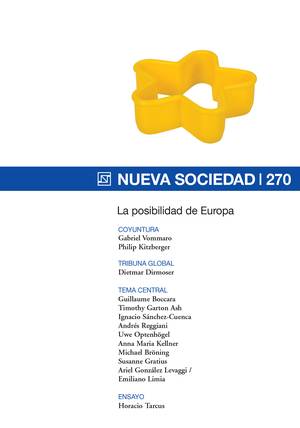La Unión Europea como dominio tecnocrático
Nueva Sociedad 270 / Julio - Agosto 2017
La crisis económica (2008-2014) tuvo una manifestación especialmente virulenta en la eurozona de la Unión Europea. Las tensiones entre países deudores y países acreedores sacaron a la superficie, con toda su crudeza, la forma tecnocrática de gobierno en la unión monetaria. El poder de decisión último está en manos de dos agencias no representativas: el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Por eso es relevante analizar el conflicto entre tecnocracia y democracia para comprender la situación actual de Europa y pensar posibles reformas.

Me gustaría sugerir que la crisis política y económica que ha sufrido la Unión Europea durante los últimos años ha sido una rendija abierta al futuro, una oportunidad para contemplar anticipadamente el destino final que aguarda a la democracia en los países económicamente más avanzados. Ninguna forma política dura eternamente. Ni siquiera la democracia, por más que sea la opción por defecto en el mundo actual. Resultaría fatuo pensar que el sistema democrático representativo, tal y como hoy lo conocemos, organizado a escala nacional, en combinación con la economía de mercado y el imperio de la ley, es un punto de llegada, una suerte de fin de la historia, y no un tránsito hacia otra cosa. En algún momento, las democracias actuales serán reemplazadas por otro tipo de sistema de gobierno.
¿Cómo imaginarnos un mundo más allá de la democracia sin caer en ejercicios fútiles de ciencia ficción? Podemos especular con las hipótesis más excéntricas, pensando en un orden pospolítico en el que los robots y la inteligencia artificial nos libren de los problemas más acuciantes, pero me gustaría plantear algo más próximo, que no requiere concebir sociedades muy diferentes de las actuales. En este sentido, cabe considerar que tendencias subyacentes de largo plazo que vienen desarrollándose en el mundo desarrollado desde hace algunas décadas se aceleraron y condensaron en los años de la crisis (2008-2014), y por lo tanto, lo que ha sucedido durante ese tiempo nos permite percibir de forma excepcionalmente nítida el destino hacia el que nos dirigimos.
Ese destino es el de una sociedad en la que se garanticen los derechos y libertades de las personas, en la que el Estado de derecho funcione correctamente, limitando el poder del Estado y protegiendo a las minorías, y en el que la política haya quedado reducida en buena medida a un sistema de gestión aparentemente desideologizado de la cosa pública; en el que las elecciones, si se celebran, sirvan para castigar a los malos gobernantes y premiar a los buenos, pero no para elegir entre formas alternativas de organizar la vida económica y política de un país. Este no es sino el sueño anhelado por el liberal burgués: acceder a un mundo con libertades y derechos, en el que la política no pueda ser una fuente de amenaza para el statu quo; un mundo liberal y despolitizado, en el que la democracia sea, todo lo más, un sistema de selección de elites.
En la primera sección de este artículo resumo, de forma casi telegráfica, los sucesos políticos más relevantes de la crisis europea. A continuación paso a analizar esos sucesos en términos del debate sobre la tecnocracia. Paso entonces a analizar la tensión entre tecnocracia y dos concepciones básicas de la democracia y trato de demostrar que la primera solo afecta a la más ambiciosa: la que supone que la democracia funciona en la medida en que genera autogobierno colectivo. Finalmente, concluyo con unas consideraciones sombrías sobre el futuro de la democracia.
La crisis de la democracia europea
Durante los años de crecimiento, entre 2000 y 2007, fue profundizándose un grave desequilibrio entre los países que integran la zona euro. Todos los países crecían, pero lo hacían de forma distinta. Un grupo de ellos se constituyeron en exportadores netos y acumularon grandes reservas de capital, que utilizaron para prestar a los países del otro grupo, formado por importadores netos que necesitaban financiación exterior creciente para sostener sus dañadas balanzas por cuenta corriente. El primer grupo de países, con Alemania en un lugar muy destacado, tenía economías basadas en la inversión, con pactos salariales que permitían salvaguardar su competitividad económica. El segundo grupo, formado por los países sureños (España, Grecia, Italia y Portugal) más Irlanda, basó su modelo de crecimiento en el consumo y tenía una economía más inflacionaria que dañaba su competitividad a largo plazo.
Mientras hubo crecimiento, todo marchaba bien. Los países consumidores importaban bienes que financiaban con el capital excedente de los países inversores y exportadores. La complementariedad entre unos y otros generó un ciclo largo de prosperidad. Cuando, debido a la crisis financiera estadounidense, esa complementariedad se rompió, la unión monetaria entró en una fase de graves turbulencias. De repente, el capital que fluía del norte al sur se cortó en seco. La deuda privada acumulada en los países del sur se transformó en un serio problema, que requirió la intervención de los Estados, los cuales se hicieron cargo de las sucesivas crisis bancarias transformando deuda privada en deuda pública (el mecanismo clásico de «socialización» de pérdidas).
En esas circunstancias, lo lógico habría sido llegar a un acuerdo en el que todas las partes, tanto los países que se habían endeudado «en exceso» como los que habían prestado «demasiado», hubiesen asumido parte del ajuste global mediante una reestructuración de la deuda. Pero, en lugar de eso, el entramado institucional del euro se puso al servicio de los países acreedores, lo que forzó a los países endeudados a realizar duros ajustes (políticas de austeridad) con la idea de frenar el crecimiento de la deuda pública de sus Estados.
El Banco Central Europeo (bce), quizá el banco central con mayor independencia del mundo con respecto al poder político, no quiso apoyar a los países endeudados hasta que estos no hubieran puesto en práctica los ajustes y las reformas estructurales que demandaban las elites europeas. Pero por más que aprobaron recortes y pusieron en práctica reformas (de las pensiones, del mercado de trabajo, del sistema bancario), la prima de riesgo1 de la deuda de estos países no mejoró. En el verano de 2012, cuando las primas de riesgo de España e Italia entraron en la zona crítica y amenazaron la supervivencia de la eurozona, el bce no tuvo más remedio que actuar como «prestamista de última instancia» y anunciar la compra ilimitada de bonos de los países en apuros en el mercado secundario de deuda.
La resolución de la crisis del euro requirió la creación de un nuevo actor sin base jurídica en los tratados europeos: la llamada «troika», formada por el bce, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional (fmi). La troika intervino en Grecia, Portugal, Irlanda y Chipre, países cuyas cuentas públicas fueron intervenidas. España pidió en el verano de 2012 un rescate financiero pero solo para la banca privada, sin afectar las cuentas públicas. En todos los casos, se impusieron como contraprestación políticas muy impopulares que agravaron los problemas de desigualdad e injusticia social.
La presión del bce fue especialmente preocupante. En un momento clave de la crisis de la deuda, en el verano de 2011, el entonces presidente del bce, Jean-Claude Trichet, envió sendas cartas a los primeros ministros de España e Italia, José Luis Rodríguez Zapatero y Silvio Berlusconi, respectivamente, en las que exigía reformas urgentes que iban mucho más allá de las competencias monetarias del bce2. Así, Trichet pedía, a cambio del apoyo financiero a la deuda pública de los Estados, privatizaciones, reformas específicas en el mercado de trabajo, modificaciones en el mercado de la vivienda y otras muchas cosas de similar tenor.
En Irlanda, el bce desbarató los planes iniciales del gobierno consistentes en hacer recaer una buena parte del costo del rescate bancario sobre los acreedores internacionales y esto obligó a que todo el ajuste fuera asumido por los contribuyentes irlandeses. Quizá el momento más dramático haya sido el de la campaña del referéndum griego de 2015, cuando el gobierno de Syriza pidió el voto por el «No» frente a las condiciones que la troika ponía al tercer rescate económico. El bce, con objeto de asfixiar al gobierno de Alexis Tsipras, restringió al mínimo las inyecciones de capital al sistema bancario griego, a punto tal que forzó un breve «corralito» con la intención de atemorizar al votante griego.
En dos casos las instituciones europeas promovieron la formación de gobiernos tecnocráticos. Así sucedió cuando la ue espoleó una conspiración parlamentaria contra el primer ministro Berlusconi, quien fue sustituido por el «gobierno técnico» de Mario Monti, antiguo comisario europeo de marcado perfil neoliberal. En Grecia, la propuesta del primer ministro George Papandreu de celebrar un referéndum sobre el segundo plan de rescate despertó las iras de la troika; Papandreu se vio obligado a dimitir y fue reemplazado por Lucas Papademos, ex-gobernador del Banco Central griego.
Lo que tienen en común todos estos episodios es la violación de algunos principios básicos del gobierno representativo en nombre de la estabilidad de un orden supranacional con escasa legitimidad democrática. Se perdió la conexión entre las preferencias ciudadanas y las políticas que se llevaron a cabo. El socavamiento de la democracia nacional no se repartió por igual a lo largo y a lo ancho de la ue, sino que se concentró en los países con mayor endeudamiento externo.
La tecnocracia
En sociedades complejas, los expertos desempeñan un papel protagónico. Son ellos quienes poseen el conocimiento técnico que se precisa para tomar decisiones difíciles. En tanto que la ue es, ante todo, un entramado regulativo supranacional, no debería sorprender que los expertos estén muy presentes en la toma de decisiones. La ue legisla sobre seguridad en el transporte, subsidios agrícolas, política de competencia, coordinación presupuestaria, consumo, etc. En todos esos ámbitos, la voz de los expertos es necesaria. Se calcula que más de 1.000 agrupaciones de expertos mantienen vínculos con los funcionarios de la Comisión Europea a través de innumerables grupos de trabajo.
Nada especialmente discutible hay en que los expertos tengan una voz destacada en el proceso decisorio, siempre y cuando la última palabra corresponda al político, al representante ciudadano. El problema surge cuando se delega íntegramente al experto o al técnico una decisión. Si esa decisión produce un aumento de la eficiencia, quizá todo siga en orden. Pero si la decisión produce ganadores y perdedores, es decir, si tiene consecuencias distributivas, entonces el experto o el técnico adoptan un criterio político a pesar de no tener legitimidad popular de ningún tipo.
Esto es justamente lo que ha sucedido con la construcción de la unión monetaria europea. Su diseño institucional se dejó en manos de una comisión formada por los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros, bajo la dirección de Jacques Delors, el entonces presidente de la Comisión. Como cabía esperar, los gobernadores pensaron en reglas que restaran discrecionalidad a los poderes ejecutivos y dejaron las decisiones principales en manos de órganos tecnocráticos como el bce y la Comisión Europea.
Cuando llegó la crisis económica en 2008, estos órganos tecnocráticos tomaron decisiones claramente políticas, con consecuencias distributivas a pesar de arrastrar un claro déficit democrático de origen. Centrémonos por un momento en el caso de la independencia del banco central. Según la teoría económica, no hay ningún inconveniente político en quitar a los políticos la competencia monetaria, pues las políticas monetarias de los bancos centrales pueden producir tanto crecimiento como el que promovería un gobierno democrático, pero con la ventaja diferencial de no crear inflación. La tentación para un gobierno democrático de introducir inflación por sorpresa para estimular el crecimiento y reducir el desempleo desaparece si es el banco central tecnocrático el que toma las decisiones. En este ejemplo, hace falta creer en la teoría de las expectativas racionales, que establece que si los agentes económicos son capaces de anticipar las intenciones del gobierno, su política inflacionaria deja de ser efectiva y, por tanto, no se produce un mayor crecimiento económico pero sí un aumento de los precios. De este modo, podemos evitar la inflación si las decisiones las toma un organismo independiente del poder político, que evite la inflación gracias a una estructura de incentivos distinta de la del gobierno representativo.
La teoría es sin duda muy elegante, pero resulta altamente cuestionable. Nada impide, por ejemplo, que el organismo independiente sea fácilmente «capturado» por los intereses que regula, en este caso, los intereses financieros. De hecho, como ha demostrado Christopher Adolph en su estudio exhaustivo sobre bancos centrales, la mayor parte de los altos responsables de estas instituciones proceden y acaban en el sector financiero, por lo que cabe sospechar que tomarán decisiones que no resulten dañinas para los intereses del sector3. Hay aquí una diferencia clave entre independencia y neutralidad: una institución puede ser independiente del poder político, pero eso no garantiza en absoluto que sus decisiones sean políticamente neutrales.La teoría, además, deja de funcionar cuando las circunstancias son excepcionales y hay que tomar decisiones teniendo en cuenta otros criterios además de la inflación. Esto es justamente lo que sucedió en la crisis del euro. El bce debió tomar decisiones que determinaban si un país miembro de la ue era intervenido o no. Esa decisión es eminentemente política, con consecuencias distributivas entre Estados y en el seno de los Estados afectados, y no debería por tanto estar en manos de una agencia independiente.
Podemos hablar de tecnocracia en un sentido preciso del término no cuando los expertos intervienen en el proceso político, sino cuando la última palabra la tienen instituciones independientes de los poderes representativos y esas instituciones toman decisiones con consecuencias distributivas. En ese caso, se produce una usurpación de la lógica democrática y esta es reemplazada por un criterio pretendidamente neutral, que solo busca la eficiencia y que requiere del input y la gestión de los expertos en la materia.
Desde este punto de vista, no es exagerado afirmar que el entramado institucional de la unión monetaria tiene un carácter inequívocamente tecnocrático. Algunos autores, como Wolfgang Streeck, han llegado a afirmar que el auténtico soberano en la ue no son los gobiernos o los pueblos de Europa, sino el propio bce, que, sin rendir cuentas ante nadie, tiene el poder de determinar la solvencia de los Estados4. Si el bce opta por no garantizar la solvencia de la deuda pública de un Estado, se puede producir un pánico de los inversores internacionales que, en un movimiento de profecía autocumplida, acabe arrastrando a ese Estado a la quiebra.
El bce es consciente de su fuerza y por eso utiliza de forma estratégica su papel de prestamista de última instancia. Se trata de un ejercicio de lo que Adolph ha llamado «política monetaria coactiva»: o un Estado realiza las políticas económicas que el bce considera virtuosas o no recibe ayuda. Durante los dos primeros años de la crisis del euro, el bce se mostró timorato con la deuda pública de España e Italia, con el propósito poco disimulado de forzar a estos dos países a poner en práctica las medidas de austeridad y las reformas estructurales que los economistas de la entidad consideran indispensables para la recuperación del crecimiento. Por qué una institución no elegida democráticamente como el bce debería tener estas competencias es algo que escapa no solo a la teoría democrática, sino también a la propia teoría económica. El problema, no obstante, va más allá del bce. En general, la eurozona se ha dotado de un diseño institucional tecnocrático en el que no solo hay agencias independientes, como el bce y la Comisión, sino también reglas de obligado cumplimiento que reducen enormemente la discrecionalidad de los gobiernos representativos. Ya en el Tratado de Maastricht de 1992 se contemplaban criterios automáticos para la participación en la unión monetaria en materia de déficit público, deuda pública, tipos de interés e inflación. Curiosamente, los desequilibrios previos a la crisis no se produjeron en estas magnitudes, sino en otras que no se habían tenido en cuenta, como los niveles de endeudamiento privado o las balanzas por cuenta corriente. De ahí que, durante el desarrollo de la crisis y con el fin de evitar problemas similares en el futuro, los Estados hayan dado nuevos poderes a la Comisión para que supervise y ofrezca recomendaciones en muchos aspectos de la política económica. Además, los Estados han firmado voluntariamente el llamado Pacto Fiscal en el que, yendo más lejos de lo contemplado en Maastricht, se comprometen a tener un déficit estructural cero, lo que disminuye en buena medida la capacidad de los gobiernos nacionales para llevar a cabo políticas anticíclicas.
Tanto la delegación a agencias independientes como la «constitucionalización» de las políticas económicas mediante reglas de obligado cumplimiento transforman a los gobiernos en meros gestores o ejecutores: la economía, de esta forma, queda casi por completo «despolitizada». El último reducto es la política fiscal, pero incluso esta se ve seriamente constreñida por las decisiones «automáticas» que se toman en el resto de las políticas económicas.
La tensión entre democracia y tecnocracia
En la teoría democrática anidan dos concepciones muy distintas que han sido objeto de innumerables análisis y controversias. De acuerdo con la primera, que podríamos llamar «schumpeteriana», la democracia es un mecanismo para la selección y alternancia de las elites políticas. De acuerdo con la segunda, que de forma un tanto abusiva cabría denominar como «rousseauniana», la democracia es ante todo una forma de autogobierno.
La concepción schumpeteriana entiende que la democracia genera accountability: el Poder Ejecutivo rinde cuentas ante los electores por su gestión. De esta manera, los ciudadanos pueden castigar a los malos gobernantes y premiar a los buenos mediante el voto. Las elecciones, pues, constituyen la principal forma de control de los representantes. La concepción rousseauniana, sin embargo, da más peso al autogobierno: la democracia produce autogobierno porque las decisiones colectivas (aquellas que afectan al conjunto de la sociedad) se toman, directa o indirectamente, en virtud de la distribución de preferencias del electorado. No hace falta comprometerse con una noción fuerte de «voluntad general», basta una condición minimalista según la cual haya una conexión (por ejemplo, a través de la regla de mayoría) entre la decisión colectiva y las preferencias de las personas. En la concepción schumpeteriana, la democracia es un mecanismo de limitación del poder político de los representantes; en la concepción rousseauniana, la democracia es una forma de autogobierno colectivo.
El neoliberalismo, en general, y la tecnocracia, en particular, han ido socavando la idea de autogobierno. Nótese que cuando se delegan decisiones políticas en órganos independientes, o cuando se fijan reglas económicas de obligado cumplimiento para el gobierno, según ha ocurrido profusamente en la ue, el ideal schumpeteriano no se ve afectado en tanto y en cuanto siga seleccionándose a los gobernantes a través de elecciones democráticas. En cambio, la capacidad de autogobierno queda muy mermada, pues se sustraen decisiones importantes y con consecuencias de largo alcance del ámbito de cuestiones que pueden elegir los ciudadanos mediante su voto.
El dominio tecnocrático no acaba necesariamente con la democracia: preserva el mecanismo de accountability pero vacía el autogobierno. Sigue habiendo elecciones, pero estas no influyen más que marginalmente en las políticas económicas que se pueden poner en práctica. Desde una perspectiva más abstracta, es importante señalar que diversas corrientes de teoría económica y filosofía política se han encargado durante las últimas décadas de desprestigiar el concepto de autogobierno presentándolo como un ideal romántico, nacionalista incluso, que descansa sobre una idea atávica y ampliamente superada de soberanía, que involucraría tendencias colectivistas y falta de respeto a las minorías. Muy brevemente, mencionaré tres tipos de objeciones más técnicas.
La primera procede de la teoría de la elección social: resultados matemáticos como el teorema de Arrow o los teoremas sobre manipulación de la agenda muestran, a juicio de muchos, que la idea de dar sentido político a la agregación de preferencias individuales es una mera ensoñación. Las reglas de toma de decisión son todas imperfectas y los resultados pueden ser fruto de una manipulación en los procedimientos empleados para llegar a la preferencia colectiva. Esta es una crítica que autores como William Riker han utilizado frecuentemente para desentenderse de la idea de autogobierno.
La segunda procede de la teoría de la elección pública: la democracia como autogobierno no es alcanzable porque los ciudadanos están mal informados, no saben realmente lo que quieren, y los políticos son miopes y autointeresados y se aprovechan de la ignorancia ciudadana para obtener rentas de los grupos de interés.
La tercera objeción, finalmente, procede del liberalismo clásico: el pueblo se deja arrastrar por la demagogia, no tiene verdadero discernimiento y puede ceder al impulso de no respetar los derechos de las minorías. En consecuencia, es preciso establecer límites severos al funcionamiento de la democracia mediante constituciones rígidas, cortes supremas y tribunales constitucionales, agencias independientes y mecanismos de frenos y contrapesos que eviten que la mayoría se salga con la suya.
En los tres casos, la posibilidad del autogobierno es seriamente puesta en duda. Por un motivo u otro, la conclusión es que la democracia debe contentarse con ser una forma de accountability que garantice la posibilidad de alternancia en el gobierno. Este es el entramado intelectual que ha servido de coartada para despreciar las consecuencias que para el autogobierno democrático tiene el crecimiento del dominio tecnocrático.
Coda: el futuro de la democracia
En 1939, Friedrich Hayek escribió un lúcido artículo titulado «The Economic Conditions of Interstate Federalism» [Las condiciones económicas del federalismo interestatal]5, que anticipaba el curso que tomaría la política europea en su intento de crear una estructura federal supranacional. La tesis se puede resumir fácilmente: a su juicio, los Estados nacionales interfieren excesivamente en el funcionamiento de la economía de mercado. La ciudadanía consiente el intervencionismo porque procede de su propio gobierno. Pero si los Estados se unen y forman una federación interestatal, la heterogeneidad de las diferentes sociedades impedirá la formación de un consenso favorable a la intervención. Según Hayek, nadie quiere pagar impuestos que han sido aprobados por gente de otras sociedades. El economista austríaco concluía de este modo: «Si el precio a pagar por un gobierno democrático internacional es la restricción del poder del Ejecutivo, se trata de un precio no demasiado elevado, que todos aquellos que creen genuinamente en la democracia deberían estar preparados para asumir».
Ya en 1939, Hayek anticipaba que la creación de una federación supraestatal constituye la mejor receta para impedir que los gobiernos recauden impuestos destinados a financiar el gasto público. Desde su punto de vista liberal, la integración supranacional era la mejor solución para constreñir, en los términos que he definido aquí, el ejercicio del autogobierno democrático. Aunque inicialmente la ue se concibiera conforme a otros principios, ha acabado siendo, especialmente tras el proyecto de unión monetaria, la realización del sueño hayekiano, a saber: un orden político sin capacidad para alterar el orden espontáneo que crean los mercados.
Tras varias décadas de hegemonía liberal, las naciones más avanzadas han asumido obedientemente la necesidad de despolitizar la economía a través de un sistema tecnocrático de regulación a escala supranacional. El único intento de insumisión fue el de Syriza en Grecia, pero quedó rápidamente neutralizado por los poderes europeos.
El futuro que se adivina es el que mencioné al comienzo de este artículo: un orden institucional que conforme una especie de Estado de derecho supranacional, en el que se garanticen derechos y libertades –lo que no es un logro menor– y donde puedan celebrarse elecciones, pero no como una forma de elegir entre alternativas mediante la agregación de preferencias ciudadanas, sino como un mecanismo de accountability de las elites gobernantes. Las decisiones que afecten los intereses económicos quedarán blindadas o aisladas frente al poder democrático o, dicho de otra forma, la política económica se «despolitizará» y pasará a formar parte del nuevo dominio tecnocrático6.
-
1.
Diferencial en el tipo de interés que pagan por su deuda pública los países en relación con un tipo de referencia, en este caso el alemán.
-
2.
La carta a Berlusconi puede encontrarse en «Trichet e Draghi: un’azione pressante per ristabilire la fiducia degli investitori» en Corriere della Sera, 5/8/2011; la carta a Zapatero puede encontrarse en J.L. Rodríguez Zapatero: El dilema. 600 días de vértigo, Planeta, Barcelona, 2013.
-
3.
Ch. Adolph: Bankers, Bureaucrats, and Central Bank Politics, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
-
4.
W. Streeck: Comprando tiempo. La crisis pospuesta del capitalismo democrático, Katz / Capital Intelectual, Buenos Aires, 2016.
-
5.
En New Commonwealth Quarterly No 2, 9/1939.
-
6.
Desarrollo esta idea en mi libro La impotencia democrática, Catarata, Madrid, 2014. Sobre el dominio tecnocrático de la ue, v. mi artículo «From a Deficit of Democracy to a Technocratic Order: The Post-Crisis Debate on Europe» en Annual Review of Political Science vol. 20, 2017.