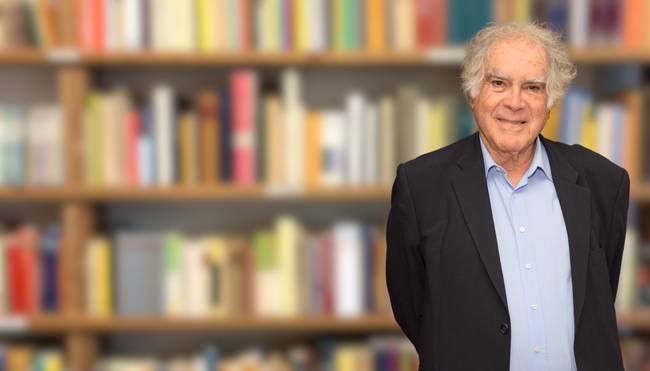Huntington y la "invasión latina"
Nueva Sociedad 201 / Enero - Febrero 2006
El más reciente libro de Samuel P. Huntington, dedicado a definir la identidad de Estados Unidos, tiene interés, sobre todo, como síntoma. Es indicio de un clima de opinión dominante entre los conservadores de ese país que piensa el mundo en términos de identidades culturales rígidas, incompatibles, enemigas. Lo más notable y lo más conocido es la construcción de un estereotipo delIslam como enemigo de Occidente.El libro de Huntington, en un giro peligroso, busca al enemigo en casa, concretamente, en los inmigrantes latinoamericanos y sobre todo mexicanos que son, según su argumento, inasimilables y por lo tanto representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Introducción
Se puede hablar interminablemente sobre la identidad, la de cualquier grupo. Siempre será un tema confuso, discutido, difícil de manejar, no porque sea en sí mismo más complejo que otros, sino porque las identidades son por definición imaginarias y pueden construirse echando mano de cualquier cosa. El problema puede resumirse en una frase: hablar sobre la identidad es hacer política. Se sepa o no, se haga o no con esa intención, enunciar una identidad, definirla o defenderla es hacer política en el sentido más básico de la palabra: se trata de establecer lo que nos separa de los otros, lo que nos hace diferentes de ellos; la identidad se define siempre en un campo estratégico donde lo que importa son las fronteras. Eso no es en sí mismo malo, pero es necesario tenerlo presente.
Ninguna identidad colectiva es natural ni definitiva; pueden proponerse muchas: de base religiosa, lingüística, jurídica, y cada una significa una agrupación diferente. Todas tienen un adarme de verdad o, al menos, todas son verosímiles en alguna medida, todas son engañosas también porque omiten algo –mucho, tal vez– de lo que tenemos en común con ellos, los otros, y oscurecen a la vez todas o casi todas las diferencias que hay entre nosotros. No es más natural ni más obvio sentirse americano, latinoamericano, mexicano, indígena u otomí, que sentirse cristiano, de izquierda u obrero; uno no es esencialmente nada de eso. Ahora bien: esa misma precariedad hace que las identidades se afirmen de manera beligerante, tanto más cuanto más problemática sea la frontera entre ellos y nosotros.
No digo nada nuevo. En el fondo, es posible que toda política sea una política de identidad, incluso cuando apela a los puros intereses individuales de los consumidores, los contribuyentes, los ciudadanos; después de todo, su eficacia depende de que los individuos se reconozcan efectivamente como consumidores, contribuyentes o ciudadanos. Pero no es eso lo que me interesa, sino la tendencia reciente a pensar en términos de identidades étnicas, nacionales o religiosas, identidades culturales que se refieren –se supone– a rasgos fundamentales e inmodificables que constituyen un modo de vida, un modo de ser. Identidades reificadas, pensadas como una cosa sólida, de fronteras perfectamente claras, con una existencia objetiva e indiscutible. Se escucha hablar con toda naturalidad de civilizaciones, nacionalidades y culturas con un lenguaje que parece traído de los años 30 del siglo pasado, y es un lenguaje que tiene éxito. Tampoco hay en ello un gran misterio: resulta muy sencillo pensar mediante estereotipos, lo mismo que resulta atractivo sentirse parte de una comunidad real, sustantiva.
Si uno se pone trágico, ese nuevo auge de las identidades culturales puede señalar el ocaso de los ideales de la Ilustración. Es verdad. También es una derivación impensada de esos mismos ideales: de la igualdad de derechos, de la soberanía popular. En todo caso es, con plena justicia, el tema de nuestro tiempo.
Crónica de un fracaso (editorial) inesperado
El profesor Samuel P. Huntington ha contribuido al clima culturalista de los últimos años sobre todo con una expresión que ha hecho fortuna: la de «choque de civilizaciones». Su último libro, ¿Quiénes somos?, prometía ser tan escandaloso y popular como los anteriores. No ha sido así, no ha cuajado en la opinión pública con la facilidad de los otros. Es un estudio sobre la «identidad» de Estados Unidos, escrito de acuerdo con la misma fórmula: una mezcla de trabajo académico, literatura de divulgación y gesticulación panfletaria. En comparación con sus demás libros, éste ha pasado casi inadvertido. No es ni mejor ni peor, no le ha faltado publicidad, solo parece haber sido inoportuno. Tal vez acusa también la debilidad básica de la retórica identitaria: es mucho más sencillo señalarlos a ellos, reducirlos a un estereotipo, que definirnos a nosotros.
Huntington es una de las grandes celebridades del star system intelectual de EEUU: es profesor en Harvard, donde fue director de la Academia de Estudios Internacionales, pero se ha destacado sobre todo por la publicación de libros, si no estrictamente de divulgación, sí dirigidos al gran público y que han tenido un impacto apreciable en la opinión estadounidense. Es uno de los intelectuales más prestigiosos del conservadurismo de su país: partidario de una definición unilateral de la política exterior, enemigo desde luego del Tribunal Penal Internacional, pero también del resto del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. Contribuyó como pocos a la construcción del Islam como enemigo inconciliable de la «civilización occidental» y, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, ha lanzado este voluminoso alegato en defensa de la identidad estadounidense.
El libro es una secuela, incluso una consecuencia lógica de los anteriores. Está escrito, según dice el prólogo, con intención patriótica, para contribuir a la recuperación de los valores estadounidenses en el contexto del «choque de civilizaciones». Lo que le preocupa a Huntington es la decadencia de la cultura estadounidense, incluso el riesgo de que se pierda, de que desaparezca su identidad. De acuerdo con su idea, la cultura de EEUU fue creada a fines del siglo XVIII y es, en sus valores y en su definición, blanca, británica y protestante; quienes arribaron más tarde, quienes no eran blancos, británicos ni protestantes, han llegado a ser estadounidenses asimilándose a esa cultura. Puede parecer una caricatura, pero no lo es. Son los argumentos del autor, con sus propias palabras.
La mitad del libro está dedicada a describir y explicar la cultura de EEUU; la otra mitad se ocupa de los peligros a los que se enfrenta en nuestros días. Por una parte, señala la amenaza de unas elites desarraigadas, que menosprecian los valores estadounidenses: funcionarios, gerentes de empresas, nuevos ricos que se sienten cosmopolitas e intelectuales para los que es un signo de distinción no compartir las ideas ni las emociones de la gente vulgar. Por otra parte, identifica la amenaza de la inmigración proveniente de países hispanohablantes y, muy especialmente, de México. Hay motivos para pensar que ése es el tema básico, el que más preocupa a Huntington: no solo por la cantidad de páginas que le dedica, el tono apocalíptico de algunas descripciones o los rasgos verdaderamente siniestros de su estereotipo del «hispano» o del mexicano, sino porque el avance que se publicó en la revista Foreign Policy como publicidad para el libro se titulaba precisamente «El desafío hispano». De eso se trata el libro, ésa es la frontera que quiere trazar.
Desde un punto de vista académico, el texto de Huntington es absolutamente indefendible. Es un desastre conceptual y metodológico que de puro absurdo no puede ni discutirse en serio. En ocasiones, sus estrategias de argumentación son graciosas: necesita decir, por ejemplo, que en el siglo XVIII la sociedad norteamericana era casi exclusivamente blanca, británica y protestante, de modo que hace sus cuentas, muy bien ordenadas, sobre los cuatro millones de habitantes que había, excluyendo a los indígenas y al millón de afroamericanos esclavos a los que no cuenta porque no eran considerados miembros de la sociedad. El resto es por el estilo. No obstante, tiene interés sobre todo como síntoma, como indicio.
Algo más, sumamente revelador: la mayoría de las críticas que recibió fueron tan lamentables como el libro, porque estaban concebidas en sus mismos términos. Casi todas adoptaban el mismo punto de vista, de un culturalismo beligerante, llamémoslo así, basado en estereotipos y fantasías sobre el «carácter nacional». Se limitaban a invertir las valoraciones y destacar las enormes virtudes de los latinoamericanos o los mexicanos. Es decir: la polémica resultó una escenificación patética del «choque de civilizaciones», un absurdo, como suele suceder cada vez que se discute sobre las identidades tomándolas como algo esencial, objetivo.
Paradojas del culturalismo
El libro de Huntington no es una novedad ni por el tema ni por el estilo de argumentación. Al contrario: forma parte de lo que podría llamarse la «deriva identitaria» que orientó la mayoría de las discusiones políticas en las últimas décadas del siglo XX. En todas partes había agravios culturales, identidades discriminadas o no reconocidas, fuertes sentimientos de pertenencia, etnias, naciones y civilizaciones; en Europa estaban los viejos y renovados nacionalismos: serbio, croata, checo, vasco, irlandés, corso, lo mismo que en América Latina el nuevo indigenismo, con todas sus variantes, y el integrismo islámico, el integrismo cristiano-occidental y un explosivo florecimiento de los movimientos identitarios de minorías en EEUU.
Llama la atención la hostilidad con que se refiere Huntington al «multiculturalismo», la cantidad de páginas que dedica a denunciarlo como ideología antioccidental y factor definitivo en la decadencia de EEUU; llama la atención, especialmente, porque las premisas de su argumentación y todo su confuso aparato conceptual vienen precisamente de ahí. Era culturalista su visión de El choque de civilizaciones, y es culturalista su idea de la identidad estadounidense; prefiere los bloques grandes y masivos, pero su modo de exposición es idéntico al de los nacionalistas serbios, los integristas islámicos o los militantes de la identidad «hispana» en EEUU.
Insisto: no hay novedad. La deriva identitaria tuvo su auge con el resurgimiento de los nacionalismos en Europa central y en el Cáucaso después del derrumbe del bloque soviético. Venía de más lejos y tiene también otras fuentes. Por una parte, influyó la transformación del feminismo y de los movimientos de defensa de las minorías, sobre todo en EEUU. Durante los años 60 su lucha había sido por los derechos civiles; en los 80 adoptó nuevas estrategias, se orientó básicamente hacia lo que se llamó «acciones afirmativas» o de discriminación positiva, y adoptó una nueva retórica apoyada en una afirmación beligerante de la diferencia, del valor de la diferencia.
En esta deriva identitaria influyó también una nueva floración del «tercermundismo», con fuertes resonancias contraculturales, de mucho éxito en la izquierda europea desorientada después de la caída del muro de Berlín y el giro liberal de la socialdemocracia; los movimientos indígenas latinoamericanos o la causa palestina ofrecieron, por decirlo de algún modo, una ideología de sustitución, con la ventaja de que permitía una crítica radical al modo de vida de Occidente sin consecuencias para ese modo de vida. El espejo europeo reforzó el componente identitario de los conflictos fuera de Europa.
En el campo académico, esto tuvo su reflejo en las polémicas entre liberales y comunitaristas y entre liberales y multiculturalistas. De un lado, quienes defendían la herencia ilustrada: valores universales, derechos individuales; del otro, los partidarios de los derechos colectivos, la diversidad cultural. Lo curioso, que hizo el debate bastante confuso en general, es que los argumentos comunitarios y culturalistas eran básicamente derivaciones lógicas de la tradición liberal; partían de la defensa de los derechos individuales, pero incluían el derecho de todo individuo a vivir y expresarse en los términos de su propia cultura; también tenían como criterio la idea democrática, pero de una democracia que no se limitase a los procedimientos, sino que tuviese un contenido moral, es decir, que expresase los valores concretos de cada comunidad. Finalmente, de la idea liberal de la tolerancia resultaba la exigencia de respetar por igual a todas las culturas. La dificultad de los argumentos culturalistas en la práctica puede explicarse en un par de frases. Los derechos culturales son, por definición, derechos colectivos, no individuales, y con frecuencia se trata de los derechos de la colectividad sobre los individuos. Los pueblos indígenas, el pueblo vasco o la comunidad islámica son sujetos imaginarios pero que habitualmente tienen portavoces, representantes o autoridades cuya legitimidad deriva de la identidad que dicen defender (y que es una entre las varias identidades posibles de esos grupos humanos, y no necesariamente la primordial para muchos de sus miembros). El derecho de una comunidad a preservar su cultura implica su derecho a protegerse contra el avasallamiento de otras culturas; pero implica también en la práctica el derecho a impedir heterodoxias y desviaciones de los individuos que forman parte de esa comunidad.
Hemos visto ya lo suficiente de esas consecuencias prácticas en Bosnia, en el País Vasco, entre los indígenas chiapanecos, y no podemos llamarnos a engaño. No digo que el multiculturalismo sea por fuerza y siempre intolerante, pero es un riesgo real. Sucede. No por accidente, sino como una consecuencia de la lógica misma del intento. Se escoge un conjunto de rasgos culturales, los de un momento histórico o los que imagina la nostalgia, da lo mismo, y se les confiere un valor absoluto para definir la verdadera identidad del grupo que sea; con eso se tiene una justificación trascendente e indiscutible del poder político. La vaguedad de la cultura como derecho individual adquiere así una forma rígida, fronteras, enemigos. En esa línea se inscriben los libros recientes de Huntington. Su encono contra el multiculturalismo, contra las pequeñas identidades, es la contraparte de su construcción de las grandes identidades: la civilización occidental, la cultura de EEUU. Sencillamente, supone que hay identidades verdaderas y falsas. La que él reivindica en ¿Quiénes somos? es la verdadera identidad de EEUU, la verdadera cultura estadounidense, que es una única entidad, cuyos límites coinciden con las fronteras políticas del país. Trabaja en sentido inverso al multiculturalismo, que descubre múltiples grupos distintos y hasta incompatibles dentro de los viejos Estados, pero procede de la misma manera. Primero, postula la existencia de un sujeto colectivo con una esencia propia, definitiva; después, reconstruye los rasgos de su identidad, espigando la historia o las estadísticas, hasta tener un cuadro completo, con todas las peculiaridades que necesita para identificar a los otros, los que no pertenecen. Como todos los argumentos culturalistas, el de Huntington tiene un punto ciego en el que se pone de manifiesto su carácter político, porque es refractario a la razón: no puede siquiera admitir que se dude de la existencia del sujeto colectivo como tal, como sujeto con una identidad única e inmodificable. No lo discute ni lo explica, lo da por supuesto como si fuese una obviedad absoluta.
Se entiende que, admitido eso, admitido que existan una esencia de EEUU y una de los mexicanos, de los hispanos, etc., la argumentación solo se puede disparatar, porque la discusión entera gira en el vacío.
La retórica de la decadencia
Es posible ir un poco más atrás para entender la lógica de esa reivindicación de las identidades. En el origen está la reacción contra los valores universales, contra la idea de la humanidad establecida por la Ilustración, la reacción contra la Revolución francesa y las guerras napoleónicas. Se trataba, nada menos, de encontrar un fundamento no racional de la vida social y la acción política, un fundamento no racional para las instituciones, como alternativa al modelo contractual, individualista, que había producido la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (y la guillotina, el Terror y el imperio napoleónico). Entiéndase: un fundamento no racional, pero convincente para la sensibilidad moderna y que evitase el contagio de las ideas francesas. Lo intentó Edmund Burke, quien descubrió la importancia fundamental de los prejuicios, la sabiduría de la tradición; lo intentaron también los románticos puestos a explorar el espíritu de los pueblos, su auténtica naturaleza, su genio característico, enterrado bajo los artificios de la civilización. Ambas tendencias han seguido vivas, siguen vivas hasta la fecha, pero han necesitado otros lenguajes para explicarse: concretamente, han tenido que buscar un fundamento científico. En la segunda mitad del siglo XIX se recurrió a la filología para trazar una extensa frontera que justificase la singularidad de Europa; en muy resumidas cuentas, se trataba de explicar que los valores universales no eran universales, sino patrimonio del conjunto de pueblos indoeuropeos, que participaban de una tradición única, sin ningún punto de contacto con los pueblos semíticos. Las especulaciones que sirvieron de apoyo a la hipótesis indoeuropea no dejan de tener interés: afinidades lingüísticas, mitológicas, arqueológicas. Nunca se obtuvo el hallazgo concluyente, la «lengua originaria», pero eso es anecdótico. Lo que llama la atención es la necesidad –una necesidad política, se entiende– de afirmar la absoluta diferencia entre pueblos semíticos e indoeuropeos; o sea, la idea de que no había, ni podía haber, ninguna clase de parentesco en particular con los judíos. Hoy sabemos adónde condujo esa concepción; seguramente por ese motivo se habla casi siempre de la «civilización judeocristiana». En todo caso, es inocultable que la lógica es la misma de la retórica culturalista de hoy, cuya afinidad con los intentos de Burke o los del romanticismo alemán tampoco se puede ignorar. Los desarrollos de la biología, en particular los de la genética y la teoría de la evolución, ofrecieron un nuevo fundamento para establecer distinciones; a fines del siglo XIX, fue el descubrimiento de la «raza» como hecho natural, que coincidió con la conquista y el reparto de África. Lo que decía el sentido común de los europeos, lo que repetía la prensa patriótica todos los días, había sido confirmado por la ciencia: existían razas distintas, blancos y negros para empezar; distintas por naturaleza, con rasgos heredados genéticamente, sometidas al proceso de selección natural que impone la supervivencia del más apto. Es decir, de los europeos. La idea causó furor, y no solo en Europa. A fin de cuentas, era de lo más tranquilizador pensar que la identidad era un asunto natural, indefectible, que podía demostrarse con datos científicos. Nadie puede sostener hoy en día la hipótesis de la singularidad absoluta de los pueblos indoeuropeos y nadie suscribe el racismo biológico, que era todavía moneda de uso corriente a mediados del siglo XX. No obstante, argumentos muy similares se presentan armados sobre la base de estadísticas, encuestas de opinión y una terminología de vago prestigio antropológico. Hoy son culturas, pero igualmente tradicionales, distintas, incompatibles, igualmente irracionales, objetivas como los hechos de la naturaleza, imposibles de confundir. La preocupación por la identidad se vuelve central, obsesiva, en momentos de crisis, cuando existe la sensación de que el vínculo social básico está amenazado; entonces la hipótesis indoeuropea se transforma en antisemitismo, la idea biológica de la raza produce el entusiasmo ario. Por eso los discursos sobre la identidad entroncan, en su estructura y en sus motivos, con la retórica de la decadencia. Los intelectuales, los escritores y los políticos llegan con frecuencia a la pregunta por la identidad a partir de un sentimiento de pérdida, incluso de desmoronamiento: la íntima convicción de que las cosas ya no son lo que eran. A veces, el resultado es una particular forma de melancolía, introspectiva y casi mística, como la de la burguesía alemana de mediados del siglo XIX o la de la generación española del 98; a veces, es un ánimo vindicativo, que empuja a identificar dentro de la sociedad a los culpables de la decadencia. Me interesa subrayar esa opción porque es precisamente la que escoge Huntington (y con él, una parte de la opinión estadounidense). Quienes quieren ser portavoces de comunidades pequeñas, grupos minoritarios, acostumbrados a una posición subordinada, suelen adoptar una retórica victimista, enfocada hacia los enemigos exteriores. En las grandes potencias es mucho más frecuente que se trate de identificar al enemigo interior: aquellos que están entre nosotros pero que en realidad no son como nosotros, agentes patógenos, causantes de la enfermedad social. No es otra cosa que la lógica del «chivo expiatorio» que ha descrito admirablemente René Girard: en situaciones de crisis, de transición acelerada, fácilmente se generaliza una sensación de miedo, de ansiedad; las causas reales de la crisis no son visibles, no se comprenden, no pueden asirse ni identificarse o son imposibles de combatir. De modo que, para defenderse, la sociedad imagina un enemigo concreto sobre el cual pueda descargarse la ira colectiva; es, por regla general, un individuo o un grupo con un estigma cualquiera: con frecuencia se trata de extranjeros o de los fieles de una religión minoritaria, en otro tiempo también de quienes tenían algún defecto físico. Da lo mismo. En la elaboración que hace de él la fantasía social, el grupo estigmatizado se convierte en el enemigo.
Es una triste paradoja que el mecanismo efectivamente funcione. No se resuelve la crisis, no se acaban los males expulsando o aniquilando al enemigo imaginario, pero se recupera un sentimiento de cohesión. Eso, cuando se pasa a los hechos. Ahora bien: el chivo expiatorio tiene utilidad, también, cuando continúa presente y se le puede acusar periódicamente de cualquier desgracia imaginable.
En la sociedad estadounidense hay una larga tradición de movimientos políticos con esa estructura; desde el siglo XVIII ha habido oleadas de agitación contra los católicos, contra los masones, contra los judíos, también contra los comunistas. Es una historia conocida. El estigma ha ido cambiando, entre otras cosas por los cambios en el origen de la población inmigrante, pero hay también un blanco inalterable: la ciudad y las elites urbanas en particular. Se supone que los ricos, los poderosos, también los intelectuales, son responsables de la enfermedad social; ellos permiten o favorecen la extensión del mal, no solo por ambición, sino porque son desarraigados. Se han separado de los valores y del modo de vida del hombre común, donde reside el verdadero espíritu estadounidense.
Los argumentos de Samuel P. Huntington encajan dentro de esa tradición con una exactitud asombrosa. Otro tanto ocurre con una porción considerable de los políticos e intelectuales «neoconservadores», cuyo discurso tiene una inconfundible coloración populista: que en la práctica sus preferencias y sus decisiones terminen favoreciendo precisamente a esa elite urbana desarraigada, a las grandes empresas que ganan con la globalización, no es anecdótico. En casi todas partes las «guerras culturales» tienen consecuencias similares, sirven para desplazar el conflicto social y representarlo en otros términos, relativamente inocuos.
La amenaza mexicana
Huntington no tiene dudas: el peligro está en la migración mexicana, que es inasimilable y amenaza con desvirtuar o destruir la identidad estadounidense. Es una migración distinta de las anteriores –dice– porque es ilegal, mucho más numerosa, continua y proviene de un país vecino que, además, podría reivindicar parte del territorio de EEUU. Tarda en integrarse, tiende a vivir segregada, tiene menores ingresos y un nivel de escolaridad más bajo que los demás grupos y un fuerte sentimiento de identidad. Todo ello se explica con estadísticas más o menos serias, más o menos tramposas, con algunas anécdotas, o bien usando las declaraciones de algún líder local de movimientos identitarios «hispanos», como si se tratara de la opinión general de los mexicanos. Si se limpia de demagogia la argumentación, hay dos rasgos notables que distinguen a la nueva inmigración: es, efectivamente, mucho más numerosa que las anteriores y tiende a concentrarse en algunas regiones, en ciertas ciudades, incluso en algunos barrios de esas ciudades. Lo interesante, aunque Huntington casi no le presta atención, es que no se trata de un hecho exclusivo de EEUU; sucede algo muy semejante con los turcos en Alemania, con los argelinos y los marroquíes en Francia o los paquistaníes en Gran Bretaña. Es decir: lo que ha cambiado –por la organización global de la economía, por los medios de comunicación, por muchas razones– es la estructura del fenómeno migratorio. No hay dos experiencias iguales, pero no dejaría de tener interés tratar de establecer comparaciones, evaluar los diferentes modelos de incorporación, desde la segregación formal, con derechos restringidos, hasta la uniformación jurídica y educativa. Para hacerlo, sin embargo, habría que comenzar por admitir que esa «nueva migración», por llamarla de algún modo, es un fenómeno global e inevitable, que obedece a la estructura económica y jurídica de principios del siglo XXI. Pero esto es precisamente lo que Huntington no admite de ninguna manera: en su explicación –como en la de Jean-Marie Le Pen y el Frente Nacional francés, pongamos por caso– lo que hay es un problema cultural y es un problema de ellos, los otros, los que no pueden asimilarse. La operación es muy simple y se ha usado hasta el cansancio. Consiste en desplazar los conflictos sociales, de intereses, de instituciones, de leyes, de orden económico, y situarlos en el plano «cultural». Hay muchas ventajas en ello. La primera es que permite obviar los problemas reales: la estructura del mercado de trabajo, por ejemplo, el costo de la seguridad social, la influencia de los sindicatos, la legislación laboral, el régimen fiscal de las empresas, también la discriminación, la desigual distribución de servicios urbanos, las reglas del comercio internacional; cualquiera de esos temas, mucho más si se plantean como conjunto, implica sacar a la luz conflictos de intereses de muy difícil solución, en los que la «sociedad estadounidense» no podría tener una opinión unánime. Pero hay más: las «guerras culturales» son de una pureza casi abstracta y admiten posiciones rígidas e indudables porque se refieren a ideas de valor absoluto, que suelen tener una fuerte carga emotiva. Cuando se trata de la familia, la vida, la identidad o la tradición, la gente tiende a adoptar posiciones intransigentes y es más receptiva hacia una retórica sentimental. Son temas que se experimentan como algo subjetivo, fuera de cálculos, intereses y razonamientos prácticos. El desplazamiento comienza con la caracterización del fenómeno. La nueva migración se distingue, entre otras cosas, por ser ilegal. Es indudable. A partir de ese hecho, resulta natural para Huntington –y para muchos como él– hablar de inmigrantes ilegales o trabajadores ilegales, pero usando la misma regla habría que hablar de empresas ilegales, empresarios ilegales o clases medias ilegales, para referirse a todos los que ofrecen trabajo a los inmigrantes indocumentados porque les resulta mucho más barato. Y no solo no se hace así, sino que parecería escandalosamente absurdo hablar así, a pesar de que unos y otros incumplen la misma ley de la misma manera. Si se hablase en serio, habría que plantear el problema del marco jurídico de EEUU y sus contradicciones con el sistema económico; entonces, más vale que sea un problema de ellos, los ilegales. Lo más grave que tiene una operación semejante, la fabricación de una «guerra cultural», es que refuerza los rasgos que identificaba T.W. Adorno como típicos del «síndrome autoritario»: el culto a la fuerza y el menosprecio de los débiles, la disposición a alinearse con el poderoso, la tendencia a pensar en términos de estereotipos, pensarse a sí mismo y pensar a los demás como partes de un bloque colectivo, de rasgos fijos; también, la sumisión absoluta al orden de las cosas tal como está establecido, lo que implica la necesidad de pensar que ese orden es inalterable y necesario, natural. Nada lo describe con tanta exactitud como la idea de que un judío es un judío, un mexicano es un mexicano, con una esencia inmodificable. Todo ello aparece en el estilo y los razonamientos de Samuel Huntington con una claridad sorprendente y tiene eco en su público. No digo nada del aparato estadístico que emplea Huntington en su libro para darle un aspecto científico al argumento. Es una mezcla tramposa de encuestas y censos de años y periodos distintos, en lugares distintos, recortados para justificar sus prejuicios. En rigor, no demuestran nada. Otras estadísticas servirían para apoyar conjeturas completamente distintas, incluso opuestas. Las que se presentan en el libro sugieren otra explicación: describen una estructura social y ocupacional que ha creado un nicho para trabajadores indocumentados, que no se integran al sistema fiscal, que tienen redes de apoyo, vínculos familiares y muy escasa movilidad. En resumidas cuentas, las estadísticas de Huntington dicen que la mayoría de los mexicanos en EEUU son pobres en una economía que necesita el trabajo de los pobres (en un sistema global en que los pobres de EEUU son relativamente menos pobres que otros). Es tan simple como eso. Resulta vulgar plantearlo así, pero me consuela el recuerdo de una frase de Isaiah Berlin: nada nos garantiza que la verdad, cuando lleguemos a descubrirla, vaya a ser interesante. No lo es. Huntington propone, a cambio, la épica de las identidades en conflicto; propone soluciones grandiosas y quiméricas: cerrar absolutamente la frontera, expulsar a todos los inmigrantes ilegales, aislar a EEUU del resto del mundo para preservar mejor su identidad y sus valores. Propone llevar a casa el choque de civilizaciones, para que nadie se quede sin su cuota de heroísmo y sin que eso tenga mayores consecuencias. En la cafetería de la universidad, mientras tanto, seguirá habiendo mexicanos para servir la comida y recoger los platos.
Bibliografía
Adorno, Theodor W.: The Stars Down to Earth and Other Essays on the Irrational in Culture, Routledge, Londres, 2002.Barth, Fredrik: Ethnic Groups and Boundaries, Waveland Press, Illinois, 1967.Bayart, Jean-François: L’illusion identitaire, Fayard, París, 2004.Brückner, Pascal: Le sanglot de l’homme blanc, Seuil, París, 1983.Finkielkraut, Alain: La défaite de la pensée, Folio, París, 2001.Frank, Thomas: What’s the Matter with Kansas?, Metropolitan Books, Nueva York, 2005.Girard, René: Le bouc émissaire, Grasset, París, 1982.Hofstadter, Richard: Anti-Intellectualism in American Life, Vintage, Nueva York, 1963.Huntington, Samuel P.: ¿Quiénes somos? Los desafíos a la identidad nacional estadounidense, Paidós, Barcelona, 2004.Mamdani, Mahmood: Good Muslim, Bad Muslim, Pantheon Books, Nueva York, 2005.Ridao, José María: La paz sin excusa, Tusquets, Barcelona, 2003.Traverso, Enzo: La violencia nazi, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.