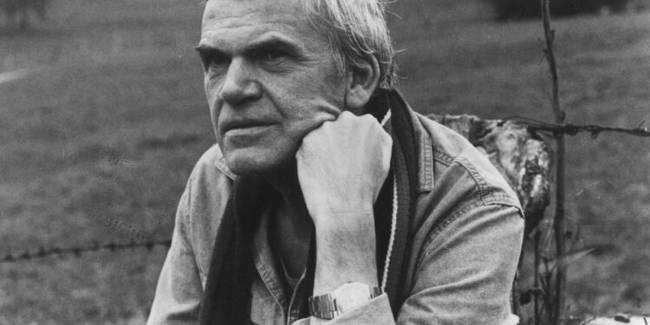José María Arguedas, Mario Vargas Llosa y el Papacha Oblitas
En diálogo con «Los ríos profundos», de José María Arguedas
Nueva Sociedad 238 / Marzo - Abril 2012
¿Cómo escribir en castellano lo que es concebido y resuena en quechua? Ese es uno de los desafíos de José María Arguedas al componer sus novelas. Lo resuelve creando un idioma literario, basado en el castellano, que no deja de transmitir la extranjeridad de las mayorías indígenas dentro de la identidad nacional peruana. El oficio del escritor y su capacidad para oír «voces a través de las voces» se entremezclan en este artículo con el dilema político: ¿qué hacer con los fantasmas que siguen habitando el Perú andino, dar cuenta de ellos en una nueva construcción nacional o exorcizarlos como una «utopía arcaica»?

El extranjero te permite ser tú mismo al hacer de ti un extranjero. Edmond Jabès, En su blanco principio
1. El nacionalismo es un sistema de ideas y creencias fundado en la distinción entre la propia comunidad nacional y las restantes –los extranjeros que pueblan el ancho mundo– y en la suposición de la especificidad –real– y la superioridad esencial –imaginada– de esa comunidad sobre todas las otras. De ahí la proliferación en América Latina de expresiones que denotan esta diferencia específica e insinúan el orgullo de la implícita superioridad esencial: «mexicanidad», «bolivianidad», «peruanidad» «argentinidad», «colombianidad». Que a cada una de estas esencias nacionales corresponda una literatura (una narrativa, una ensayística, una poesía) y una historiografía, parecería ser un corolario ya contenido en el mismo enunciado y tan evidente como el hecho de que les corresponde un territorio.
Contra tal corolario este extranjero se inscribe en falso.
El nacionalismo supone el orgullo por la nación propia, esa invención de los siglos recientes, un idioma común, ese destilado de los tiempos antiguos, y un sentimiento de pertenencia y protección, esa necesidad sin tiempo de los humanos. La que será la lengua nacional va desplazando, subordinando y aplastando a las que antes coexistían en el mismo territorio y se afirma, única, como la lengua del mando y de los intercambios. La nación, una e indivisible, y el Estado en el cual encarna aborrecen la diversidad. Esta operación de desplazamiento y anulación de las otras lenguas sobre un mismo territorio fue realizada en lo fundamental en América Latina por la Conquista y las repúblicas del siglo XIX. El despojo de las lenguas indígenas y de sus mundos de imágenes y significados fue parejo con el despojo de los territorios y las tierras, este siempre unos cuantos pasos delante de aquel.
Las dos dimensiones constitutivas del espacio de existencia del Estado-nación: la relación de mando-obediencia y la relación de intercambio mercantil (el poder y el dinero, el soberano y el mercante), ambas sancionadas en códigos y leyes, requieren esa lengua común como vehículo de las órdenes y de los intercambios, así como un ejército para aquellas y una moneda para estos. La comunidad estatal-nacional es un producto histórico; es decir, se funda en un pasado común, como todas las comunidades humanas, e imagina un destino común. Es, como ha sido llamada, una «empresa histórica nacional».
El nacionalismo es la ideología que exalta esos valores. Para ello necesita, además de un cuerpo de leyes, una literatura que unifique el sentimiento de pertenencia a esa comunidad y una historiografía que imagine y recree ese pasado común y lo convierta en patrimonio mítico de todos. «Idioma nacional» e «historia nacional» son materias en todos los niveles formativos de la educación elemental. Conocidas y repetitivas son las largas disputas historiográficas y literarias a las cuales aquella necesidad ha dado origen o alimento. El nacionalismo supone la existencia de una comunidad estatal, existente o en ciernes; una comunidad, esto es, entre gobernantes y gobernados en términos políticos; entre dominadores y dominados en términos sociales; entre propietarios y no propietarios en términos económicos. En esta comunidad doble e internamente separada –de ahí la necesidad de la relación estatal, no como administración sino como cohesión–, el nacionalismo es el conjunto de creencias e ideas compartidas por todos sobre un pasado común, una empresa común y un destino común, el de la nación en la cual todos se reconocen y a la cual todos pertenecen.
El nacionalismo es la ideología que une en una comunidad imaginaria esas partes diversas en conflicto –ellos los ricos, nosotros los pobres–, que en la vida real saben bien por dónde pasa en cada caso la línea divisoria, una línea que es movediza y cambiante por naturaleza. El nacionalismo no habla del ser humano en tanto tal, sino de una identidad compartida y delimitada por una frontera. Es una de las formas modernas de la inmemorial «sed de comunidad», de protección, de pertenencia. El nacionalismo, como lo eran la religión y los vínculos de sangre en las sociedades de Antiguo Régimen, es un límite que nos define, nos separa y nos protege de Ellos, los Extranjeros, los Judíos, los Musulmanes, los Extraños Portadores del Mal.
Desesperadamente, la nación necesita ordenar la literatura según su unidad y sus relaciones de mando. El uso nacionalista de la literatura de autores nacionales contribuye a crear el territorio imaginario de la comunidad donde se reconocen superiores e inferiores, quienes viven el pacto no escrito de mando y obediencia. La imaginación literaria forma parte del tejido conectivo de la comunidad imaginaria y, al vivir en esa zona de conexión, de ella saca también materia de trabajo.
El nacionalismo es real e intenso en las comunidades nacionales. Y al mismo tiempo es una construcción imaginaria para cubrir o paliar desgarraduras reales, fronteras internas, tiempos diferentes, relaciones asimétricas y desiguales, e impedir que estas desintegren la comunidad nacional imaginada, aquella de la cual un himno dice que «en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió». Como cualquier otro producto del espíritu y del trabajo, la literatura puede –y suele– servir al nacionalismo, y el escritor puede creer que esa misión es suya. Pero, en su origen y en su destino, la literatura no tiene que ver con la nación, sino con los seres humanos (uno de cuyos atributos es la nacionalidad), con sus vidas y con sus palabras.
2. La literatura es una construcción abierta de palabras e ideas, cuyo sustento es una comunidad de lengua y de pasado. Es posible, digo, poner la literatura al servicio del nacionalismo (o del comunismo, o de cualquier otro sistema de ideas y creencias), pero es una operación innecesaria y ajena a su naturaleza. La literatura se nutre de un pasado humano destilado en una lengua. Se nutre, demasiado se ha dicho, de lo vivido y lo leído. «El niño dicta y el hombre escribe», dice Julien Green, sin que sea obligatorio tomarlo al pie de la letra. El hombre escribe en una lengua en cuyas palabras «el tiempo ha dejado su huella oscura y profunda», según decía Humboldt. Ese tiempo que carga de sentido las palabras, sus sonidos y sus combinaciones, es, como lo quería Fernand Braudel, el tiempo de «la historia particularmente lenta de las civilizaciones, en sus profundidades abismales, en sus rasgos estructurales y geográficos», una historia que precede a la nación y la contiene.
Las palabras, es cierto, cambian también en los tiempos cortos. Pero por debajo, la historia larga las sigue rigiendo, y los sentidos y significados que menos cambian son tal vez los que organizan por debajo a los cambiantes: pasiones, gestos, ritos agrarios o funerarios. De ese humus profundo se nutre la lengua y, con ella, el escritor.
¿Tiene que ver con el tiempo de los nacionalismos, es decir, con el de las instituciones y el imaginario de los Estados-nación? Sí, tiene que ver, pero lo ordena secretamente desde abajo, sin que esa duración oceánica de la historia sea alterada por la superficie móvil de los acontecimientos cotidianos descritos por la crónica nacional. El peso de las palabras, pese a lo cambiante de los discursos, es casi siempre un animal de fondo.
Escritor y lengua se nutren de la historia común. Pero esta historia no es tanto la de los acontecimientos cotidianos, aunque ellos sean la materia o el tema de la escritura, sino las vicisitudes y los modos de estar en el mundo –y en esos aconteceres– de los seres humanos sobre los cuales y en los cuales se condensa, uno por uno y por comunidades, el peso enorme y acumulado de la historia anterior. Sobre la literatura y sobre el escritor actúa la historia inmóvil de Braudel, la larga duración, lo que apenas cambia mientras todo cambia. En realidad, cuando el escritor habla de seres humanos, aunque su narración parezca un trozo ficticio de la historia de los acontecimientos inmediatos y aunque así él mismo lo crea, está hablando de hombres y mujeres cuyos gestos, palabras, reacciones, relaciones y sueños se fueron formando en la larga duración, en el tiempo inmóvil, y toman cuerpo en el acontecimiento de sus vidas.
Algo similar, conforme a sus propios métodos y pruebas, hace el historiador. La relación de la nación y sus instituciones con la historiografía parece sufrir urgencias similares. La nación necesita una historia instituida como ella misma. En cambio la historia, como conocimiento y como arte, no necesita a la nación sino a los seres humanos en sus diversas relaciones cambiantes en el tiempo. Al impulso del escritor de fondo no lo apasionan las querellas del nacionalismo –aunque no las ignore y aun mismo en el caso en que estas puedan ser su tema– pero sí la lengua y la vida de esa comunidad humana que ahora es nación.
3. El escritor, todos lo sabemos, sigue siendo un artesano. Produce quizás para el mercado, pero hace cada vez –o quiere hacerlo– una obra única, la trabaja, la pule, la «acaricia» para sentir la textura o la tersura.
No es un artesano solo en el modo de trabajo y en su relación singular con el objeto. Lo que el escritor se propone producir es ante todo un valor de uso. Le importa primero que esté bien hecho y terminado, le importa un poco menos cuánto circule. Cuando comience a preocuparle primero cuánto circulará y para lograr esa circulación sacrifique palabras o párrafos, cuando en su mente esté el valor de cambio con el uso como mero soporte del valor, seguirá escribiendo, bien o menos bien, pero habrá permutado oficio por carrera.
No estoy diciendo que no pueden producirse y no se hayan producido obras maestras por encargo. Al contrario. En pintura, en arquitectura, en música, en artesanía, obras en las que el espíritu parece soplar sin ataduras fueron contratadas en épocas diversas por estricto y especificado encargo. Pero encargo no es mercado moderno, como cualquiera entiende, y no es lo mismo producir por uno o para el otro. Músico, blusero o escritor siguen siendo oficios cuyo primer destino es el esfuerzo y el deleite propios, es decir, oficios de artesano. Y los artesanos existen antes que las naciones y, primero Dios, las sobrevivirán.
Oficio de artesanos. Diré aquí, en las palabras de ellos, cómo trabajan con la vivencia y con el idioma dos escritores que por vocación y oficio son cosmopolitas y, por lo tanto, tienen idioma, historia y pasado, pero no alcanzo a verles nacionalismo.
Uno es Sergio Pitol, a quien aún mal conozco pero tendré la osadía de citarlo. En «El oscuro hermano gemelo», suerte de cuento, ensayo y divertimento incluido en El arte de la fuga, Pitol cita a Justo Navarro: «Ser escritor es convertirse en un extraño, en un extranjero: tienes que empezar a traducirte a ti mismo. Escribir es un caso de impersonation, de suplantación de personalidad: escribir es hacerse pasar por otro». Y luego sigue él:
No concibo a un escritor que no utilice elementos de su experiencia personal, una visión, un recuerdo proveniente de la infancia o del pasado inmediato, un tono de voz capturado en alguna reunión, un gesto furtivo vislumbrado al azar para luego incorporarlos a uno o varios personajes. El escritor hurga más y más en su vida a medida que su novela avanza. No se trata de un ejercicio meramente autobiográfico: novelar a secas la propia vida resulta, en la mayoría de los casos, una vulgaridad, una carencia de imaginación.1
Casi de inmediato el texto se dispara en un relato donde se cruzan la anécdota, el novelista y los personajes de su novela de los años siguientes. Recala finalmente en estas líneas penúltimas:
La última novela de José Donoso, Donde van a morir los elefantes, lleva un epígrafe de William Faulkner que ilumina la relación de un novelista con su obra en proceso: A novel is a writer’s secret life, the dark twin of a man. [Una novela es la vida secreta de un escritor, el oscuro hermano gemelo de un hombre]. Un novelista es alguien que oye voces a través de las voces.2
Aquí aparece el Doble. Entonces, mejor detengámonos y doblemos la esquina.El otro es E. M. Cioran. En Historia y utopía publica una carta escrita en 1957, desde París, «a un amigo lejano» que, «desde ese país que fue el nuestro y que ya no es de nadie», Rumania, le pregunta si tiene intención «de volver a escribir en nuestra lengua» o si seguirá siendo fiel al francés duramente aprendido:
Sería embarcarme en el relato de una pesadilla referirle la historia de mis relaciones con este idioma prestado, con todas sus palabras pensadas y repensadas, afinadas, sutiles hasta la inexistencia, volcadas hacia la exacción del matiz, inexpresivas a fuerza de haber expresado tanto, de terrible precisión, cargadas de fatiga y de pudor, discretas hasta en la vulgaridad. ¿Cómo quiere que un escita las acepte, aprenda su significado neto y las manipule con escrúpulo y probidad? No hay una sola cuya elegancia extremada no me dé vértigo: ninguna huella de tierra, de sangre, de alma hay en ellas. Una sintaxis de una rigidez, de una dignidad cadavérica las estruja y les asigna un lugar de donde ni el mismo Dios podría desplazarlas. Cuánto café, cigarros y diccionarios para escribir una frase más o menos correcta en una lengua inabordable, demasiado noble, demasiado distinguida para mi gusto. Y solo me di cuenta de ello cuando, desgraciadamente, ya era demasiado tarde para apartarme; de otra forma nunca hubiera abandonado la nuestra, de la que a veces extraño su olor a frescura y podredumbre, mezcla de sol y de bosta, su fealdad nostálgica, su soberbio desarrapo. Ya no puedo retornar a ella; la lengua que tuve que adoptar me retiene y me subyuga a causa de esos mismos trabajos que me costó. ¿Soy, como usted insinúa, un «renegado»? «La patria no es más que un campamento en el desierto», reza un dicho tibetano. Yo no voy tan lejos: daría todos los paisajes del mundo por el de mi infancia.3
Y aquí aparece el Extranjero Errante. Detengámonos pues una vez más y ahora demos media vuelta. Demasiados son ya los personajes de extramuros.
4. En 1996 Mario Vargas Llosa publicó La utopía arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo4. Es un estudio de la obra y la vida del escritor peruano muerto por suicidio el 28 de noviembre de 1969. Se ve un libro escrito con apuro, como si un plazo fijo limitara al autor, un texto que no fue muy revisado, que no agota las fuentes y que es simplificador y repetitivo: las mismas afirmaciones y conclusiones se reiteran capítulo tras capítulo, se repiten frases enteras, las citas parecen al azar. Es además un libro cargado de ideología, que desde su mismo título da por supuesto lo que quiere demostrar. A tantos años de la muerte de Arguedas, Vargas Llosa analiza el contenido político e ideológico que atribuye a su obra, no tanto su escritura ni su lenguaje. Considera a Arguedas un escritor indigenista (cuando este mismo lo niega en sus ensayos) y decide que su obra corresponde a «una visión de la literatura en la cual lo social prevalecía sobre lo artístico y en cierto modo lo determinaba». A esta visión atribuida, Vargas Llosa opone la suya propia: «ser un escritor significa primera, o únicamente, asumir una responsabilidad personal: la de una obra que, si es artísticamente valiosa, enriquece la lengua y la cultura del país donde ha nacido».
«El país donde ha nacido»: el nacionalismo de Vargas Llosa es moderno y propone y describe lo que tiene ante sus ojos, un Perú «desindianizado», formado por millones de migrantes a las ciudades, en «mezcolanza» y «entrevero», donde no domina un castellano puro sino «un extraño híbrido en el que al rudimentario español o jerga acriollada que sirve para la comunicación, corresponden unos gustos, una sensibilidad, una idiosincrasia y hasta unos valores estéticos virtualmente nuevos: la cultura chicha», en cuya «música chicha» se combinan, por ejemplo, los huaynos andinos con el rock y con los ritmos caribeños.
En «este nuevo Perú informal», dice Vargas Llosa, gracias a «la economía informal creada por ellos, (...) han surgido por primera vez un capitalismo popular y un mercado libre en el Perú». «Es evidente que lo ocurrido en el Perú de los últimos años ha infligido una herida de muerte a la utopía arcaica». «Aquella sociedad andina tradicional, comunitaria, mágico-religiosa, quechuahablante, conservadora de los valores colectivistas y las costumbres atávicas, que alimentó la ficción ideológica y literaria indigenista, ya no existe». Cualquiera sea la forma política de los gobiernos por venir y su política económica, concluye, «el Perú se halla encarrilado hacia una sociedad que descarta definitivamente el arcaísmo y acaso la utopía».
Sí, puede ser: imposible dejar de ver en esta proclama peruana de Vargas Llosa la propuesta de un nacionalismo dinámico y modernizador que en México encarnaron Plutarco Elías Calles en su tiempo, y mucho más Carlos Salinas de Gortari y su estirpe en el nuestro. Sí, puede ser. Nada más que Arguedas nunca propuso la utopía del retorno al Tahuantinsuyo incaico ni fue un escritor indigenista, si por indigenismo entendemos aquella variedad del nacionalismo –extendida después de la Revolución Mexicana en México, Perú, Ecuador y Bolivia– que se propone respetar, absorber e integrar a las culturas indígenas en la corriente única de la cultura nacional y de su idioma, contra la propuesta liberal decimonónica de ignorarla y desaparecerla en nombre del progreso, la república y la unidad de la nación moderna.
La imaginación de Arguedas va por otros senderos. En «La novela y el problema de la expresión literaria en Perú», ensayo de 1950 que revisó y corrigió en 1968 como prólogo a la edición chilena de Yawar Fiesta5, escribe: «Pero los dos mundos en que están divididos estos países descendientes del Tahuantinsuyo se fusionarán o separarán definitivamente algún día: el quechua y el castellano. Entretanto, la via crucis heroica y bella del artista bilingüe subsistirá. Con relación a este grave problema de nuestro destino, he fundamentado en un ensayo mi voto a favor del castellano».
En Los ríos profundos6, cúspide literaria en torno de la cual giran su obra y su vida, Arguedas se propone dos cosas: narrar el mundo encantado de los Andes peruanos desde su propia infancia trasfigurada y encontrar en su idioma castellano el lenguaje para decir ese mundo que se nombra a sí mismo en quechua, un idioma en cuya estructura perviven el encantamiento del mundo y el pensamiento indígena que con él forma un todo. Se propone hablar él, José María Arguedas, bilingüe, hijo de un abogado errante del Cusco y de una madre que murió cuando él tenía tres años de edad, nacido en 1911 en la provincia de Andahuaylas, donde en 1940, de una población total de 90.195 habitantes, solo 265 no hablaban quechua y 80.611 eran monolingües quechuas, criado por indios e instruido en su infancia por don Felipe Maywa y don Víctor Pusa, comuneros; hablar él en la lengua que diga la voz de estos y la voz de los ríos profundos, los cerros y las piedras, que por supuesto hablan.
A la idea misma de ese mundo no tiene acceso Vargas Llosa, a juzgar por su libro. Lo traduce a lo más por «naturaleza animada» o por «concepción animista». Esta podría ser en todo caso una fuente de inspiración, dice Vargas Llosa, para «los movimientos llamados ecologistas», «el fenómeno político más novedoso de los últimos años»: «Los jóvenes que militan en esta cruzada pueden reivindicar a José María Arguedas, pues la utopía del autor de Los ríos profundos es la suya».
En cuanto a la infancia, Vargas Llosa simplifica a tal punto la cuestión que, en las anécdotas de la niñez vivida por Arguedas, busca el correspondiente directo de los episodios narrados en sus novelas. El positivismo y sus escritores no conocen al «oscuro hermano gemelo» ni oyen «voces a través de las voces». Se inclinan, más bien, a «novelar a secas la propia vida» en una especie de ficción realista y a rastrear la misma inclinación en la obra ajena. Similar es la manera en que el nacionalismo de los críticos literarios busca la relación de cada escritor con lo nacional.
Otra cosa intenta Arguedas al recrear el mundo indígena con los materiales oscuros de su infancia y hacerlo hablar por una lengua «casi extranjera»:
Realizarse, traducirse; convertir en torrente diáfano y legítimo el idioma que parece ajeno; comunicar a la lengua casi extranjera la materia de nuestro espíritu. Esa es la dura, la difícil cuestión. La universalidad de este raro equilibrio de contenido y forma, equilibrio alcanzado tras intensas noches de increíble trabajo, es cosa que vendrá en función de la perfección humana lograda en el transcurso de tan extraño esfuerzo. ¿Existe en el fondo de esa obra el rostro verdadero del ser humano y su morada? (...) Pero si el lenguaje así cargado de extrañas esencias deja ver el profundo corazón humano, si nos trasmite la historia de su paso sobre la tierra, la universalidad podrá tardar quizá mucho; sin embargo vendrá pues bien sabemos que el hombre debe su preeminencia y su reinado al hecho de ser uno y único.
Para lograrlo era necesario encontrar los sutiles desordenamientos que harán del castellano el molde justo, el instrumento adecuado. Y como se trata de un hallazgo estético, él fue alcanzado como en los sueños de manera imprecisa.
¿Lo alcanzó? Arguedas dice que sí, que lo logró en su cuento «Agua», y para que no queden dudas lo dice de este modo:
¡Ese era el mundo! La pequeña aldea ardiendo bajo el fuego del amor y del odio, del gran sol y del silencio; entre el canto de los zorzales guarecidos en los arbustos; bajo el cielo altísimo y avaro, hermoso pero cruel. ¿Sería trasmitido a los demás ese mundo? ¿Sentirían las extremas pasiones de los seres humanos que lo habitaban? ¿Su gran llanto y la increíble, la transparente dicha con que solían cantar a la hora del sosiego? Tal parece que sí. 5. En Los ríos profundos conversan el mundo encantado del tiempo indio y el mundo encantado del tiempo de la infancia, lo cual no quiere decir, ni de lejos, dos mundos felices o dos mundos ideales: violencia, pasión, mezquindad, exaltación y humillación conviven en ellos cada hora. El lirismo del texto arguediano dimana de la tensión constante entre ambos mundos y de su propia materia de trabajo: un castellano construido y hablado con resonancia quechua, una imaginería campesina indígena que se hace una con las formas de decirla.
Llega el muchacho Ernesto a la picantería, donde se toma chicha y se comen platos picantísimos. «Oirás, pues, al Papacha Oblitas», le dice la moza que sirve a los parroquianos, señalando al arpista. El músico trashumante, «maestro famoso en centenares de pueblos», empieza a cantar un huayno, hablando con el río estrofa tras estrofa en el sonido dulce de la lengua quechua: «Río Paraisancos, caudaloso río, no has de bifurcarte hasta que yo regrese». El muchacho recuerda:
La voz aguda caía en mi corazón, ya de sí anhelante, como un río helado. El Papacha Oblitas, entusiasmado, repitió la melodía como la hubiera tocado un nativo de Paraisancos. El arpa dulcificaba la canción, no tenía en ella la acerada tristeza que en la voz del hombre. ¿Por qué, en los ríos profundos, en estos abismos de rocas, de arbustos y sol, el tono de las canciones era dulce, siendo bravío el torrente poderoso de las aguas, teniendo los precipicios ese semblante aterrador? Quizá porque en esas rocas, flores pequeñas, tiernísimas, juegan con el aire, y porque la corriente atronadora del gran río va entre flores y enredaderas donde los pájaros son alegres y dichosos, más que en ninguna otra región del mundo.
Sigue cantando el arpista y hablándole al río: «Cuando sea el viajero que vuelve a ti, te bifurcarás, te extenderás en ramas». Los parroquianos dejan de tomar y conversar. Escuchan. El muchacho también:
¿Quién puede ser capaz de señalar los límites que median entre lo heroico y el hielo de la gran tristeza? Con una música de esas puede el hombre llorar hasta consumirse, hasta desaparecer, pero podría igualmente luchar contra una legión de cóndores y de leones o contra los monstruos que se dice habitan en el fondo de los lagos de altura y en las faldas llenas de sombra de las montañas. Yo me sentía mejor dispuesto a luchar contra el demonio mientras escuchaba ese canto. Que apareciera con una máscara de cuero de puma, o de cóndor, agitando plumas inmensas o mostrando colmillos, yo iría contra él, seguro de vencerlo.
Llegué a Perú en 1959, después de tres años de vivir, extranjero, en Bolivia. Un amigo me dio alojamiento y un libro, Los ríos profundos, apenas publicado. Empecé a leerlo y me invadió la misma agitación interior que al muchacho con la música y el canto del arpista. Era el mismo castellano con el quechua por debajo en que me hablaban, en esos años bolivianos, el minero Nina en La Paz, el minero Constantino en Oruro, el estudiante Amadeo Vargas, cochabambino. Eran los olores, eran los paisajes lentos e inmensos del altiplano bajo la bóveda azul cristal de la alta montaña.
«¿Sería trasmitido a los demás ese mundo? ¿Sentirán las extremas pasiones de los seres humanos que lo habitaban?», se preguntaba Arguedas. «Tal parece que sí», se respondía. Me fui a vivir a Europa al año siguiente. Llevé conmigo solo dos libros: Los ríos profundos y Poemas humanos, y una traducción para hacer en el largo viaje por mar: los Écrits, de León Trotsky. El barco era nuevo, se llamaba Maipú, hacía la travesía entre Buenos Aires y Hamburgo, y naufragó pocos viajes después.
6. El libro de Vargas Llosa, según creo yo, es un exorcismo progresista, positivista y nacional para ahuyentar a viejos fantasmas que siguen viviendo en el Perú andino y en el «Perú informal», en lo que él describe como «ese nuevo país compuesto por millones de seres de origen rural, brutalmente urbanizados por las vicisitudes políticas y económicas»: la humillación, el odio, la violencia.
Antigua es la costumbre criolla y mestiza de humillar al indio, y así de antiguas son también las costumbres del odio. Sus raíces más hondas están en los mundos que Arguedas recrea, y tales las ve el autor, mucho más que sus críticos. Esas costumbres viven siempre y persisten en la fractura entre las dos comunidades –ellos y nosotros– en que está dividida cada comunidad nacional imaginada en estos países latinoamericanos. El nacionalismo no constata esa fractura en su registro. Los humillados, sí. No sé decir si hay literatura de estas tierras que no roce alguna vez sus bordes. El 14 de noviembre de 1969 Hugo Blanco, preso desde 1963 en la isla cárcel de El Frontón frente al puerto de El Callao, escribió una carta en quechua a Arguedas, quien le había enviado con Sybila, su esposa, su novela Todas las sangres: «Yo no puedo decir qué es lo que penetra en mí cuando te leo, por eso, lo que tú escribes no lo leo como las cosas comunes, ni tampoco tan constantemente: mi corazón podría romperse. Mis punas comienzan a llegar a mí con todo su silencio, con su dolor que no llora, apretándome el pecho, apretándolo». Luego le refiere el movimiento indio que lo llevó a la cárcel: «Cuánta alegría habrías tenido al vernos bajar de todas las punas y entrar al Cuzco, sin agacharnos, sin humillarnos, y gritando calle por calle: ¡Que mueran todos los gamonales! ¡Que vivan los hombres que trabajan!». Bajaron de las punas y entraron a la ciudad «sin agacharnos, sin humillarnos»: esa fue la hazaña nueva. «Les hicimos oír todo cuanto hay, la verdad misma. (...) Se lo dijimos en quechua. (...) Y casi hicieron estallar la Plaza de Armas estos maqtas emponchados»7.
La carta quechua del prisionero de El Frontón provoca una intensa agitación espiritual en Arguedas. Le responde también en quechua: «Ayer recibí tu carta: pasé la noche entera, andando primero, luego inquietándome con la fuerza de la alegría y de la revelación».
Sin fecha, pero escrita el día 24 de noviembre, cuatro antes de su suicidio, esta carta de Arguedas comienza diciendo: «Hermano Hugo, querido, corazón de piedra y de paloma», y enseguida va, intuyendo tal vez que podía ser la última, a Los ríos profundos:
Quizás habrás leído mi novela Los ríos profundos. Recuerda, hermano, el más fuerte, recuerda. En ese libro no hablo únicamente de cómo lloré lágrimas ardientes; con más lágrimas y con más arrebato hablo de los pongos, de los colonos de hacienda, de su escondida e inmensa fuerza, de la rabia que en la semilla de su corazón arde, fuego que no se apaga. Esos piojosos, diariamente flagelados, obligados a lamer tierra con sus lenguas, hombres despreciados por las mismas comunidades, esos en la novela, invaden la ciudad de Abancay sin temer a la metralla y a las balas, venciéndolas. Así obligaban al gran predicador de la ciudad, al cura que los miraba como si fueran pulgas; venciendo balas, los siervos obligan al cura a que diga misa, a que cante en la iglesia: le imponen la fuerza.
Dice después que imaginó esta invasión «como un presentimiento» para que «los que entienden de luchas sociales y de la política (...) comprendan lo que significa esta toma de la ciudad que he imaginado»:¡Cómo, con cuánto más hirviente sangre se alzarían estos hombres si no persiguieran únicamente la muerte de la madre de las pestes, del tifus, sino la de los gamonales, el día que alcancen a vencer el miedo, el horror que les tienen! ¿Quién ha de conseguir que venzan ese terror en siglos formado y alimentado, quién? ¿En algún lugar del mundo está ese hombre que los ilumine y los salve? ¿Existe o no existe, carajo, mierda?, diciendo, como tú lloraba fuego, esperando, a solas.
«Temo que ese amanecer cueste sangre, tanta sangre», continúa. «Tú sabes y por eso apostrofas, clamas desde la cárcel». Y entonces vuelve al odio, el de los humillados:
Como en el corazón de los runas que me cuidaron cuando era niño, que me criaron, hay odio y fuego en ti contra los gamonales de toda laya; y para los que sufren, para los que no tienen casa ni tierra, los wakchas, tienes pecho de calandria; y como el agua de algunos manantiales muy puro, amor que fortalece hasta regocijar los cielos. Y toda tu sangre había sabido llorar, hermano. Quien no sabe llorar, y más en nuestros tiempos, no sabe del amor, no lo conoce.
Después, el regreso a la infancia, las voces que le hablan a través de las voces y el anuncio de su muerte cercana, como una despedida:
Tu sangre ya está en la mía, como la sangre de don Víctor Pusa, de don Felipe Maywa. Don Víctor y don Felipe me hablan día y noche, sin cesar lloran dentro de mi alma, me reconvienen en su lengua, con su sabiduría grande, con su llanto que alcanza distancias que no podemos calcular, que llega más lejos que la luz del sol. Ellos, oye Hugo, me criaron, amándome mucho, porque viéndome que era hijo de misti, veían que me trataban con menosprecio, como a indio. En nombre de ellos, recordándolos en mi propia carne, escribí lo que he escrito, aprendí todo lo que he aprendido y hecho, venciendo barreras que a veces parecían invencibles. Conocí el mundo. Y tú también, creo que en nombre de runas semejantes a ellos dos, sabes ser hermano del que sabe ser hermano, semejante a tu semejante, el que sabe amar.
¿Hasta cuándo y hasta dónde he de escribirte? Ya no podrás olvidarme, aunque la muerte me agarre, oye, hombre peruano, fuerte como nuestras montañas donde la nieve no se derrite, a quien la cárcel fortalece como a piedra y como a paloma.
He aquí que te he escrito, feliz, en medio de la gran sombra de mis mortales dolencias. A nosotros no nos alcanza la tristeza de los mistis, de los egoístas; nos llega la tristeza fuerte del pueblo, del mundo, de quienes conocen y sienten el amanecer. Así la muerte y la tristeza no son ni morir ni sufrir. ¿No es verdad hermano? Recibe mi corazón.
Digo que el «oscuro hermano gemelo» acompañó hasta ese momento al escritor. A través de las voces oía voces en sus dos idiomas, el «dulce y palpitante quechua», el castellano heredado y literario, los «sutiles desordenamientos» en que los dos se cruzan. ¿Es esto nacionalismo? El nacionalismo amortigua este conflicto, para este extranjero en su Perú el conflicto se volvió insufrible: la humillación, el odio y la ternura, como en su carta última, no tenían ya consuelo ni salida en su gran oficio de escritor.
Habrá quien pueda leer en esta carta a un escritor político. Yo no la veo así. Veo en ella lo que es, el adiós del escritor a su mundo donde ya no se halla, recordando con ira, con odio y con ternura. Veo la sombra de Walter Benjamin, judío y extranjero, quien en 1940, vísperas de su suicidio, escribía que en la clase trabajadora, «el nervio principal de su fuerza», el odio y la voluntad de sacrificio, «se nutren de la imagen de los antepasados oprimidos y no del ideal de los descendientes libres». Dicen los que estudian, los que conocen y los que nomás miran la vida, que en este fin de siglo la pobreza en el mundo crece vertiginosamente año con año. No es un estado pasajero, sino una relación social estable y necesaria para reproducir el mundo este en que vivimos. Con ella crecen el desamparo, la humillación y el odio, se dividen y fragmentan las naciones y se separan las nacionalidades. Tal vez no tan buenos porvenires, pero sí fuertes ideas y grandes obras literarias deben de estar gestándose en esta explosión de la desigualdad, de la ira y de la diversidad, porque para ellas son fértiles los tiempos como estos.
7. En la madrugada del 1º de enero de 1994 un ejército de indígenas chiapanecos en rebelión, armados y no armados, enmascarados y hablando entre sí en sus idiomas, tomaron la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la antigua Ciudad Real de la Colonia, la capital de los terratenientes, y al otro día se retiraron a la selva en el mismo orden en que habían venido. No sé si todos, pero Arguedas de seguro sí, comprendieron entonces la inmensidad del gesto.
-
1.
S. Pitol: El arte de la fuga, Era, México, DF, 1996.
-
2.
Ibíd.
-
3.
E. M. Cioran: Historia y utopía, Artífice, México, DF, 1981.
-
4.
Fondo de Cultura Económica, México, DF, 1996.
-
5.
En J.M. Arguedas: Un mundo de monstruos y de fuego, selección e introducción de Abelardo Oquendo, FCE, México, 1993.
-
6.
Las citas de esta obra están tomadas de la edición de Losada, Buenos Aires, 1998.
-
7.
Las cartas entre Hugo Blanco y José María Arguedas se publicaron inicialmente en la revista Amaru Nº 11, Lima, 12/1969.