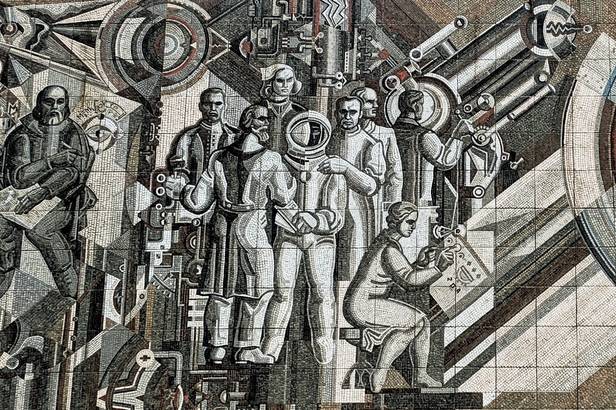La cultura de la calentura. El imperio de los sinsentidos
Nueva Sociedad 109 / Septiembre - Octubre 1990

Ahora resulta que los objetos de nuestra cotidianeidad se han vuelto cachondos: los zapatos son cachondos, un arete es cachondo, también un harapo o un pantalón. Lo que la oferta de mercancías pone a nuestra disposición es supercachondo. Alguien, de pronto, se pone caliente por una Coca Cola fría, el otro por una cerveza y una torta, cosas que fácilmente se obtienen con poco dinero. Si antes la gente tenía ganas de algo, hoy siente calentura coloquialmente hablando. ¿Se está haciendo un circunloquio de lo que significa «estar caliente»? ¿La utilización inflacionaria del término es acaso ruptura de un tabú? A duras penas. Después de la liberalización de las relaciones sexuales y de su discusión pública se han establecido nuevas normas. Ya no es posible subvertir ningún orden con el uso general de términos sexualmente designados. Además, cuando el concepto y el significado se encuentran disociados, las palabras ya no provocan a nadie.
Sin embargo, el sentido se da en la generalización como un juego relacionado con las promesas no cumplidas de la vida sexual libre y el mundo prometedor de mercancías cargadas de ilusiones. Parte de este juego es también un retorno a los años cincuenta, cuando el mundo de mercancías aún podía centellear y brillar sin el riesgo de ser cuestionado. Hoy que todo puede ser fácilmente cachondo ya nada lo es. Si estoy caliente por ti, ¿qué te distingue de una Coca Cola?
Lo mediato de la calentura no ofrece ningún acceso directo, no proporciona ningún medio para asir directamente los objetos que la provocan. La calentura es una sensación mediata, altamente mediada también por los varones. Lo que la calentura es y el modo como debe ser experimentada lo han establecido los hombres cuidando sus intereses de dominio y sus temores. Estar caliente sucede a distancia, y en la relación de las palabras no hay indicios sobre cómo eliminarla. El verbo «calentarse» tampoco ofrece una solución. La mano sobre los pechos de la secretaria es un gesto de poder y no una calentura franca. Ser caliente y permanecer frío se vuelven una y la misma cosa. Aún en aquellos lugares y momentos en los que la calentura parece encontrar una satisfacción inmediata, sólo conduce a placeres abstractos: Louis Aragón, defendiendo el burdel, expresa: «Frecuento esos lugares para entregarme simplemente a los deseos que a veces me provocan ciertos rostros alguna vez amados... lo que lo lleva a uno a ese lugar es un deseo genérico» (Paysan de París).
Si el funcionamiento del burdel se deriva del recuerdo de promesas concretas, aunque tiene una función abstrayente, el peepshow sustenta desde un principio su carácter abstracto. El peepshow vive de la distancia y, por eso produce, de promesas concretas, promesas abstractas. De ahí que parezca el lugar donde la calentura se encuentra en sí misma difícilmente podría encontrar otra cosa, dada la manera peculiar en que se ha formado y deformado.
Estos «deseos», a pesar de su carácter genérico, o quizá precisamente por él, no se refieren a un todo, la totalidad de una persona. La calentura se centra en parcialidades en Truffaut son las piernas; en Fellini, los pechos gigantescos. Pareciera que el mundo de las mercancías se liga íntimamente al de la sexualidad masculina. Sin embargo, toda integración de impulsos humanos se origina en objetos parciales de deseo, pero sólo como punto de partida. ¿Es quizá la calentura masculina una regresión parcial?
El peepshow es la calentura que por convención social resulta de mirar como una posibilidad de distanciamiento. A lo largo del proceso civilizatorio occidental, este «mirar» se ha constituido en una conducta cotidiana, en el más importante de los sentidos. Esta actividad sensorial caracteriza la experimentación en las ciencias naturales. Es un recurso para mantener las cosas distantes de nosotros, para soportar la ambivalencia entre el dominio y la subordinación: «Sin embargo, lo esencialmente material de la corporeidad todavía no nos atañe en el mirar. Es por ello que los objetos que miramos pueden estar lejos de nosotros. De la misma manera nos relacionamos con ellos sólo teóricamente, no de manera práctica todavía, ya que los dejamos 'ser' y sólo nos ocupamos de su parte ideal. Debido a esta independencia del rostro de su real corporeidad puede nombrarse a la mirada el sentido más noble»1.
El peepshow resplandece bajo una luz chillona y deslumbrante. A media luz, y sin el escondite seguro, sería un «antro de vicio». Porque en lugar de una mirada caliente, podría haber un intercambio de miradas calientes. Y de las miradas calientes podría surgir el deseo. Las normas de conducta para niños y científicos (no se mira fijamente a gente extraña ni se le señala con el dedo, sine ira et studio) delatan el hecho de que el mirar debe estar condicionado socialmente y no es inmune a la tentación de convertirse en un medio para acercarse y mirar activamente. El mirar divagante y deseoso, la mirada soslayada y el ojo bizco deben prohibirse porque si la mirada no crea una distancia, puede convertirse en contacto físico. «Es por la afinidad de estos dos sentidos que la mirada sustituye al tacto: las aproximaciones visuales suplen al contacto físico. De ahí que las ganas de mirar jamás son tan intensas como cuando aquello que se deja tocar con plena intensidad, a su vez desea fervientemente ser tocado»2.
Sin embargo, la fuerza de estos sentidos apenas puede desplegarse en una sociedad orientada hacia la productividad y el consumo. Si los sentidos no pueden domesticarse totalmente, al menos deben ser confinados a espacios de juego delimitados cama doble, burdel que, por su separación, tergiversan nuevamente el deseo con la abstracción.
Ya que mirar y tocar no deben convertirse en partes de una misma calentura ganosa y cachonda, deben sustituirse el uno por el otro y viceversa. La calentura, por ejemplo, implica «estar caliente» o «autocalentarse» de la persona misma, y se diferencia del deseo en que éste, sin un objeto concreto, no funciona. La calentura en sí misma es indiferente a los objetos. Tal es la calentura de la pornografía, que no posee un objeto concreto y se puede satisfacer indiscriminadamente. Las mujeres en la pornografía son intercambiables, la calentura provocada en este contexto se ha de satisfacer con la propia mujer, con la amante o incluso con una prostituta. Si se reduce a las ganas de mirar de quien se calienta por una mujer sin individualidad, la calentura se transforma en un concepto masculino. Algo chocante, si, pero mientras el objeto permanezca abstracto ante las ganas, el mirar con ganas, las ganas de mirar, no altera ninguna regla del juego social. Cuando se le disocia y encierra en la atmósfera enrarecida mezquina de los pornoshops y los cines, la calentura degenera en farsa.
Que las mujeres tengan dificultades con este tipo de calentura, con estas ganas de mirar, no sólo obedece a que les atribuye el papel de objeto de la calentura masculina; la falta de capacidad para entusiasmarse por la pornografía incluso aquella producida por mujeres para mujeres depende también de que la gana abstracta de mirar les es ajena. Las mujeres no tienen ninguna experiencia en mirar desde una perspectiva de dominio; esto tampoco se esperaba de ellas. Apenas con la liberalización de la sexualidad se manifestó la necesidad de equiparar las necesidades de la mujer con las de su compañero. Si esto se lograra, si fuera posible conocer realmente estas necesidades, sería quizá posible deshacer el temor que siempre provocó la otra «naturaleza» de los deseos femeninos: casi todos los amores en la literatura mundial culminan con la muerte de la protagonista. Sin embargo, no se ha erradicado el conflicto. Al ser humano no le resulta tan fácil lidiar con su propia naturaleza como al jardinero con sus plantas: no puede podar su calentura. A fin de vivir dentro de la sociedad, el individuo necesita reprimir sus deseos. Pero aún reprimiéndolos permanecen, y ningún sacrificio le dará la seguridad de que sus deseos lo dejarán en paz de una vez por todas. Donde brotan éstos de manera incontrolada y sus mecanismos de defensa no funcionan, los deseos producen temores tanto en hombres como en mujeres.
La calentura podría alterar el orden. Podría ser improductiva. Si la calentura no estuviera disociada, orillada a los márgenes o encamada en las fijaciones de los roles sexuales sociales, no podría ser integrada, como un objeto cachondo a la cotidianeidad. «Vieja caliente» es un insulto fuera del mundo de la pornografía. De esta forma se insulta ante todo a la mujer que viola el rol de comportamiento aceptado aunque sólo sea de manera transitoria de virgen, madre o prostituta. La ofensa parece particularmente peligrosa, ya que estas mujeres representan aquello que debe ser reprimido en el terreno de la sexualidad. Esto no sólo hace que los hombres se sientan amenazados sino también y, especialmente, las mujeres.
¿Qué es lo que se reprime concretamente? Las mujeres del movimiento feminista se han abocado a la búsqueda de la sexualidad femenina para liberarse de la dominación y ligarse a lo dominado para así reencontrarse como sujetos. Sin embargo, los resultados de esta búsqueda dejan mucho que desear, especialmente para las mujeres. El sexo cariñoso y la distensión relajada tan importantes para las mujeres permanecen confinados a otro nivel, a la fragmentación de la sexualidad, a aquello que las mujeres pretendían combatir. Resulta difícil definir positivamente la «otra» sexualidad: pues, ¿cómo podría realizarse, si ha transcurrido mucho tiempo? ¿Después de la paz viene una guerra de posiciones? La onda sadomasoquista corre hacia la recuperación de la violencia de la pasión. ¿De la violencia en la pasión?
La meta de la liberalización de la sexualidad era lograr la paz entre los sexos mediante la igualdad de derechos. Ahí no se implica la igualdad de derechos, en tanto aceptación de su ser concretamente diferente, sino una nivelación mediante la abstracción de lo concreto. Donde sólo el equivalente puede tener derechos iguales, las polaridades se deben nivelar por equivalencias: las ganas de los hombres por las mujeres igual a las ganas de las mujeres por los hombres. ¿Cómo funciona esto? A las mujeres se les permite, pueden y deben tener un orgasmo igual que los hombres. Se busca el punto cero, una fuente de deseo - orgasmo femenino comparable al del pene. Con la aspiración a liberarse del rol de objeto las mujeres dieron el primer paso al hacer la diferenciación entre orgasmo clitoral y vaginal. Los científicos americanos, por otro lado, creen haber descubierto el misterio del orgasmo femenino: se llama Punto G. Hasta ahora sólo ha sido posible encontrarlo dentro de una atmósfera esterilizada de pruebas experimentales con objetos vivos.
Las ganas se pueden producir: sexualidad como técnica. Esto parece corresponder a la versión moderna de contrarrestar lo reprimido. Quien entiende del oficio crea satisfacción. Por fin, cualquier hombre/mujer puede con cualquier mujer/hombre, si él/ella sabe como hacerlo. Ojalá así fuera pero «la sexualidad reducida al orgasmo conduce evidentemente a la incapacidad para el gozo como un síntoma no amortizable de las castración económica»3.
En las cantinas se acumula la saciedad. La cantidad de información, los apuntes de diario y las descripciones de fantasías sexuales les han echado a perder las ganas a varios hombres/mujeres. La así llamada liberación sexual ¿nos liberará de la sexualidad? Evidentemente, la revolución sexual en algo salió mal la libertad recién adquirida aburre. En el camino de la educación sexual y la ventilación del secreto, quedaron rezagados la sensualidad y el deseo, la pasión y la aventura. También la calentura pareció rezagarse en algún lugar del camino. Hace poco, una película nos reveló lo que hace tan insípida a la sexualidad: le falta la tensión chispeante del erotismo, tal como lo experimenta la Carmen de Carlos Saura. Una vez más la miseria concreta se consuela con la abstracción.
Una mujer que se hace hombre, debe negarse como mujer. Con eso también se niega la calentura femenina. Es posible que esta inversión de roles pueda resarcir a la mujer de la humillación y las ofensas y concederle satisfacción. Pero una apropiación que se agota en la imitación, degenera en adaptación y se vuelve sustituto. La dominación puede ser sustituida por la dominación, pero no eliminada. Además: una mujer que asume la ambivalencia de su propia sexualidad, la incompatibilidad de deseo y dominación, no necesariamente debe repetir la experiencia bajo signos invertidos.
¿Y si las mujeres cuestionan la relación? No para vengarse; tampoco para transformar la impotencia en dominación, ni para invertir los roles dentro de la relación sujeto-objeto, o simplemente para invertir las armas. No, es porque tienen ganas o están calientes por alguien a quien miraron a los ojos, cuya voz escucharon a quien tocaron. Entonces, la relación amenaza con transformarse y perder su equilibrio. Para eso no existe ninguna forma convencional de expresión.
En la calentura no disociada, no reducida por partes, tampoco abstraída del todo aflora lo reprimido con fuerza y se expande a la conciencia de manera anárquica. Ni como sustituto ni como satisfacción técnica podría negarse el deseo ante su represión, e incluso frente a la sublimación. Algo así se vuelve amenazante para el yo y para el otro. Y si se rebasa el marco del modelo de conductas sociales e individuales, no puede excluirse la destrucción. Si en la relación entre los sexos, no se controla el deseo, el desenlace puede ser mortal. No sólo en el arte, en la literatura y el cine se combate el temor a la recurrencia de lo reprimido con asesinatos y homicidios. Si la represión de los componentes femeninos de la sexualidad escapa al control se repite el sacrificio femenino, a veces de una manera arcaica.
¿Es Oshima, entonces. una excepción? En su película El imperio de los sentidos, el hombre se convierte, con su consentimiento, en víctima de los deseos insaciables de la mujer. Hasta la fecha jamás se había escenificado la sexualidad con la radicalidad de esta película. (Oshima sostiene que el mayor deseo de un director de cine es el de filmar el acto sexual en forma directa). Sin embargo, la cámara tuerta no consigue la inmediatez. Unicamente logra la abstracción de lo filmado. La diferencia entre los sexos. Ia polaridad, sobre la que tanto insiste Oshima. en la película se reduce a la potencia orgiástica diferente en el hombre y la mujer; lo nuevo es que el hombre se deja convertir en objeto del deseo de la mujer. Pero también aquí la sexualidad está bajo el signo del dominio fálico: el falo está parado cuando el amante ya ha sido estrangulado, ella se lo corta para conservarlo.
El radicalismo de la película consiste esencialmente en que invierte la relación sujeto-objeto. no en que lo elimina. En el caso de Oshima, la sexualidad no sublimada de la amante equivale a su muerte social: la recurrencia de lo reprimido requiere, también aquí, del sacrificio individual, y finalmente los temores permanecen irreconciliables. La mujer cae en un estado que la excluye de sí misma. Si los mecanismos de resistencia entran, se suspenden indefinidamente, lo desadaptado se convierte en una obsesión apasionada. El instinto transforma al desesperado en objeto de su propia calentura y lo expone a ella. Y lo que en nuestra sociedad no se comercia o negocia, requerirá tarde o temprano de un «tratamiento».
La obsesión amenaza la síntesis de la sociedad de intercambio y la sociedad contractual, ya que afecta las actividades sustitutivas de intercambio, y así podrá descifrarlas como tales. Ambos - la obsesión y la actividad sustitutiva - viven de las huellas de la memoria de una alegría anterior, de una vida paradisíaca, de experiencias remotas de unidad, - en fin, todo aquello de lo que el ser humano/el hombre fue separado violentamente. Mientras que la reintegración de lo escindido sólo puede realizarse de manera abstracta en el intercambio, la obsesión - en tanto no se abstraiga nuevamente por el sometimiento del sujeto a la obsesión - necesita desesperadamente una satisfacción concreta de sus sueños y un acceso directo al paraíso.
La violencia anárquica de la obsesión es seductora, ya que podría amenazar la dominación cotidiana de las costumbres y la moral, y vengarse de la violencia del pasado. La obsesión provoca miedo, porque el paraíso es quizás el infierno. Estos temores y deseos deben aflorar a la superficie, tanto más cuanto la realidad se vuelve abstracta y el contexto social se manifiesta plenamente. La mística y las sectas por un lado, los videos de porno-horror, y las noticias sobre sadomasoquismo en los periódicos locales son la imagen deformada del mundo cotidiano: bello, cool y caliente.
La obsesión recuerda a la mujer lo que no quiere: la sexualidad disociada, abstracta y domesticada. Sin embargo, para soñar y defenderse, las mujeres no pueden confiar sólo en la obsesión, pues la regresa a los orígenes místicos. A pesar de que el evento de intercambio siempre ha requerido, para su logro, el sacrificio de los componentes femeninos de la sexualidad, la experiencia de separación que muestra el evento de intercambio, debe ser parte de la búsqueda de la identidad femenina. Sólo con el reconocimiento de lo otro, lo ajeno, puede anularse la opresión. Las relaciones deben buscar otro ritmo.
¿Y si los hombres no quieren acompañar en este proceso? ¿Y si en sus relaciones con las mujeres continúan reprimiendo sus temores? ¿Existe para las mujeres, tal vez, la posibilidad de comportarse entre sí como sujetos? Esto no puede suceder a través de la identificación con deidades madres arcaicas y atroces que se manifiestan como portadoras sangrientas de la recurrencia de lo reprimido y, otra vez, manipulando los temores. Tampoco puede realizarse mediante la negación ante los hombres como un programa político o una lucha de poder que, como un intento de dominación, sólo reproduce la opresión masculina por parte de las mujeres mismas. Pero quizá las mujeres, junto con otras mujeres, puedan permitir la existencia de la ambivalencia y así aceptar un poco los temores anexos. Temores que a menudo llevan a muchos hombres (y mujeres) a reafirmar claramente la relación sujeto - objeto.
Los temores están muy arraigados, también entre las mujeres. ¿De qué otra manera sería posible que una película como Carmen, de Carlos Saura, se convierta en una película de culto, incluso, y precisamente para las mujeres? Se puede discutir si el taconeo sobre la tarima, los movimientos bruscos del flamenco o quizá también la autoadmiración callada y narcisista, tiene algo que ver con el erotismo, o si su abstracción como imágenes pueden suscitar un estado de erotismo o calentura. También se puede discutir si la práctica del tango, el flamenco o la danza del vientre pueden sacar a bailar a las relaciones eróticas.
¿Qué significa entonces cuando las mujeres se identifican con una mujer consciente y sexualmente agresiva como Carmen, que proclama su propia sentencia de muerte al cantar «el amor viene y va»? Lo que parecía comprensible después del tedio del movimiento pacifista sexual, ¿se hace cuestionable posteriormente si la aceptación de un deseo es sólo posible cuando su realización culmina con la muerte? El Tercer Sexo, la Androginia, permanece como una ilusión. A pesar de la asimilación de los sexos, persiste el sacrificio de lo no asimilado, de la diferencia. ¿Estarán de acuerdo en esto hombres y mujeres? No puede ser una coincidencia que en el transcurso de un mismo año se hayan filmado tres películas sobre el tema de Carmen.
-
1.
G. W. Hegel: Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften. Bd. 3. S. 104
-
2.
G.Schneider, K. Laermann: Augenbicke. Kursbuch 49, p 51
-
3.
R. Vneigem: Das Buch der Lueste, Frankfurt/M, 1984.